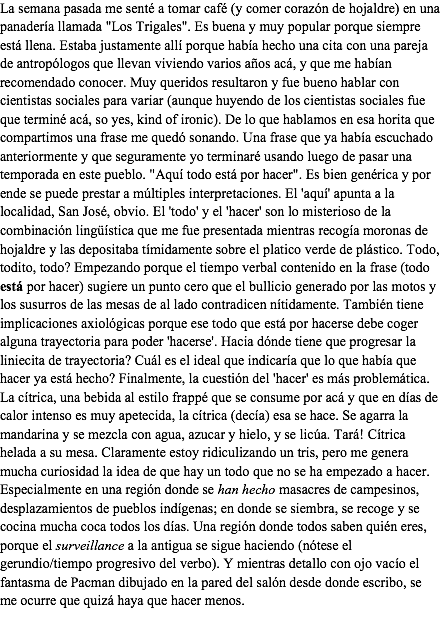Text
Riohacha - Capítulo 1: lo que es pa uno, es pa uno
Every new beginning comes from some other beginning’s end. Eso dice una canción que acaba de sonar en mi parlante. Es obvio, pero sirve para comenzar a contar cómo van las cosas por acá en Riohacha, mi nuevo hogar. Llevaba ya varios meses anhelando un cambio. Antes, con pintarme el pelo de otro color o cortármelo cortito era suficiente para calmar la vibra de cambio que me agarra cada tanto, pero después de la pandemia y del descubrimiento (y enamoramiento) de mi pelo canoso, esa dejó de ser una alternativa. Quizás en parte porque cuando empiezan a salir las canas, no dejan de salir, así que el cambio se vuelve algo continuo. Bueno, hasta que me quede peliblanca como mi mamá o como el silver fox de mi hermano.
Y cuando un cambio de look no es suficiente, toca cranearse un plan más elaborado. La verdad no me acuerdo del momento en que apliqué al trabajo en La Guajira pues llevaba 50 postulaciones a trabajos de todo tipo (no les miento). De hecho, se me había olvidado haberla hecho hasta que recibí un correo de ACNUR a comienzos de octubre preguntándome si finalmente estaba interesada en la entrevista para el cargo porque no les había respondido el correo anterior invitándome. ¿Correo anterior? ¿Entrevista? ¿What!? Pues sí, casi que se me embolata en la bandeja de spam la oportunidad de venirme a vivir al lado del mar. Pero bueno, supongo que cuando las cosas tienen que darse, se dan. Y luego casi se me vuelve a embolatar cuando se le acabó la batería a mi computador durante la entrevista virtual y se apagó. En serio. De repente se puso negra la pantalla y me fui por toda la casa gritando y buscando desesperadamente el cable. A los 3 minutos reaparecí muy apenada y muerta de la risa por los nervios de haberla embarrado. Pero no, todo el panel seguía conectado. Después me contaron que habían quedado un poco perplejos porque me había desaparecido de repente y los había dejado hablando solos…. Una muestra más, quizás, de que sí es cierto que cuando algo es pa uno, es pa uno y pa nadie más.
Llegué acá el 19 de noviembre al medio día. Qué mejor hora para aterrizar en tierra caliente, ¿no? Cuando entré al hotel me dijeron que mi cuarto aun no estaba listo, que fuera y diera una vueltica o a almorzara por ahí. Atrapada en ropa bogotana y sudada como papa sabanera, salí a buscar qué comer. Me encontré un restaurante sobre la avenida primera, que hace las veces de malecón, con la bonita sorpresa de que el mesero era mudo. No lo digo sarcásticamente. En realidad me pareció lindo que una persona muda estuviera trabajando en un restaurante en Riohacha. Claro, como cachacos siempre nos imaginamos que todo lugar que supere los 20 grados centígrados es atrasado y espantoso, pero no. Me comí un lomo de cerdo asado que estaba muy rico, y mi mesero mudo, un chino como de veinte años, me atendió como una princesa. Y así comenzó mi aventura Riohachuna, con silencios amables y un calor de medio día desmedido. Mañana les cuento sobre Álvaro, el capítulo 2 de esta historia.

0 notes
Text
The best worst time of my life
En inglés, más que en español, se usa la expresión "the best time of my life" (el mejor tiempo de mi vida), y por lo general hace referencia a esos momentos que en español diríamos son "la verga", lo máximo, del putas, etc. Cuando uno corre carreras como aficionado trata siempre de superar su "PR" (record personal) o "personal best". Correr es, al fin y al cabo, un deporte individual de uno contra uno (si uno no es Eliud Kipchogue y va tras medallas olímpicas y records mundiales). Hace 11 años corrí la media maratón por primera vez y mi PR fue de 2:24, que para ser la primera vez que corría una carrera en mi vida, no estuvo nada mal. En la media maratón de hoy hice 3:17, casi una hora más que hace 11 años; es decir, empeoré. Hice, pa seguir con el jargon atlético, mi personal worst. Pero a diferencia de hace 11 años, me gocé esta carrera como nunca antes me había gozado algo en mi vida (algo deportivo, pues). Fue un goce doloroso, por supuesto, y creo que mañana me toca irme de shopping por unas rodillas y nalgas nuevas, pero fue LA VERGA.
La razón es que comencé con cero expectativas. Mi entrenamiento fue muy malo, no hice una sola carrera larga (lo máximo que recorrí en tres meses de preparación fueron 6 km), nunca dejé de fumar totalmente (aunque procuraba dejar el cigarrillo 3 días seguidos si fumaba dos), y me dio por dejar de tomarme el medicamento para dormir que llevaba consumiendo más de 8 años, por lo que hubo noches largas en vela (y otras no tanto, cuando inicié a incluir goticas de clonazepam una vez el insomnio comenzó a impactar mi estado de ánimo - nota general: el clonazepam tiene una vida útil más allá de lo que dice el frasquito. Las mías tienen dos años de vencimiento y siguen sirviendo como cuando me las recetaron por primera vez hace ya varios años). Así que esta mañana cuando me desperté a las 6:00 am (omití por razones de coordinación el clonazepam anoche), y me subí a mi máquina trotadora para calentar 1 km y bajar la ansiedad, tenía en mi mente que había una alta probabilidad de no terminar la carrera.
Mi mayor recurso para mitigar el catastrofismo era saber que en una carrera larga, la cabeza y el estado físico son igualmente poderosos, y si algo tengo yo es una cabeza dura y terca (sometimes too much, si somos sinceras). Así que salí de mi casa echándome la bendición para no sucumbir en la mitad de la carrera séptima entre bolsitas de agua desechadas por corredores compulsivamente desordenados a la hora de desechar sus sobrados, y confiando en que a punta de voluntad iba a lograr terminar la media maratón. El Simón Bolívar, donde comenzaba y terminaba la carrera, estaba plagado de camisetas salmón clarito en cuerpos de todos los tamaños, edades y géneros. Allí me econtré con Dieguis, mi socio corredor desde hace 11 años (pero sobretodo, el mejor amigo de la vida), y acordamos irnos juntos hasta el parkway. De ahí en adelante, él iría a su ritmo y yo trataría de no morir (o hacer un desvío táctico y derrotista hasta mi casa, que estaba en el camino).
Y bueno. No morí y tampoco terminé antes de tiempo la carrera. Me fui a un pasito que yo misma he denominado de mamut bebé cojo, dada la ausencia de velocidad real, pero manteniendo la forma (cabeza erguida, brazos arribita de la cintura, manitos cerradas, y mirada al frente y concentrada) y la actitud de señora cuarentona con algo que hacer. Cuando pasé el kilometro 7 me aterré y pensé, bueno, llevo un tercio del periplo, quizás sea lograble la hazaña. Cada puente subido sin quedarme sin aire (y bajado con felicidad de niña chiquita por poder hacer pique de choro al menos unos segundos), un regalo. Y los compañeros de mi batallón (al menos hasta el km 15) se veían atléticos y seguros, así que asumí que no podía estar tan mal a pesar de la poca preparación. Comencé a cuestionar mi paso baby mamut cuando me percaté de que la gente alrededor comenzaba a caminar (post km 9) y aún así iban más rápido que yo. Viejitos, gorditos, jóvenes, chicas y chicos, todos parecían caminar más rápido de lo que yo corría. Pero yo no iba a caminar porque ¿que sentido tiene caminar en una carrera? Así que como potro de exhibición (de esos en los que se suben algunos y llevan tazas de tinto que no se riegan pa mostar la finura del animal por la suavidad de sus pasos) continué "corriendo", aunque sí logré echarme encima uno de los gatorades que me ofrecieron en la calle (cierto expresidente se habría decepcionado de mi).
Llovía, hacía sol, soplaban vientos huracanados que robaban cachuchas mal puestas, y yo ahí, con el pasito de niña que no calza más de 33 pero que ya se carga 43 añitos (bueno, aunque había señoras mayores que yo que siempre iban un trisito más adelante que yo. Digamos que la edad no era necesariamente un factor explicativo). Al km 15 mis rodillas comenzaron a hacer huelga y a las nalgas (sobretodo la izquierda) les dio por unirse al parche y alcancé a pensar que la hazaña terminaría en la 92, y que el puente sobre la 30 sería el comienzo del fin (es decir, de comenzar a caminar en una carrera que está hecha para correr). Pa evitar continuar echándome el gatorade encima, paré en el stand que había antecitos del puente y me lo tomé con calma, mientras veía pasar a mi pelotón seguro de sí mismo y sin aparente calambre de glúteos. Debo decir que quedé un tris embuchada del vasote de gatorade que me tocó en la distribución aleatoria, pero aún así, decidí que podía correr un poquito más, al menos subir el puente y bajarlo en pique, como me gusta. Si iba a terminar mi pasito mamut, que fuera a lo grande, bajando el puente corriendo y sonriendo. Lo bajé, sonreí para las cámaras (ya a estas alturas iban como 2 horas 40 de carrera y me preguntaba qué buscaban los fotógrafos que se hacían en el piso, en la mitad de la calle, entre los más lentos de los lentos - retratar el sufrimiento humano? La vergüenza? La tenacidad a pesar de ir en la cola del mundo?), y agarré la carrera 30 con esperanza. Pero mis rodillas ya estaban que se desarmaban como juego de jenga en paseo de primos, y aún faltaban 5 km.
Negocié conmigo misma (total estaba siendo tanto espectadora de qué tan lejos podía llegar como corredora de la media), y me di permiso de caminar un kilometro, entre el 17 y el 18. Ya en el 18 solo quedarían 4 km y se sentirían como un respiro después de ese breve interludio de caminata. Hubo interludio, pero no respiro. ¡Carajo! ¡Que 4 km tan largos! Sobretodo el último, porque piensas que ya vas a acabar y te van a dar tu medalla, pero corres entre vallas que anuncian el fin, pero lo hacen tan bien como cuando a uno le sacan sangre y salen tarritos y tarritos y la bacteriologa te dice que ya casi, y tu desangrándote y mirando a la pared para no desmayarte de la impresión. Al final no me desmayé ni me desangré, y crucé la meta cuando decía 3:33, número que me pareció lindo (que curiosamente es el número tenebroso de las películas de terror, cuando los protagonistas se despiertan en la noche y ven su desperatador y sale tres veces el tres presagiando pesares). Como la carrera comenzó oficialmente a las 9:30, eran 3:33 desde ese inicio, pero como yo iba en el pelotón de los lentos, en realidad mi hora de inicio de carrera fue casi 15 minutos después (dejan salir a los rápidos primero mientras los demás esperamos atrás).
Recibí mi medalla y un gatorade de maracuyá que entregaban justo después, y me senté en las gradas. No lloré de emoción como la primera vez (había entrenado como una condenada y me sentía muy merecedora de esa primera medalla), pero creo que me sentí incluso un tris mejor. ¡¡Jueputa!! Terminé la carrera a persar de no estar preparada. Lo hice a punta de cabeza y paciencia. Y fue lindo trabajar en llave conmigo misma y mirarme desde lejos y sorprenderme cada kilometro superado. Fue increíble. Tantas veces que no nos damos fé a nosotros mismos y resultamos siendo bebés mamuts cojos poderosos, con capa y escarcha y todo.
Definitely the worst time of my life como corredora, pero the best time como espectadora (y porrista!) de mi misma (hablando de porristas, a mi amiga Pau, muchas gracias por los ánimos en el km 10 y por el agüita y el gatorade. Y al niño de 4 años que en la 30 le dio por correr y darle high fives a todos los que íbamos en la cola; y a las señoras desconocidas que en el km 19, cuando ya se había acabado el agua que ofrecía la competencia, sacaron vasitos y botellas para ofrecernos a los que estábamos mamados y sedientos. Y a los perritos que corrieron y recibieron medallas primero que yo, por ser una linda compañía/competencia. Y a Bogotá, obvio, por sus múltiples climas que hicieron de la carrera toda una aventura posapoclíptica).
Si no está en tus rodillas, está en tu cabeza. 21 km en tu cabeza. Que power somos los seres humanos, joder.

0 notes
Text
Una guitarra llamada Stella
Stella se llama mi guitarra y ayer casi pasa a mejor vida. Su nombre es en honor a mi Tata - mi abuela- quien será siempre uno de mis seres favoritos de toda la humanidad y dada la función que la guitarra ha cumplido en mi vida, bautizarla así resultó perfecto. La compré en Providence en la primavera de 2015 cuando estaba en el doctorado en Brown. Iba a cumplir 35 y llevaba un rato imaginándome que cuando cumpliera 40 iba a celebrarlos haciendo un concierto con mis amigos más cercanos, quienes también debían aprender algún instrumento pues la idea era que fuera un jamming con base en el cariño y no en la calidad musical (obviamente). Tenía 5 años para aprender y seguro no iba a ser tan difícil. No contaba con que la guitarra me iba a quedar un poco grande dada mi altura y mis manos de niña de 9 años (a veces pienso que he debido comenzar con el ukelele).
A pesar de las dificultades ergonómicas, tomaba clases dos veces por semana con el esposo de una amiga del doctorado, y practicaba 45 minutos cada día entre copias impresas de lecturas pendientes y el decimoquinto esqueleto del proyecto de tesis escrito sobre el espejo de pared entera que decoraba mi cuarto. ¿Qué si avancé mucho? No. Ni en las lecturas, ni en el proyecto de tesis, ni en las canciones de Bob Dylan que Elad, mi profesor, insistía en enseñarme. Eso no quiere decir que no hubiera sido importante, pues el tiempo que pasaba en clase y practicando con Stella (de primer apellido Fender y segundo apellido Barata) era el único momento del día en que podía descansar del tormento de pensarme buena para nada y particularmente mala para el doctorado. Cada nuevo acorde que aprendía, cada nota representada en una letra que lograba hacer sonar bonito (G siendo mi favorita), eran triunfos pequeños que hacía rato otras letras - las que uno teje sobre papel tratando de parecer inteligente- me negaban. O al menos así lo sentí en ese momento. Stella era mi terapeuta y los callos en mis dedos el pago. Recuerdo estar en Nueva Orleans en una conferencia y haber parado en un parque a que una gitana me leyera la mano y escucharla decir que la música era muy importante para mi y que siguiera tocando. Casi le respondo "¡Señora! Soy muy mala en guitarra, hágame el favor de replantear su designio" pero no lo hice. Así como los callos de mis dedos servían para tocar con menos dolor la guitarra, a ella le habían servido como pista para poder dar la impresión de tener poderes clarividentes y ganarse un par de dólares.
Cuando me fui de Providence en la navidad del mismo año, sin tener muy claro si iba a volver (spoiler: no volví), me llevé la guitarra en un estuche casi tan alto y gruesito como yo. Llevaba también dos maletas enormes, de rueditas, pero enormes, pues al no tener claro si regresaría decidí llevarme toda mi ropa, los libros y otras maricaditas que va acumulando uno con los años. Mi vuelo salía de Nueva York, pero no hasta el 30 de diciembre, así que el plan que habíamos acordado con mis papás era que iba a pasar la nochebuena en Nueva Jersey con mi tía científica genio y su familia. Para llegar a NJ debía primero llegar a Nueva York y de ahí salir en bus hasta allá. Me subí al bus en el Kennedy Plaza de Providence rumbo a NY y me pidió el conductor poner a Stella en la bodega a lo cual me negué. "¡Pero no hay tanta gente!", le reclamé al chofer y le pedí dejarme viajar con la guitarra a mi lado. Mi argumento sobre la cantidad de humanos alrededor era bastante chimbo, pues era navidad y todo el mundo viaja en navidad, pero creo que el señor vio un toque de desesperanza en mis ojos y accedió a dejarme llevar la guitarra y su magno estuche en el bus, como una especie de mascota de apoyo emocional. Y estuvo al pelo porque la desesperanza se convirtió en lágrimas las 4 horas que duró el viaje y habría sido incómodo para cualquier extraño hipotéticamente sentado a mi lado.
A los pocos días de haber regresado a Colombia me fui a vivir a San José del Guaviare. Había conseguido un trabajo como profesora de inglés en un colegio para pasar mi año de licencia del doctorado y ver si los espíritus de la selva escribían el proyecto de tesis por mí (spoiler: no lo hicieron). Allá llegué con un morral enorme y el estuche de la guitarra, pues Stella, casi como un amuleto, debía acompañarme en el comienzo de esta nueva vida que técnicamente no iba a ser más que un refugio mientras me pasaban los winter blues, pero que terminó siendo una de las experiencias más lindas y gratificantes de mi vida. Y más que un ansiolítico, como en Providence, Stella fungió de wingman para levantar manes en el Guaviare. Particularmente uno, quien de día era peluquero y de noche era cantante de un grupo (el único grupo) de rock de San José. El joven (tenía como ventitantos) iba a visitarme en las noches a mi apartamento y tocaba canciones de soda stereo (y posiblemente de Maná, pero who cares?) y me pareció buena compañía mientras estuve allá.
Cuando regresé a Bogotá del todo, año y medio después, retomé las clases de guitarra juiciosamente. Desafortunadamente esta vez las clases no tuvieron el mismo poder que cuando estaba en Brown y no pudieron evitar que cayera en un hoyo negro (con toquesitos de color, pero mayoritariamente negro) del que escribiré algún día, cuando esté lista. Cuando pienso en esa época, me cuesta trabajo entender cómo puede uno sostener tanta tristeza por tanto tiempo y sin embargo respirar (y estudiar, y ganar premios, y cantar, y bailar, y viajar) como si nada. Menos mal existen las familias, los amigos e incluso los colegas que no te dejan ahogar y que a punta de amor te devuelven el aire (gracias <3). Entre esos, doña Stella Fender B., la guitarra providenciana y providencial.
Llevaba casi un año sin volver a tocarla porque sufrió un pequeño daño que en mi ignorancia sobre cómo funcionan los instrumentos, podía arreglarse con algo de pegante y ya. Pero antes de comprar el colbón madera con el que pensé Stella podría volver a las canchas, pasé por una carpintería que hace cosas bonitas y pensé, ellos son expertos en madera, Stella es madera con forma de guitarra, seguro harán un mejor trabajo que yo pegando el tris de puente levantado. El man me dijo que sí, que podía arreglarla y yo me fui contenta pensando que al otro día podría tener a mi guitarra funcionando de nuevo. Ayer, un día después de dejarla, fui a ver cómo iba el arreglo y cuando llegué a la carpintería el señor que me había atendido no estaba. Le dije al ayudante que regresaría en media hora y cuando caminaba de vuelta vi un letrero que decía "Luthier" frente a un local que estaba a tres casas de la carpintería, es decir, aún más cerca de mi apartamento. Me asomé y vi que en efecto, como anunciaba el letrero, era un taller de guitarras. Y se me hundió el corazón porque qué clase de universo es ese que permite que la ironía te cachetée con tanto ahínco? El señor Luthier tiene ese taller hace 6 años en ese local. Yo llevo viviendo en mi casa tres años, voy pa cuatro y nunca (¡¡nunca!!) lo había visto. Pero sí había visto la carpintería, y gracias a ese ver y no ver simultáneo, Ms. Fender terminó en manos del señor que hace muebles y no en las del señor que hace guitarras.
Llegué a mi casa con taquicardia envuelta en rabia y angustia por la ironía, y mientras esperaba la media hora, el carpintero me dejó un mensaje de voz diciéndome que listo, que se podía arreglar con un poco de pegante epóxico y que costaría 60 mil el arreglo. Le respondí afanada pidiéndole que no hiciera nada, que iba a cotizar en otro lugar. Mi mensaje se quedó en un solo chulito gris, así que salí corriendo tratando de detener cualquier acción no guíada por el conocimiento experto. Cuando llegué me entregaron la guitarra en su estuche y suspiré con alivio pensando que estaba igual que ayer. Cuando lo agarré, escuché que algo rebotaba adentro, un clack clack que presagiaba la muerte prematura de la señorita Stella (ella, como yo, es una soltera perpetua). Pasé por enfrente del Luthier y su puerta estaba cerrada. Golpié tímidamente un par de veces, pero la puerta continuó cerrada. Volví a mi casa derrotada, con un estuche negro enorme y pesado que hacía clack clack con cada paso, y que más que guardador de guitarra, se sentía ahora como el féretro de una compañera cómplice de lo bueno y de lo malo que ha acontecido en mi vida los últimos 8 años.
Crucé la puerta de mi edificio y apenas pude abrí el estuche aún pensando que podría tratarse de un pick o algo que tenía en el cajoncito de adentro, y no de una parte de la guitarra. Pero era una parte de la guitarra. Más exactamente, el puente de la guitarra. Ya no estaba un tris levantado, sino que había sido completamente arrancado aun con las cuerdas colgando de sí, como ligamentos de una pierna desgarrada en alguna película frívola de terror que sucede en un campamento de verano gringo en los años ochenta. Solo que el Jason de mi historia (porque literalmente se llama Jason el señor que me atendió) no es un asesino de adolescentes, sino un carpintero de barrio (aunque seguramente también sabe usar una sierra eléctrica como el Jason del campamento de verano).
Al despegar el puente por completo, la guitarra quedó astillada y con más huecos de los que técnicamente debe poseer una guitarra. Stella "la mutilada", sería su sobrenombre si el señor Luthier no me hubiera asegurado que era posible arreglarla cuando volví a su local y lo encontré abierto. Debe pasar por una cirugia seria - una especie de face-off- pues debe removerle toda la tapa y volver a hacerla por completo. Stella Travolta Cage Fender Barata, será su nuevo nombre, pues tendrá una nueva cara, quizás más guapa, como Travolta en esa época, quizás con gesto de angustia, como Nicolas Cage toda su vida.
Luego de hablarme de Jesús, de leerme un párrafo de un libro de autoayuda, de mostrarme una guitarra que está arreglando que, dice él, es de Fonseca el gran cantante tropipop, de contarme que le da yagé a su hijo de 7 años, y de darme una serenata de Pink Floyd (todo esto en la media hora que estuve en su taller), el señor Luthier me dijo que no me preocupara. En dos semanas y por la módica suma de 300.000 pesos, podré tener a mi parcera de nuevo.
Volví un poco atolondrada a mi casa, un poco por el suceso, y un poco más por la serenata improvisada de Pink Floyd, pero como dice el dicho que no me sé porque soy un poco chapulina pero que da a entender que no todo es malo en la vida, cuando entré a mi apartamento y revisé mi teléfono tenía una canción hermosa esperándome en un chat, enviada por alguien de corazón enorme con la intención de subirme el ánimo por el casi aniquilamiento de mi BFF musical. Además, en dos semanas volverá Stella renovada, viéndose más joven que yo y quizás sonando mejor que cuando la tocaba sin saber tocar. Bueno, aún no la sé tocar, siendo honesta. Mis manos siguen siendo chiquitas y no crezco en estatura desde que tenía 11 años, así que el problema de ergonomía se mantiene intacto.
Pero, a pesar del destemple, Stella siempre ha sonado brillante. Solo espero que no me guarde rencor por el homicidio culposo que casi le propino a través de Jason el carpintero. Solo espero que cuando vuelvas, Stella, quieras seguir viajando por el mundo acumulando aventuras, desasosiegos, amores y desamores hasta que ya no tengamos más historias por contar.
6 notes
·
View notes
Text
Amordislexia
Hace rato no escribo sobre el amor, pero con esta compenso por todo ese tiempo de negligencia literaria.
Hay muchas cosas que no entiendo sobre el amor y sobre las relaciones románticas, particularmente no entiendo por qué no entiendo. Es como si fuera disléxica, pero en vez de confundir el orden de las letras, confundo las señales del amor. Suena absolutamente cursi (por lo general todo lo que acompaña la palabra amor es cursi), pero es la metáfora más cercana a mi situación que se me ocurre. Sufrir de amordislexia significa pensar que a uno lo quieren cuando no es cierto. Ser amordisléxica es ser naïve y ansiosa al miso tiempo; es confundir recuerdos con expectativas; es pensar que el tiempo se mueve en aros, que las cosas pueden volver a pasar, cuando en realidad el tiempo se mueve distorsionadamente y hace difícil que ciertas cosas puedan volver a pasar.
La amordislexia no es hereditaria (creo que la dislexia de verdad tampoco, no?). Se trata más bien de un caso de nurture que de nature, como dirían los antropólogos. Es tratable, sí, pero hay que agarrarla pronto. No hacerlo puede significar que uno haga el ridículo repetidamente - ese si se mueve de manera circular. El ridículo, digo. Creería uno que al veinteavo episodio de pena (de la que hace llorar como de la que hace sonrojar) uno (una) sería capaz de distinguir un patrón. Y vea usted que no. Si un doctorado se hiciera en el amor (como en el mundo de la bachata), creo que no me aceptarían ni en la universidad de Moreno de Caro ni en la de Regina Once (ya se empiezan a notar los 40).
No, pero poniéndome seria, no logro entender por qué sigo cometiendo descache tras descache. ¡En serio! Debería haber cursos de verano para este tipo de dislexia. O al menos un instituto como ese que tiene un robot en su anuncio o un Kaplan, en donde enseñan cómo descartar respuestas erróneas en vez de cómo entender preguntas. Hmmm. Eso habría sido útil, aprender a descartar. Así, ante un millón de interpretaciones que pudieran derivarse de un acto de cariño, se podría reducir al menos la probabilidad de crearse uno mismo falsas expectativas. Incluso, sabría de manera más certera si en efecto es un acto de cariño para no perder tiempo luego desenredando ilusiones.
Lo raro es que en esta ocasión no he llorado la desilusión. La anterior la lloré y fijo el teclado del compu temió por su vida con cada letrica de cada palabra que escribí hace dos años (ver “Los árboles no se mueven” en este mismo blog). Pero esta vez no, no he moquiado ni se me han quemado los cachetes por culpa de la sal de las lágrimas. Me pasa constantemente. No sé si soy muy salada... claro, eso es... Tan salada en el amor que hasta me sobra mineral en el lagrimal (rima y todo). Una Manaure humana.
Como decía, no he llorado. Bueeeee, mentiras, claro que he llorado, tampoco soy una esfinge, pues (aunque tenga la nariz chata como la señora de Guiza). Lo que pasó fue que lloré los momentos previos como si fueran los actuales. El llanto preventivo, otra manifestación de la amordislexia. Me pregunto si tratarla significa reducir el número de episodios de recaídas o hacer que cada recaída sea más manejable. Aunque podrían ser las dos, supongo. Eso sería lo ideal. El punto en este caso sería qué tan rápido puede hacer efecto el tratamiento? Tic toc tic toc... Aunque si se demora mucho al menos podré llevármela bien con mis compañeros del asilo de viejitos. Y podría bailar y cantar boleros, como mi abuelito Luis Emilio. Aunque creo que los boleros estarían prohibidos en mi tratamiento. Las novelas de Jane Austen también, así como todas las películas de Hugh Grant y Sandra Bullock. Me recetaría mejor John Wick (uno, dos y tres). Aunque Keanu Reeves podría distraerme del objetivo... alguna película que no tenga referencias al amor romántico? Ni siquiera Rápidos y Furiosos, y eso que son como veinticinco.
2 notes
·
View notes
Text
Almendras.
Hoy preparé arroz con almendras con base en una receta que encontré en la interné. Las almendras tenían que estar cortadas en julianas, pero ¿cómo corta uno una almendra en juliana? Primero las pela. ¿Cómo pela uno una almendra? Las pone en agua caliente. Y...? Y las deja uno un ratico. Luego, supuestamente, la piel de la almendra se despega en segundos. Claro, toda hora (todo año, siglo, milenio!) puede ser expresado en segundos (claro), pero por lo general uno entiende que si dicen segundos es porque no se demora casi nada y bueeeehhh... me demoré casi 45 minutos pelando y cortando en julianas 20 almendras porque ninguna cáscara salió como piyama en momentos de efervescencia y calor.
Al final las almendras cooperaron y se dejaron bañar en mantequilla y cebolla picada. También, ya bronceadas, aceptaron hacer parche con el arroz blanco que con ansias las esperaba. Y fue un buen match entre la mantequilla que huele delicioso mientras se derrite en el sartén; las almendras difíciles y pudorosas; la cebolla rumbera (que no se pierde ni la movida de un catre -o receta en esta dimensión); y el arroz blanco. Toditos fueron un delicioso pilaf.
The end.
0 notes
Text
Verde.

Estoy en un espacio donde hay muchas sillas, de esas sillas de oficina que tienen un colchoncito que eventualmente se vuelve carrasposo y motoso. No suena bien ese devenir, pero así es para las sillas y para nosotros. Somos bonitos por dentro hasta el final. Afuera nos vamos desvalijando en cascaritas que van cayendo lentamente al suelo, día a día, hasta que nos reciben en Valhalla (llevo tres días seguidos viendo la serie Vikingos). Les contaba que había muchas sillas y esas sillas estaban en fila, unas filas estaban debajo del segundo piso y otras a la intemperie del salón. Estoy en un centro budista y noto las sillas, y noto el orden. Es un orden frío, estilo auditorio de hotel pequeño que arreglan todas las noches después de cada evento; un espacio pulcro, noble, siempre dispuesto a asumir toda identidad que le asignen cada día, todos los días. Conferencia de fiscales, check. Taller de ONG, check. Centro de meditación budista, check.
Las paredes son blancas, nada especial (sorry paredes), seguramente porque lo que tiene que destacarse es el altar a los diferentes Buddhas que hay, el Buddha de la compasión, por ejemplo; la Buddha (es una chica según explicaron) de la sabiduría (y hasta ahí llego porque no me sé los demás - después les cuento). También hay una foto de un maestro, ya anciano, cuyo nombre no recuerdo, pero que creo es famoso porque hizo que la meditación buddhista estuviera al alcance de todos. La foto está puesta en la pared encima de la silla roja del maestro que dicta las clases. Él no es anciano. Una señora que se sentó al lado mío dijo que tenía 34, o algo así. La verdad no le puse tanta atención a sus palabras, pues trataba de esquivar sus estornudos y su tos en boca abierta que tanto problema le ha traído a la humanidad últimamente. La señora estaba tan congestionada (y creo que turra porque hablaba chistoso, como gomelo de los 90s) que cuando cerraba la boca durante la meditación, en realidad no la cerraba tanto porque sonaba como un pescadito haciendo burbujas (blup, blup?). Espero que ya esté mejor y no haya sido portadora del virus que tanto problema le ha traído a la humanidad últimamente.
Íbamos en la silla roja del maestro que presuntamente tiene 34 años, y que es más que silla un futón (y no hay vergüenza en serlo, pequeña silla). Sobre el rojo se sienta una túnica amarilla y roja, que envuelve al maestro, pero que por alguna razón no logra controlar, pues se escurre a cada rato de su hombro izquierdo. Una de las clases se centró en encontrar la mente, que a diferencia de lo que nos han enseñado en occidente, no está en la cabeza sino detrás del esternón. Diría que es vecina del corazón, pero como no es material, quizá ni se conozcan, cual vecinos de apartamentos en Bogotá. Habiéndola localizada, la tarea consiguiente fue visualizarla. Con los ojos cerrados, y habiendo ya concentrádome pensando en la punta de mi nariz (es más fácil si uno escoge un punto y lo visualiza), la busqué. Al principio le di la forma de corazón (del órgano, pues), pero el corazón estaba hecho de tiras que se entretejían. Esas tiras eran luminosas, de luz blanca, y no era difícil desenredarlas. Una vez comencé a hacerlo, los colores fueron cambiando. Ya no era solamente luz blanca; debajo del blanco había verde. El blanco iluminaba el verde, pero el verde no iluminaba nada, solo estaba. Y esa estancia remplazó la forma, solo había verde, y ese verde no era nada, solo estaba. Como nosotros, que somos presencia vestida de escamitas que poco a poco nos van dejando.
Creo que es obvio que volver un color una reflexión sobre la existencia es consecuencia del momento que estamos viviendo actualmente. Da susto saber que hay un virus que quiere arruncharse con todos, sin discriminar. Y como no discrimina es poderoso y quizá, si logramos que el virus no se vuelva un bombril, quizá sea esa una de las lecciones que podríamos poner en práctica cuando esto acabe. No discriminar es poder. Y habiendo aprendido la lección, amigo Corona, ya vete que te estás volviendo intensis. ¿Plis?
0 notes
Text
Kintsugi o la historia de la torta de zanahoria que se quemó
Kintsugi es una palabra japonesa que significa “unir con oro”. Suena lujoso, pero esto no es lo que hace el concepto especial. La clave está en el verbo “unir”. En el Japón antiguo, durante la época de los Shogunatos (siglo XII a XIX), vivió un Shogun (el máximo líder militar designado por el emperador) muy importante llamado Ashikaga Yoshimitsu (1358 - 1408). Yoshimitsu tenía una taza de té favorita (como todos los que tomamos té - mi favorita tiene un gatico pintado) y un día se le cayó y se rompió en pedazos. Como cuando a cualquiera se le daña alguna cosa favorita, el Shogun se puso muy triste, pero esperanzado en que pudiera ser reparada, la mandó a China para que intentaran arreglarla. Pero oh sorpresa, cuando se la mandaron de vuelta, la taza estaba pegada a punta de grapas y se veía horrorosa. Y un Shogun no podía tener algo horroroso, sobretodo si ese algo era su objeto favorito. Así que unos artesanos locales se le midieron a la tarea de mejorar el arreglo made in China, y se les ocurrió juntar las piezas con oro derretido. El resultado fue una taza de té con grietas doradas que se veía aún más bonita que la original. A esta técnica de cerámica la llamaron Kintsugi, que como les dije arriba, significa “unir con oro”. Eventualmente la técnica se convirtió en un concepto adoptado por la filosofía Zen, el cual hace referencia a la belleza que es posible encontrar en las imperfecciones. Como la tacita de té del Shogun, algo que no sale como se esperaba tiene el potencial de convertirse en una maravilla, sea esto un objeto o una situación. Bueno, y también uno mismo pues (y yo sé que esto suena a canción de Diego Torres) con todo y las imperfecciones que nos gastamos, con todas esas grietas que van apareciendo en la vida, somos hermosos (... color esperanza... la ra lá, la la ... se les advirtió).
Mi torta de zanahoria es un ejemplo de Kintsugi (se pronuncia “kintsugui”). Nunca había usado el horno y resulta que su perilla tiene los números borrados. Pero en realidad lo que resulta es que no se me ocurrió que uno tiene que pararle bolas a la temperatura cuando hornea y se quemó la torta. Quedó morocha y media. La saqué del horno, la dejé enfriar un poquito, y me puse a escarbarla para tratar de salvar una que otra miga. Y salió más de una que otra miga pues logré llenar media tasa (no la del gatico porque esa es más bien barrigona ni la de Yoshimitsu, porque esa debe costar una fortuna). Incluso supo rico, confirmado por mi hermano David con quien la compartí. Y para completar, recibí tres tortas de chocolate de regalo. 3. Inaudito.
En enero no tenía claro si quería celebrar. En febrero no tenía claro cómo celebrar. En marzo me sonó graciosa la idea de cumplir cuarenta en cuarentena. En abril ya no sabía si iba a poder celebrar.
Pero en mayo... en mayo, kintsugi.




0 notes
Text
Sobre los colores. Capítulo 1: El Gnomo Naranja
Hace un par de meses tuve una cita con un personaje a quien denominé el “Gnomo Naranja”. El apodo se lo ganó porque estaba él, todo él, vestido de anaranjado. Llevaba puesto un gorro de lana naranja, un hoodie (saco de capota, dirían las mamás) naranja, pantalón naranja, y tenis naranja. Y para colmo de males, cuando nos encontramos me regaló un bombombun naranja. Eso por el lado de lo anaranjado. Lo de gnomo se debe a que es un man bajito, y a mi no me gustan los manes bajitos (aunque se hayan hecho excepciones). Pero, además de bajito, es un man raro. Su monocromía debió haberme dado pistas cuando lo vi esperándome. Pero, por supuesto, sabiendo la vida que me gusta escribir, el man de anaranjado parado al frente del MacDonald’s de Galerías un jueves a las 8 de la noche, ese man, ese, era mi cita.
Todo esto comienza con Bumble, una aplicación que se inventó una co-fundadora de Tinder, diseñada específicamente para darle el poder a las mujeres de decidir con quién conversan (y eventualmente salen) y con quien no. Se supone que así se ahorra uno el personaje que te escribe pero cuya foto de perfil es una chimenea y cuando le preguntas por qué su foto de perfil es una chimenea, el man responde que está casado y que no quiere que nadie lo reconozca. Bumble, se supone, evita ese tipo de conversaciones inoficiosas porque, una, empoderada hasta el tuétano, una decide a quien le dice el hola y a quien no. Y pues este man, el Gnomo Naranja (de ahora en adelante GN), parecía chévere. Hasta teníamos en común que habíamos jugado Goonies en Nintendo, el único juego (diría que de vídeo, pero en realidad el único único juego) que he podido ganar en toda mi vida (a veces gano en Monopolio o en Risk, pero son ganancias intermitentes no más). Ah! Y lo más importante de todo,le gustaba bailar salsa!! Bueno, su foto de perfil, que luego entendería porque la toma era desde abajo, también se veía bien, aguantaba el mancito. Así que cuando me invitó a bailar salsa, me emocioné. Sí, está bien, la invitación fue a bailar salsa en Galerías, pero todo pintaba bien, así que acepté.
Creo que la invitación fue un lunes y la cita tendría lugar un jueves. Ese día llegué del trabajo, me bañé, me puse vestido, maquillaje, y salí contenta, con ánimos de conocer al GN y de probar su talento para bailar salsa. Primer síntoma de lo que sería una mala cita pero una buena historia al final, el man puso la cita a las 8 porque tenía que regresar antes de las 11 porque era un transmi-usuario. Mencioné que el GN tiene 40 años? Y no hay nada de malo conque el man tomé transmi. Yo lo hago también, y también uso el SITP, que como mala cita, siempre me hace esperarlo al menos media hora allí, en su paradero, sobre la 79 con 11. El punto no es el medio de transporte per se; el punto es que si invitas a alguien a una cita, pues al menos has el gastico de un taxi, no? Antes de salir me avisó que no iba a poder comunicarse conmigo hasta que llegara a nuestro punto de encuentro, el MacDonald’s de Galerías. Que cualquier cosa que necesitara, que lo llamara. No que le escribiera un Guasá, no no, que lo llamara, como en 1999. Ok. No hay rollo, pensé. No va a haber ningún contratiempo, el man jugó Nintendo cuando niño y baila salsa. Y parece guapo, por su foto de perfil tomada desde un ángulo bajo.
Retomando la escena del taxi, estaba yo mirando con angustia a ese señor de anaranjado, estaba el taxista mirándome a mí con angustia por dejarme en un MacDonald´s a las 8 de la noche en Galerías un jueves, y estaba el GN como si nada, con su bombombun naranja parado frente a la ventana de la sección de juegos de McD. Me bajé, con el propósito de no ser prejuiciosa, pues quien quita que dentro de su naranjez este personaje sea el mejor bailador de salsa de Galerías! Me dije a mi misma, mi misma, hay que darle la oportunidad. La excentricidad no es mala por sí misma. Yo también soy bajita, y tengo el pelo naranja, así que tampoco es que tenga mucho derecho a reprochar su pinta. Así que me acerqué a él. Y lo vi de frente, con su nariz inversamente proporcional a su estatura, la cual no solo era grande, sino que parecía un ganchito de perchero de pared (al revés). También tenía barba, pero de ese tipo de barba en que los pelos están a un brazo de distancia del otro, como fila de formación de educación física en primero de primaria. De nuevo, mi misma, no seas superficial. Qué tiene que el man sea bajito, qué tiene que tenga una nariz grande y ganchuda, que tiene que los pelos de su barba no se lleven bien entre ellos y procuren estar lo más lejos posible los unos de los otros? Qué tal que el man sea el mejor bailador de salsa de Galerías! Nunca sabré si sería el mejor bailador de salsa de Galerías porque a duras penas encontramos el lugar que él consideraba como el mejor lugar para bailar salsa en galerías. A duras penas, porque el man tenía mal la dirección que me había mandado y no tenía datos para buscar por google maps. Tampoco sabía bien el nombre del mejor lugar para bailar salsa en Galerías. Google, que afortunadamente (en este caso) escucha nuestras conversaciones, nos dio algunas opciones y entre los dos, juntando nuestros cerebros (y mi plan de datos), determinamos que X, en la esquina de V con C (no me sé las direcciones) debía ser el lugar que él consideraba como el mejor bailadero de salsa de aquel barrio. Cuando llegamos apenas estaban terminando de trapear la pista de baile (eran como las 8:15 pm), así que ni modo de entrar a bailar. Un poquito malgeniada, expresé que tenía hambre, que por qué no íbamos a comer algo mientras el lugar agarraba vida. “Yo no tengo mucha hambre, pero podemos ir a la plazoleta de comidas del centro comercial, y escoges qué te gustaría comer”, dijo él.
Es así como llegamos a la plazoleta de comidas del centro comercial Galerías. Las plazoletas de comidas, como los hombres bajitos, no me atraen mucho. Pero bueno, tenía hambre y seguro encontraría algo rico que comer allá, así que nos fuimos en dirección al centro comercial. Ya no me acuerdo en qué síntoma voy, pero a partir de este momento, el caso a favor del GN no llega ni a la etapa de cuidados paleativos. Como dirían mis amigas, se fue de culo pa’ el estanco. Y en Galerías hay muchos estancos, según pude apreciar. Coincidencias divinas estas. Entre el primer paso hacia la plazoleta, y el paso que di subiéndome de afán a un taxi en la calle para regresar a casa no pasaron más de 45 minutos. Son muchos detalles lo que llevaron a esto, así que mejor los pongo en una lista de mercado:
1. -Ah! Viviste en NYC también? “Sí”, dijo él, “tomé un curso de fotografía, estuve seis meses allá”. - ¿En qué barrio viviste? No me acuerdo... Huh. ¿En que borough? No me acuerdo. ¿Qué línea de metro cogías para llegar hasta tu casa? Seguro te acuerdas de eso... Sí, la línea café, esa era la que cogía...
2. No tengo hambre, pero tu qué quieres comer? Algo vegetariano, dije yo. Encontramos un puesto de comida china que parecía tener buen arroz, así que lo escogí. ¿Mencioné que los pantalones naranja del GN eran cargo pants? Esos que tienen bolsillos por todos lados. “Voy a pedir el arroz, ¿qué te parece?”, le dije. En el transcurso entre mi pregunta y su respuesta, el hombre sacó un billete doblado como un pitillo -parecía ser de 50- de uno de sus mil bolsillos, y antes de que tuviera que desenrrollarlo, lo atajé y le dije que fresco, que yo pagaba pues yo era quien iba a comer. El billete, sin despelucarse, volvió al bolsillo. Por supuesto, porque no podía ser de otra forma esa noche, GN se comió casi toda la bandeja de arroz. Digamos que pudo deberse a que no entendió bien lo que dije, pues hablo pasito y en una plazoleta de comidas mi voz tiene menos alcance que un billete de 50 enrrollado en un bolsillo de unos cargo pants naranja. Le ofrecí arroz, como es debido, pero en lugar de coger un platico, cogió la bandeja y comió desde ahí, desde la bandeja. Y digamos que el man cuando hablaba esparcía saliva. Y si hablaba mientras comía, pues esparcía saliva y arrocitos, por doquier. Y tanto la saliva, como los arrocitos, terminaban arrunchados en la “bandejita” de mi comida china. Y yo con hambre y sin comer, y él sin hambre y comiendo y salivando sobre la comida que yo quería comer porque tenía hambre...
3. Getty Images y Soho. ¿A qué se dedicará este man? ¿Trabajará? ¿Qué historias contará el billetico de 50; a cuántas citas habrá ido? Con hambre y ya de verdad de mal genio, pregunté “Qué hace usted exactamente? (nótese que ya había pasado al usted), ¿En qué trabaja? Y responde nuestro querido y sorprendente GN: yo trabajo para una agencia de fotografías, se llama Getty. Ellos a veces necesitan fotos de Bogotá, me llaman y yo las tomo y se las mando... - ¿Getty images? pregunté? Es una de las agencias más grandes del mundo. Y te llaman a ti a pedirte fotos, guauuuu (pensé en el pobre billetico de 50) - ah! conoces Getty? Sí, si los conozco - dije esto con la expresión del emoji que es solo rayitas (-_-). También trabajo como escritor fantasma, dijo, ¿si sabes qué es? Sí, dije yo, sí sé qué es un escritor fantasma (-_-) . Y continuó, No te puedo decir a quién le escribo, por contrato, obvio, pero cuando leas un artículo en Soho cuyo escritor tenga dos apellidos, eso significa que lo escribí yo... En este punto el emoji pasó de (-_-) a (oh oh). GN siguió dando detalles de su hoja de vida, “también trabajo como corrector de estilo en Soho” ah... “sí, Soho tiene buena ortografía gracias a mí” (en mi cabeza solo sonó Iron Maiden a partir de ese momento: “run to the hills, run for your lives...”). Ahí ya tiré la toalla y me dije Catalina, tienes todo el derecho a huir si quieres huir, no importa si le hieres los sentimientos a el man- quién sabe cuántas veces habrá herido él los sentimientos del billetico-.
4. -¿Sabes qué? Ya no quiero ir a bailar, quiero irme a mi casa, le dije. -Ya? No íbamos a bailar? - No, quiero irme a mi casa. Ya.
Antes de subir al taxi le deseé suerte en sus próximas conquistas. Ojalá, para su beneficio, que estas no sean tan ñoñas como yo y sepan de Getty y de escritores fantasmas, o que hayan vivido en Nueva York un par de años, o que de verdad sepan bailar salsa. Porque, de verdad, ¿podría ser el GN el mejor bailador de salsa de todo Galerías?
0 notes
Text
Un sonido de pájaro
Está nublado, pero la temperatura aguanta para tener puesta mi camiseta de rallitas rojas y blancas. Dentro de lo nublado, hay un sonido de unas tijeras trabajando, probablemente achantada porque también se escucha una motosierra a lo lejos y compite con su tlick tlack agraciado y nunca bien ponderado, como diría mi abuelito Luis Emilio en sus dedicatorias de los libros que me regalaba de cumpleaños (”para Catalina de su nunca bien ponderado abuelo Luis E.” ponía en su letra rara). Bueno, ya las nubes se empelotaron y ahora está cayendo un agüacero fuerte. Ya no se escuchan las tijeras pero al lado mío hay una señora española que está desparchada por la lluvia y me habla como si yo quisera entablar una conversación, a pesar de que me ve escribiendo en el compu. De pronto si no estuviera escribiendo le haría la charla porque parece querida. Ay! No he dicho dónde estoy; ando en el Jardín Botánico de Medellín, exactamente bajo la carpa de un restaurante/cafetería. Estoy acá por trabajo, aunque mis “funciones” comienzan en la tarde, así que puedo escribir aprovechando que estoy en un festival de escritores que se llama Gabo. (la señora insiste en conversar; ahora me habla del mariposario del jardín porque quisiera pasar por allá, pero la lluvia... no le queda opción más que estarse bajo la carpa blanca de esta cafetería que quiere ser restaurante).
Okay. Ya salimos de la descripción del sitio donde estoy, procedamos al pensamiento. El post se llama un sonido de pájaro porque en tierra caliente siempre he escuchado a un pajarito que canta siempre igual, sin importar el municipio. Es un canto que empieza con una nota empinada y termina con dos notas más bajas, como en escalera. “Tín-ti-ri” “tín-ti ri”, pero no como el canto de un gallo cualquiera (que además es con K, caray... las onomatopeyas son difíciles, eh?). Es un sonido limpio, casi siempre contestado -o el pajarito canta muchas veces seguidas, es una posibilidad. Y es un sonido que me transporta a Montería, al Guaviare, a Gachetá, y de hoy en adelante, a Medellín. La verdad es que me lleva a lugares queridos; es un sonido que hace que mi corazón salte y que me salga una sonrisa bonita. No estoy segura si el sonido tendría el mismo valor si no se tratara de lugares especiales (Medellín es especial porque me encanta y hay/hubo/estuvo/crecieron personas que están muy dentro de mi corazón). El bochorno, aunque no me gusta, tiene un efecto similar. Pero es mejor el canto de un pájaro que un cachete pegado cuando saludas a otra persona en tierra caliente.
Tín-ti-ri, canta ese pajarito cuyo nombre desconozco pero que amo. Tín-ti-ri, te nombro oficialmente himno de la canasta de las cosas que me hacen feliz.Sí, hay tal. Tengo una canasta que llevo a todas partes, pero que a veces se le separan mucho las hebras de mimbre (no sé si así se llama, pero imagínense un canasto amarillo, ese que siempre roba cámara en televisión), y se caen cositas que me demoro en recoger. Por eso, a veces paro sin avisar en el camino, descanso y me doy (y me dan) ánimo para el siguiente trayecto.
Supongo que “ánimo” viene de alma. Supongo que cuando uno da ánimo regala un poquito de la suya, y cuando uno se anima a si mismo, debe ser que siempre hay un tris de alma de más.Y entonces, ¿cómo da uno las gracias a las personas que regalan cosas extraordinarias, como pedacitos de alma? Y que no solo las regalan sino que tienen la paciencia y el amor para hacerlo cuando más se necesita, justo cuando el canasto se está deshilachando sin control y uno se asusta y se tumba en el camino porque o si no se le van todas las viandas al piso, ¿cómo se les da gracias a esas personas?
Mientras lo descubro, les regalo un poquito de mi tí-ti-ri - tí-ti-ri.
1 note
·
View note
Text
Los árboles no se mueven
Tal vez las ramas sí, con el viento o cuando se cuelga algún mico. Pero su tronco, ese pedazo de vida que nos recuerda lo frágiles y efímeros que somos sobre la tierra, ese no se mueve por voluntad propia.
Parecería obvio que cualquier persona que habite la tierra sepa que los árboles no se mueven. Pero resulta que lo obvio es relativo, y si uno es miope, física y emocionalmente, es posible que no sea tan evidente.
Este año que acabo de cumplir -este año 38 que próximamente será 40 y será un soponcio hecho aritmética- aprendí que me muevo no buscando un cambio sino buscando huir. Esa errante que llevo dentro, que pensaba se debía a mis antepasados aventureros, es más bien una maladrín del tiempo. Bueno, tal vez maladrín sea un adjetivo demasiado fuerte. Soy una ladrona de cuello blanco del tiempo (¿mejor?); ¿una chómpira de los segundos? Una chora de días y meses (al menos el pique lo tengo). Creo que este nuevo cliclo la misión que deberé aceptar es entender por qué huyo y de qué.
Una razón si la tengo clara, que quizá se relacione con las demás -quizá no. Habría que hacer un estudio serio para determinarlo. Una razón,un factor del que huyo es el amor correspondido. Suena un poco deprimente, pero es cierto.
Además de miope, tengo el súper poder de ver unicornios. Son bonitos, pero para mi pesar (y el de cualquier niña o niño de 6 años), no existen. Debería ver caballos, mulas, hasta vacas, qué se yo, pero no. Me la paso viendo unicornios y ofreciéndoles dulces a ver si se quedan. Pero no existen (aunque siempre se comen los dulces, ave maría, como dirían por ahí).
Los unicornios a veces son remplazados por fantasías sobre árboles, de esos bonitos que dan sombra y huelen rico. Llevo ya unos años dándole vueltas y vueltas a un árbol, con la esperanza de que me subiera a sus ramas y viéramos el resto del bosque juntos (¿no les digo? Con ese romanticismo ¿cómo no ver unicornios de colores pastando por ahí?). Al árbol le di vueltas, y vueltas hasta formar un circuito que a veces se llenaba de agua, pero que era chévere para jugar. Y cuando se secaba era chévere también porque podía sentarme a charlar o a leer con él, fantaseando con que la sombra era sólo para mí y el fresquito que se colaba entre las ramas un anuncio de que iba a levantar raíces.
Pero no. Los árboles no se mueven. Así que de regalo de 38 me quité los zapatos -converse, por supuesto-, amarré el cordón del izquierdo con el del derecho y metí las medias hasta el fondo del zapato (de pronto a algún pajarito le sirvan en una noche de frío). Les di un par de vueltas y los lancé para que quedaran colgados de una rama, y me fui caminando, buscando el fin del bosque. No he salido aún porque se ha hecho extenso con los años y apenas hasta ayer comencé el trayecto. No prometo no voltear a mirar con nostalgia el árbol y los zapatos, pues al fin y al cabo esto no es un cuento bíblico y no me voy a volver de sal si echo una miradita al pasado, pero haré mi mejor esfuerzo.
Los árboles no se mueven (no, no se mueven, ñoños del señor de los anillos). Los unicornios no existen, y caminar descalza es bueno para la salud, dicen los hippies. Así que, ojalá, en este trayecto por entre la quietud del bosque me encuentre con todo lo que me hace huir para ofrecerles dulces para que se vayan (porque seguro se los comen, ave maría). Pero sobre todo, encuentre lo que me invite a quedarme, lo que no dejaría ni por el chiras, sea quien sea ese man chiras.
0 notes
Text
Jugando a la casa
Hace poco me llegó un mensaje anunciando que mi blog -este blog- había cumplido 5 años (de los cuales he escrito como 20 horas en total...). Lo abrí cuando me fui a Brown -de ahí el nombre “crónicas morenas”-, porque pensé que sería chévere mantener informados a aquellos que les gusta leerme sobre mis aventuras en un nuevo lugar. Al final escribí muy poco estando allá, pero la idea sigue siendo la misma. Llevo dos meses y medio en una nueva vida en Bogotá, sintiéndome a veces tan extraña como me sentía en Providence o en San José (o en Nueva York, o en Montería... etc.), así que creo podemos continuar con el mismo concepto con que se inauguraron las Crónicas Morenas. Para destacar esta semana, bueno, lo máximo de lo máximo: el estreno (y consecuente arreglo) de mi casa (o apartamento para ser más precisa). Queda a 5 minutos de mi trabajo, a 20 pasos de un parque chiquito (o a 8 pasos, de esos de los adultos normales que calzan más de 34), y cerquitica a muchas (muchas) panaderías. Los croasanes de almendras y el baguette de chocolate son ahora parte de mi dieta semanal. Debo ahora (re)incorporar la trotada a la jornada diaria, porque o si no llenaré de migas almendradas no sólo los platos sino mis vestidos también. Hoy, por ejemplo, preferí cocinar que comprarme algo ya hecho, a pesar de estar muerta de hambre por andármela de organizadora de todo en la casa. Quería estrenar mis ollas y mi salsa soya, y mi arroz con fideos (nótese el número alto del posesivo ‘mi’), y mis verduras congeladas, y mi... y mi vida de adulta estable en Bogotá, que hace rato no tenía y que me doy cuenta me hacía falta. Creo -no puedo jurarlo, pero creo- que mucha de la incomodidad emocional que sentía desde hace unos años (allá, acá, en todas partes) se debía a que no tenía claro qué iba a “seguir” en mi vida. La razón era que me la pasaba siempre pensando en el más allá (no en la muerte, de por dios, sino en el futuro), imaginándome mi próxima etapa. Y bueno, está bien tener una perspectiva hacia el futuro, pero qué clase de futuro es aquel que no tiene una base fuerte en el presente? Yo sé, suena como frase de credencial ochentera (de esas de ziggy), pero si uno está siempre pensando en el más allá, pues es probable que se tropiece en el acá y se caiga, y termine con un chichón en el futuro. De pronto ese ha sido uno de mis problemas, imaginarme el futuro para desligarme del presente (porque a veces el presente no ha sido tan chévere, y la cabeza hace lo que tiene que hacer para sobrevivir, no?). Pero -y esto es lo bueno- resulta que ya no quiero desligarme del presente (ta-rá!). Resulta que estoy feliz en mi casa nueva, y quiero decorarla y cuidarla como si me fuera a quedar acá toda la vida. Claro, es muy probable que no me quede toda la vida acá, pero por primera vez en mi vida me estoy dando permiso para pensar a largo plazo y, aunque suene un poco contradictorio, disfrutar del ahora. No estoy huyendo, ni tengo ganas de hacerlo porque no tengo nada de qué huir. No soy ya (o quizá lo sea pero no lo siento) fugitiva del amor o del destino, como cualquier letra de canción de Fito Páez. Estoy donde tengo que estar, donde quiero estar, con quien quiero estar (conmigo misma, por fin, caray...).
Me preguntó la semana pasada mi prima Ana María que cuánto tiempo pensaba quedarme en Bogotá esta vez. Harto tiempo, le respondí yo.

0 notes
Text
37: de matamoscas y fantasmas muecos
Mañana cumplo 37 años (FYI...) y se siente extraño. No se siente mal, no. Al contrario, estoy contando las horas para que suenen las campanas imaginarias a la media noche. Se siente raro, creo, porque me veo (o me “miro”, como diría la gente acá en el Guaviare) lejos de las implicaciones simbólicas de llegar a los 37. Porque 37 es un montón de años, pero a diferencia de como me sentí cuando alcancé los 35, esta vez me siento tan tranquila de cumplirlos que, no sé, de pronto tengo algún retrato por ahí escondido en un sótano en Providence que me está llenando de vida y del cuál me olvidé. Pucha, Providence y Brown sen sienten tan lejanos también. Allá cumplí 33, 34, y 35. Justamente el día de mi cumpleaños 35 me hice un tatuaje en mi muñeca derecha (en la parte interior) que dice “noli timere”, no temas, en Latín. En ese momento, el miedo que quería vencer era el miedo al fracaso, primo hermano del miedo al rechazo, quien también hace parte de mi canasta familiar de fantasmas. Menos mal no me hice el tatuaje pensando que podría funcionar de talismán para la buena suerte, porque a los pocos meses fracasé con toda la fuerza con que uno puede fracasar en las cosas de la vida: con vergüenza, con tristeza, con remordimiento, y con mucho cansancio. Así, confundida, destrozada y hasta con rabia me fui de ese hogar mío de 3 años y medio, de inviernos largos y resbalosos, de primaveras bonitas y otoños hermosos. Y me embarqué en una aventura cuyo ánimo aun no comprendo de dónde salió (quizá del tatuaje?), pero que me ha robado el corazón y la cabeza los últimos 15 meses.

A mis 37 ya no pesco ideas en bibliotecas, pero si pesco bichos y gripas, y hongos, y risas contagiosas. Obviamente me hace falta la caza de ideas y crear cosas locas en mi cabeza (remember the ‘time’ thing?), lo extraño un montón. Me hace falta discutir y criticar y dármelas de que sabía algo, pues, de la boca hacia afuera, porque por dentro las dudas jalaban mis tripas como amebas en fiesta de 15. Claro que me hace falta, tal vez más de lo que hace unos meses estaba dispuesta a aceptar (aquí ya se me empiezan a aguar los ojos). Pero mi vida hizo un detour inesperado, sin avisarme (you bitch) y me trajo hasta el Guaviare, el puto Guaviare (lo digo con cariño). El otro día veía en Netflix una serie llamada Billions - me encanta- y había una escena en donde una psicóloga/coach le decía a un señor que representaba a una especie de Elon Musk en la serie que la astronauta que había escogido para su primer viaje al espacio no era la adecuada porque nunca había sufrido un gran setback o fracaso en su vida, y así sería muy difícil predecir cómo reaccionaría ante una crisis una vez ya estuviera en el espacio. Mi mayor fracaso hasta ahora (seguro habrán más porque, c’est la vie) me trajo donde comienza la selva amazónica y duerme el sol de los venados. Claro, aterricé en el Guaviare en una avioneta de Satena y no en una nave de SpaceX, pero fue casi como llegar a otro planeta. Y sola, como la señorita astronauta de la serie.
Si le ponemos un + en la mitad a 37 es = 10. Y diez es un número bonito. También fue una buena edad. Los 17 también, porque entré a mi primer semestre en Los Andes. A los 27 me fui a vivir a Nueva York y fui muy feliz. Diez años después sigo feliz. Quizá uno de los miedos que he perdido aquí, a mis 37, es el miedo a ser feliz. Obvio, el miedo es una vaina no lineal que va y viene, pero cada vez se va por más tiempo que el que se queda merodeando aquí, a mi lado. El miedo al fracaso, bueno, ha perdido dientes porque ya sé que puedo sobrevivir e incluso volver a ser feliz así me rompa la cabeza contra el cemento, metafóricamente hablando. Y un fantasma mueco da menos susto, creo yo. Y hay otros miedos, varios, muchos, que aun rondan por ahí y se comen mi maíz pira mientras veo pelis. Pero el maíz pira siempre se acaba antes de que se termine la película, así que espero que se aburran pronto sin tener nada que masticar. O podría alguien regalarme de cumpleaños una de esas palas flexibles de plástico que sirven para matar moscas, a ver si le casco a todos los miedos en la cabeza y se las dejo cuadriculada.

37. Me gusta como suenas. Happy birthday to me.
0 notes
Text
Pintuco

“Señor!!”, le grité mientras corría con una mano en el bolsillo para que no se me saliera el billete de 10 mil que llevaba allí dentro. A pesar de la salsa a todo volumen que se desprendía de su carrito, el hombre escuchó mi grito herido y detuvo su andar, y con una sonrisa me preguntó qué se me ofrecía. Emocionada por haber logrado llamar su atención después de dos carreras que esa misma mañana había hecho en vano, le pregunté si quería tomarse un jugo y contarme un poquito sobre su vida. Desde mi llegada a San José del Guaviare hace casi un año, me convertí en fan de sus playlists que suelen despertarme casi todos los domingos por la mañana. Algunas veces son boleros los que se cuelan por mi ventana; otras veces, quizás muchas más, suena salsa vieja, esa que puedo cantar sin recato y bailar contenta en mi imaginación. Nos sentamos en una de las fruterías del centro; él pidió una coca cola, y yo, como buena niña de ciudad grande, pedí un jugo de maracuyá condicionado: bajito en azucar, por favor.
“Eriberto Escobar, Pintuco Publicidad”, me dijo mientras estiraba la mano para sellar la formalidad del primer saludo. Pintuco, como lo conocen en San José, tiene 74 años “bien vividos”; habla en un tono pausado con toques vallunos, que por razones desconocidas me recuerda a mi abuela, mi Tata, cuyas Rs arrastradas delataban su sangre cachaca. Quizá sea que a Pintuco, como a mi abuela, el aprecio por la vida le haya tallado un tono suave, mellow, que plácidamente el viento arrastra hasta su interlocutor. Con su camiseta verde estampada con maticas de marihuana y una cresta negra bordada por dos hemisferios, blancos de canas, Eriberto me cuenta que carece de religión pero que ese hecho no le quita lo creyente. Que adora al sol porque representa la luz de dios, y que cada medio día levanta la mirada y lo observa por 2 minutos sin parpadear. “Y no se encandelilla?”, pregunté con asombro y curiosidad mientras me imaginaba las manchitas brillantes que se colarían intermitentemente en mi mirada si llegara algún día a intentar el ejercicio. “No, tengo una vista larga, bonita”, responde seguro.
Don Eriberto lleva 30 y pico de años viviendo en San José. Su historia es como la de muchos de los habitantes del pueblo: llegó buscando trabajo, su vacío laboral siendo en parte causa de la violencia que azotaba alguna región del país. En su caso, fue la violencia en el Vichada de donde fue expulsado por un grupo de “páracos” (que pronuncia con acento en la A), quienes le perdonaron la vida con la condición de que lo dejara todo y comenzara de nuevo en otro departamento. Él se desplazó al Meta, a un corregimiento llamado La Julia, donde, en sus propias palabras, “vegetó” por más de dos años. Luego de su tiempo en el Meta, Eriberto llegó al Guaviare por invitación de un amigo y pudo instalarse gracias a su trabajo como publicista del primer gobernador elegido popularmente, “el doctor Flores”, del partido liberal.

-------
Las calles del centro de San José, como todos los sábados en la tarde están pesadas de bulla. Motos pitándole a otras motos, carros pitándole a las motos, peatones compartiendo las anécdotas de la semana, el trio de Guacamayas que animadamente charla mientras cambia de árbol en el parque central y, de fondo, la carreta de don Eriberto despegando salsa a toda mecha. Extrañamente, la aritmética auditiva que deambula esa tarde no produce cacofonías sino un paisaje sonoro que adorna a la perfección el calor brillante y húmedo de la otrora selva que ahora es ciudad.
La música de Pintuco Publicidad hace parte del producto que ofrece don Eriberto. La selección del género depende del cliente, aunque Eriberto guarda independencia creativa a la hora de escoger los artistas. Ahorita, por la época del año, pone música de navidad. Si se encontrara promocionando el Yuruparí de Oro, el festival cultura más importante del departamento, Pintuco pondría música llanera. Nunca le ha faltado trabajo, pero reconoce con un poco de resignación que la tecnología lo ha venido desplazando. El perifoneo, típico de un pueblo pequeño, compite con páginas de facebook y cuentas de twitter que cada vez cuentan con más seguidores y usuarios en San José.
A pesar de las dificultades que afronta en su oficio, Eriberto no claudica. Ni siquiera expresa temor por lo que será su futuro, incluso tratándose de la muerte. “Mi pensamiento, lo que le pido a dios, es que cuando muera, muera con los ojos abiertos y una sonrisa bien hermosa. Y que me lleven con música al cementerio. Nada de tristeza porque me fui, sino contentos porque me voy (al) más allá”. “Pero la mayoría de la gente no está preparada para la muerte, no cree?”, le pregunté. “Mi niña, es que uno mismo se prepara”, me respondió dulcemente.
Preparado o no preparado, Pintuco ha experimentado una vida llena de variantes y coyunturas. Nacido en Sevilla, Valle, pero criado en Palmira, Eriberto siempre ha tenido ‘mentalidad emprendedora’, como se dice ahora. De niño, y con su hermana de socia capitalista, compraba boletas en el cine - entre 100 y 120, me dijo - y luego las revendía a 30 centavos cada una, con una ganancia al final de 5 pesos por boleta. “Eso era harto?”, le pregunté. De acuerdo a sus cálculos, a plata de hoy serían unos $50 mil pesos, más o menos.
Luego de un altercado violento con su cuñada, se fue de la casa a los 16 años. “Yo era muy diabólico, muy bravo en ese tiempo”, dijo mientras me explicaba los detalles de la pelea. Con los ahorros que guardaba en la alcancía, Eriberto se despidió de su familia y viajó hasta Orito en el Putumayo. Al principio vendió bananos pero luego, a punta de terquedad adolescente, logró conseguir trabajo en la Texas Petroleum Company como lavaplatos. Allí trabajó casi 10 años, “pero me hice echar porque me volví sindicalista, de los bravos del sindicato”. Entre carcajadas me cuenta además que ha sido cocinero y dueño de restaurantes, pero que ya no le gusta el oficio porque “la cocina es muy esclavizante”.
Sin ningún segway evidente, le pregunté su opinión sobre el proceso de paz. En tono tranquilo respondió que no creía que hubiera a haber paz algún día. “Queremos la paz, pero no la hay. Está escrito.” ¿Nunca?, repliqué. “Nunca, pero es a nivel mundial”, y sonriente agregó: “Amor, la paz la tienes tu; tu misma tienes la paz, en tu corazón, en tu comportamiento, tu misma tienes la paz”. De nuevo, su tono pausado me recordó a mi abuela. Aunque firme creyente en la posibilidad de paz en Colombia, imagino que algo así habría dicho ella sobre la necesidad de tener paz interior para poder construir la paz colectiva.
Luego de un breve silencio, Pintuco me mira y canta de repente la estrofa de una canción que desconozco, “Marta, apártate de mi!”. Tranquilo y sonriente termina, “a mi me gusta mucho la música. Hay veces que llego a mi casa, me siento debajo de un palo y escucho unas 5 horas. Me relajo, me tomo un tinto, y escucho música”. Sonriendo de vuelta le digo, “a mi también me gusta mucho la música”. Nos damos la mano para sellar de manera formal la despedida y lo acompaño hasta su carrito. “Otro día nos tomamos otro juguito”, me dice mientras empuja la bicicleta que lleva el picó. “Claro que si, don Eriberto. Muchas gracias”.

San José del Guaviare, 11 de diciembre de 2016.
0 notes
Text
Cuatro Guacamayas Rojas y un Sprint Verde que Cita a Harry Truman
Los fines de semana en el centro de San José comienzan con boleros y pasillos. En la calle aledaña a mi edificio, un carrito se estaciona y pone boleros y pasillos (y a veces música llanera) a todo volumen. La serenata (aun no sé para quién) comienza alrededor de las 7 de la mañana de cada sábado y cada domingo. Al principio me parecía un poco desconsiderado tener que despertarme al son de letras melancólicas y voces que llevan el dolor marcado de un desengaño o una separación no anhelada. Pero después de 8 meses compartiendo con el carrito mis mañanas, me parecería raro, incluso triste, no encontrar esas notas enredadas en mis cortinas azules cuando abro los ojos. Este fin de semana, además de Agustín Lara, entró por mi ventana un anuncio llamando a los guaviarenses a votar por el Sí en el plebiscito del 2 de octubre. La voz del anuncio, pagado por la Gobernación del Guaviare según se da a entender en el mensaje, es la misma voz que en otras ocasiones ha anunciado eventos especiales en Aguabonita, el balneario más popular de San José que, francamente, no es tan bonito como su nombre sugiere. Es también la voz que anuncia rifas de motos, la apertura de nuevos rumbeaderos en la zona rosa de la ciudad (son dos calles que se funden en un mar de gente cada vez que a los soldados del Batallón París les dan salida), y le pide a los ciudadanos abrirle la puerta a los muchachos del DANE que actualmente adelantan la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares. Yo les abrí la puerta y durante dos semanas tengo que llevar juiciosamente el registro de mis gastos diarios, operación que es tanto aburrida como sorprendente porque me he dado cuenta lo mucho que gasto en chocolatinas (mi pesa no actúa tan sorprendida como yo, debo decir).
El vehículo, imagino, rota por todas las calles de la ciudad, pero en cuanto a la evidencia pura corresponde, sé que efectivamente da vueltas por el centro y suele parquearse por ratos al lado del parque. Se trata de un sprint verde que asumo debe ser de un modelo de los años 90, muy bien cuidado. De hecho, los sprints son apetecidos por acá porque tienen la fuerza suficiente para ser manejados en las carreteras pedregosas (en verano) y de barro rojo y pegajoso durante los meses de invierno (quién lo creyera). El anuncio no dura más de dos minutos, pero se repite dejando un intervalo de silencio de minuto y medio, más o menos. El lenguaje usado es simple y directo. Se le solicita al ciudadano de San José acercarse a las urnas el 2 de octubre y votar por la paz. Uno de los argumentos a los que apela es que “ganando la paz habrá más inversión en el país y todos y todas viviremos en armonía y paz”. En una región que ha experimentado altos niveles de violencia y en donde habitan frentes guerrilleros en la zona rural y paramilitares bajo el manto de la anonimidad del transeúnte citadino, vivir en paz y armonía es sin duda un bien deseado. Ahora bien, que el triunfo del Sí en el plebiscito se traduzca inmediatamente en una comunión armoniosa es, de lejos, imposible (me pregunto si el uso de lenguaje condescendiente no funcionará en contra de los objetivos de la Gobernación y del movimiento por el Sí en general). En las conversaciones que he tenido con gente de la ciudad sobresale la incredulidad ante el proceso de desmovilización. Las personas acá (al menos con los que he charlado) no creen en el desmonte de las FARC, particularmente en las zonas cocaleras como las que circundan el municipio del Retorno, territorio bajo el control abierto del Frente 1 de las FARC. Frente, vale la pena recordar, que anunció que no iba a obedecer la orden de dejar las armas. Claramente el deseo por la paz existe y se manifiesta tan pronto como surge el tema de conversación, pero entre el deseo y la creencia de la efectividad de los acuerdos de paz, hay un abismo profundo que no se basa en una tendencia guerrerista sino, más bien, en el pragmatismo local que ha servido de estrategia de supervivencia de una población pujante pero olvidada por los mercados y las instituciones legales.
Ayer en la tarde, mientras me asomaba por mi ventana a perseguir con la mirada el carrito que invitaba a votar por la paz vi volar por primera vez un grupo de Guacamayas rojas, cuatro animales elegantes y ruidosos que asombraron a los peatones que caminaban por el andén que colinda con mi edificio. Un grupo de niñas hizo eco a mi grito emocionado: “Guacamayas!”. Y como puntitos rojos se fueron despidiendo, sus gritos cada vez más leves y cada vez más acallados por el parlante del un sprint verde que citaba a Harry Truman, el mismo hombre que anhelaba un mundo en paz regido por instituciones multilaterales y leyes internacionales, pero que a la vez fue capaz de autorizar el bombardeo atómico a Hiroshima y Nagasaki. Quizá la cacofonía formada por el sonido de lo bello y lo majestuoso representado por las cuatro guacamayas rojas, la melancolía de Agustín Lara y la estridencia de un picó invitando a votar por la paz, sea la metáfora apropiada para expresar los sentimientos de una región que se debate entre el anhelo por una convivencia armoniosa de “todos y todas” y la materialidad cotidiana del conflicto armado.
0 notes
Text
Amor y Coca. Capítulo 1.
“Y usted cómo conoció a la Profe?”, pregunté queriendo indagar sobre el inicio de la historia de amor entre E. y Y. Estábamos caminando de regreso a las motos después de haber pasado la mañana en la finca de E. El suelo estaba enlodado tras un aguacero ensordecedor; mis botas de caucho se quedaban succionadas en el barro cada tres pasos. “Pasos de gato” me sugería un amigo como estrategia para no quedarme enterrada, pero al parecer poco de gata tengo. Así, en medio de la pelea entre el barro y yo, decidí preguntar por el amor. No sé bien por qué pero lo pregunté -quizá para tener un tema de conversación durante la caminada de regreso; quizá por mi romanticismo hipometabolizado.
E. y Y. se conocieron en El Guaviare; él es oriundo de esta tierra, hijo de colonos que llegaron a mitad del siglo XX invitados por un Estado ansioso de darle tierra a quien estuviera dispuesto a trabajarla. Ella, dulce y menuda, es de Manizales. Llegó al Guaviare a trabajar en las escuelas rurales a donde algunos niños llegan después de horas de trayecto entre campos minados. Allí, en una tierra noble que da más de lo que se pide -aunque quizá con unas condiciones muy exigentes- se gestó una historia de amor que lleva ya varios años y dos hijos en la mochila. Cuando E. conoció a Y, él estaba en una relación con una mujer mucho menor que él, celosa, y poco amable. Y. acababa de llegar al pueblo como profe; “ahí fue donde yo la distinguí”, me dijo en tono normal, como si no estuviera hablando del amor de su vida. Tal vez una de las tantas diferencias entre las personas criadas en el campo y las personas de ciudad sea el pragmatismo aferrado de los primeros. Los burgueses, grandes y pequeños, nos detenemos ante los detalles, nos obsesionamos con ellos y complejizamos innecesariamente las minucias unidimensionales de la vida.
Mientras Y. iniciaba su vida nueva como profe en el Guaviare, la vida que E. había llevado hasta ese momento dio un vuelco inesperado. Sus cultivos de coca habían sido fumigados y había perdido toda una cosecha a causa de la intervención estatal. Así, sin coca, con pocos centavos en el bolsillo y, por ende, sin mujer que lo celara (la pérdida de la cosecha fue uno de los motivos que dio su mujer en la nota que le dejó cuando se marchó hacia los Llanos con $500,000 pesos que E. estaba guardando tras la venta de uno de sus novillos), E. decidió pasar sus días con Y., amigándose con ella primero y acompañándola en sus visitas a las veredas. Entre trochas, motos, y chagras de coca, y de escuela en escuela, el amor entre Y. y E. creció.
E. se fue para Manizales con Y. al poco tiempo. Allá vivió varios años, y junto a Y. han creado una familia bonita, de esas que le hace a uno sonreir cuando los ve interactuar. La chagra quedó atrás, pero no por arrepentimiento o vergüenza, pues al fin y al cabo en el Guaviare la coca es un cultivo común, sino porque las circunstancias de la vida (dirigidas por el amor) cambiaron su experiencia cotidiana. E. es orgulloso, bien plantado, amable, y muy generoso con su conocimientos. Es muy buen tipo, diría mi Papá.
Lo que E. no es, ni tampoco sus vecinos, es un malévolo fatricida que cultivó la “mata que mata”. No hay mentira más grande que esa, pero desafortunadamente, esa es la mentira que nos vienen vendiendo desde los años 80. Al “otro”, con su coca y moralidad torcida, e incluso apátrida, hay que fumigarlo. O lo que es más triste - y quizá más certero-, es que para la Capital, no hay tal ‘otro’, es invisible. Hay matas que matan y deben exterminarse a como de lugar. Tal vez otra de las grandes diferencia entre los burgueses y la gente de campo, particularmente en este país, es que desconocemos totalmente las lógicas que no giran en torno a lo “nuestro” (sea lo que sea que consideremos ‘nuestro’). En uno de los varios órdenes superpuestos que se viven acá, la coca es cultivo de pancoger, moneda cuando hay escasez de moneda, y en su defecto, una actividad en que ocuparse durante las largas horas que se experimentan en el bravo silencio del campo. La economía cocalera no es tabú; es, simplemente.
2 notes
·
View notes