#jóvenes racializados
Text
Elecciones Brasil: Lula y Bolsonaro se enfrentan en medio del caos
#Política #Brasil | #EleccionesBrasil: #Lula y #Bolsonaro se enfrentan en medio del caos
(Por Paola Blanco, Compañías de Luz) Este 30 de octubre, Brasil tendrá que decidir entre dos candidatos con ideologías y propuestas completamente opuestas. En la primera vuelta de las elecciones, Eduardo Lula Da Silva alcanzó el 48,3% de modo que no alcanzó la mayoría absoluta y llevó al Brasil a una segunda vuelta electoral. Por otra parte, Jair Bolsonaro, del que las expectativas eran bajas,…

View On WordPress
#Amazonas#Auxilio Brasil#Barça#Brasil#Cármen Lúcia#deforestación#Eduardo Lula Da Silva#Felipe Melo#gas#Infraestructura#Jair Bolsonaro#jóvenes racializados#LGTBI+#Lucas Moura#Lula da Silva#luz#Minería#mujeres#Neymar#pobreza#políticas fiscales#Renato Gaúcho#Rio de Janeiro#Rivaldo#Roberto Jefferson#Robinho#Romario#Ronaldinho Gaúcho#Sistema Nacional de Empleo.#Vivienda
0 notes
Text
Reseña Sangre Joven
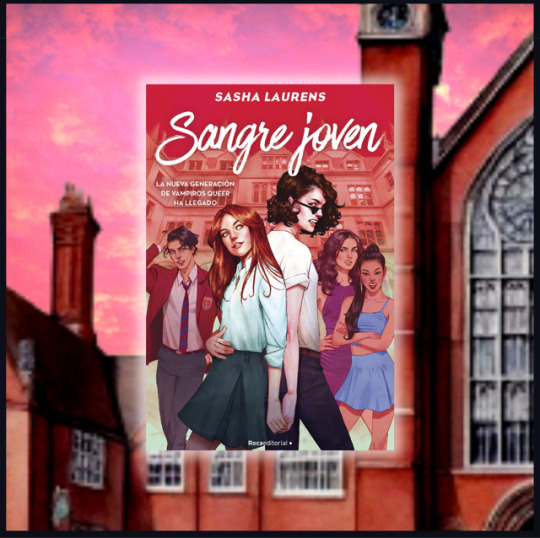
A favor, tengo que decir que es una lectura sencilla, que se lee relativamente rápido, con un planteamiento interesante en lo que se refiere al virus fatal para los vampiros que algunos humanos portan en la sangre, una segunda mitad bastante entretenida y unos personajes que no están del todo mal, salvando los momentos en los que te gustaría darles un guantazo.
En definitiva, el libro da lo que promete: internado elitista lleno de jóvenes vampiros y con una pequeña trama de misterio y asesinato de fondo. Ahora bien, eso de «la nueva generación de vampiros queer» que pone en la cubierta del libro es bastante relativo. Hay representación sí, pero si lo lees por el romance sáfico déjame que te diga que este tarda la tira en aparecer.
El principal problema que le veo a este libro es que, a veces, tienes la sensación de vivir en el día de la marmota. Puesto que gran parte del libro se resume en: Kat hace lo que sea y manda a paseo sus principios con tal de encajar con los niñatos pijos-discute con Taylor por esto-Kat se da cuenta que los niñatos pijos son idiotas y les encara-lo arregla con Taylor-Kat cambia de nuevo de parecer y quiere formar parte de la élite- se vuelve a cabrear con Taylor. Este tira y afloja está bien para un rato, pero llega un momento en el que cansa. La trama del asesinato, que se comenta en la sinopsis, no aparece hasta pasadas las 200 primeras páginas del libro.
Tampoco entiendo que haya tanta homofobia entre los vampiros, quiero decir no hay nada más poco hetero que un vampiro. Taylor es la «única» lesbiana en todo el instituto (spoiler: mentira). Es bastante triste que sus relaciones sean siempre a escondidas con chicas que solo quieren experimentar y que mantenga una relación tan tóxica con otra vampiresa que la trata con desprecio pero que luego la quiere para ella, siempre que nadie más se entere. Y Taylor lo acepta, cosa que me cabrea. Kat es la única que supuestamente va de aliada del colectivo LGTB, pero luego empieza a comerse el tarro de una forma tremenda y a hacer cosas raras cuando empieza a darse cuenta de que quizás le gusta Taylor. Quiero decir, ella siempre está hablando de que prácticamente todas sus amistades forman parte del colectivo y de su activismo, entonces no sé por qué se queda medio atontada al darse cuenta de que pueda ser lesbiana o bisexual. Que a ver puedes tener dudas y un poco de pánico, pero ¿tanto?
También son bastante racistas, porque casi toda la élite (como no) está compuesta por vampiros blancos. En el instituto parece haber como un cupo de vampiros racializados. Kat es la única que intenta criticar este sistema, pero en cuanto le dicen mira tenemos x vampiros de otras razas, así que aquí no hay racismo, ella se calla. La defensa contra el racismo dura dos páginas.
En definitiva, que al final el mensaje que la autora intenta dar contra el racismo y la homofobia es bastante pobre. O esa es al menos mi impresión.
Con todo creo que es una lectura entretenida para pasar el rato.
3 notes
·
View notes
Text
El problema del racismo estructural colombiano
Me gustaría no ser tan directo con la pretensión del título en mención, una afirmación que más bien es un intento de alarma, de mal sabor, teniendo como iniciativa generar incomodidad frente a quienes nos enorgullecemos de la diversidad cultural que se presume dentro de nuestro país, diversidad que no viene siendo menos cuando los procesos históricos han desembocado en parte a la racialización de la sociedad (un marcado sistema de diferenciación entre negros, indígenas y europeos). Toda esta gran mezcla puede ser llamativa para observadores externos, maravillados con la gran variedad cultural y étnica de la que se presume en Colombia y que es motivo de padecimiento dentro del devenir de los rincones de nuestro territorio, sí, Colombia padece su diversidad.
Para presentar el racismo hay que hablar de él como una estructura, que rígida ella, no se mantiene desde lo evidente que fácilmente podría ser el odio y el resentimiento, o sea, a lo que comúnmente es reducido; pero no, este racismo del que hablo es inconsciente, sutil y se sitúa en expresiones normalizadas como lo es la frase: “malicia indígena” que deja en evidencia de manera mal intencionada y sesgada que los indígenas operan con maldad y en lógicas de las sombras, otras es el “trabajo como un negro” expresión con connotaciones coloniales y esclavistas, usadas con naturalidad asociando a los negros con el trabajo pesado; simplemente expresiones que cargadas de estereotipos solo logran estigmatizar y agudizar las diferencias que ya resultan frágiles en un país que históricamente ha sido racializado, esto último solo es un abrebocas con el lenguaje que es usado a diario.
En fin, podría dar un sinnúmero de ejemplos, siendo el más reciente la incomodidad que le dio al establecimiento las postulación política de Francia Márquez por ser lideresa y ser negra, la presencia de los Nasa en las calles caleñas en los tiempos del paro del 2021 o la ignominia periodística como la de Paola Ochoa cuenta como otra referencia, usando su micrófono para atacar de manera vehemente a los jóvenes manifestantes en Buenaventura, x, pero, vale preguntarse qué pasa con ese racismo que cumple funciones estructurales desde el inconsciente colectivo, o sea, para la muestra un botón: Una amiga constantemente era increpada por superiores en el contexto laboral para que se organizara su cabello, le decían que era “precioso” pero en la oficina debían ser más ordenada, que no la querían ver con sus rizos dentro del trabajo. ¿Qué le incomoda a la gente de la diversidad?
Recuerdo también que en mi niñez hubo un compartir del colegio, a todos en el salón nos daban donas, mientras que a mi único compañero afro lo hacían congraciarse con un chocorramo porque no había más donas. Siento que a esta maestra en realidad parecía incomodarla de manera injustificada la presencia de este niño, él no se portaba mal ni era irritante. Luego pasan un par de años para tener que escuchar a otro compañero diciendo que en el noticiero había escuchado que los negros tenían probleas cognitivos (dirigiéndose al mismo niño), afirmación basada en estudios evolucionistas proveniente de esa Europa que con sus posturas cientificistas solo han generado disgregación por diferencias fenotípicas, siendo el racismo camuflado de academia que le pesa esa herencia histórica que cala en trasegar de los tiempos modernos, incapaz de desaparecer pese a los fenómenos históricos de donde somos procedentes.
Se naturalizó el racismo en los escenarios como el discurso, se volvió en un espectro sutil que transgrede leyes que a la final resultan ser inocuas cuando la sociedad no tiene intenciones transformativas frente a la diferencia latente. El racismo es esa triste variable que como concepto logra disfrazar la desigualdad, la miseria y la reducción de oportunidades, que clasifica según el tono de piel, ubicando a las personas en una escala social y geográfica, patología social que no es solo un síntoma de los rezagos del pensamiento europeo que permanecen en violencias físicas, también involucra a los discursos bajo de cuerda y estos como son usados como herramientas verbales y estéticas para no destapar la efervescencia de los racismos, estos incapaces vociferan a gritos desalmados, pero sobreviven dentro de ideas sutiles de la gente de a pie contra la gente de a pie, torpedeando así el progreso de la diferencia.
8 notes
·
View notes
Text
El movimiento Black Lives Matter en las artes
Los artistas visibilizan el movimiento y sus protestas mientras que museos e instituciones han sido criticados por sus silencios y tibieza.
(Artículo publicado el 28 de Septiembre de 2020 en el suplemento “Encuentros” del Diari de Tarragona)
Nada ha vuelto a ser igual en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo a manos de policías blancos de Minneapolis. El grito apagado de “I can’t breath” (“no puedo respirar”) de este hombre negro desarmado mientras moría asfixiado por la rodilla de uno de los policías, se ha convertido en clamor popular y grito de guerra del movimiento Black Lives Matter. Las protestas desde entonces no han cesado y a lo largo del país los manifestantes han tomado las calles con diferentes acciones donde los enfrentamientos con la policía han sido constantes e intensos. Estados Unidos está ardiendo, y la rabia contenida por muchos de sus ciudadanos, expuestos durante un largo tiempo al racismo institucional y estructural de la sociedad, ha estallado. Junto a las exigencias de justicia e igualdad se han abierto debates y se han llevado a cabo actividades que denuncian el racismo enquistado en la sociedad americana. Estos debates y acciones no han sido ignorados por el mundo del arte que ha respondido con fiereza y premura, aunque en ocasiones se ha visto señalado como un foco más del privilegio blanco perpetuador de actitudes y narraciones racistas.

Primero empezaron los grafitis apoderándose de calles y espacios urbanos, como el mural con las gigantescas letras de Black Lives Matter tiñendo de amarillo Hollywood Boulevard en Los Ángeles, ahora convertido en símbolo permanente y que representa el primer espacio público dedicado a la comunidad queer y transgénero negra. Numerosos artistas de la comunidad negra pusieron su tiempo y sus recursos en iniciativas como Art for Philadelphia Community Bail Fund, una plataforma creada por artistas y diseñadores para comprar obra de siete artistas negros cuyos beneficios iban destinados a pagar las fianzas de los activistas encarcelados.

Luego llegaron las declaraciones de numerosos museos e instituciones artísticas en las redes sociales y en sus páginas web. Unos respondieron con manifiestos de apoyo al movimiento BLM y peticiones de plegarias. Otros, tras un largo silencio, se vieron obligados a responder debido a la presión popular. Todos ellos, sin embargo, fueron señalados por mantenerse al margen durante demasiado tiempo y por no hacer lo suficiente para denunciar y visibilizar el racismo también dentro de sus instituciones. Museos como el Getty Centre en Los Ángeles o el Museo de Arte Moderno de San Francisco, se vieron obligados a disculparse ante la tibieza de su discurso en redes sociales. Muchos fueron acusados de hipócritas, ya que sus palabras no se corresponden con hechos concretos como la falta de artistas y comisarios negros, así como la falta de personal negro y racializado en sus instalaciones y consejos de administración. Otros fueron directamente denunciados por trabajadores de prácticas racistas y discriminatorias, como el Whitney Museum en Nueva York, que se vio obligado a cancelar una exposición tras estas acusaciones.

Las protestas de BLM están inspirando a instituciones, galerías y museos a replantearse comportamientos y estrategias de comunicación a la hora de tratar temas incómodos, así como a autoanalizarse y percatarse de la falta de diversidad, tanto en el número de artistas racializados expuestos como entre sus trabajadores. Un estudio de 2018 señala que sólo un 2,37% de las adquisiciones y un 7,6% de las exposiciones en 30 importantes museos estadounidenses pertenecen a artistas afroamericanos, un flaco porcentaje teniendo en cuenta que son más de un 12% de la población norteamericana.
En Europa la cosa no mejora y como señaló Eva Langret, directora artística de la feria Frieze London en Reino Unido, “aunque las artes se sientan atraídas por el éxito de algunos artistas afroamericanos, se sigue ignorando el trabajo de artistas negros y racializados locales, desentendiéndose así de la propia historia mientras escrutamos la narración americana”.
No obstante, museos, galerías, ferias y bienales, como apunta Langret, han aumentado su interés por artistas africanos y afroamericanos. Interés del que se hace eco también el mercado del arte. Artistas como Zanele Muholi, presente en la Bienal de Venecia, Arthur Jaffa, artista afroamericano de cabecera, el fallecido Noah Davis, Kerry James Marshall, Faith Ringgold, a la que Hans Ulrich Obrist dedicó una exposición en la Serpentine Gallery o Njideka Akunyili Crosby son alguno de los nombres de los creadores más cotizados. Sin ir más lejos, 22 artistas emergentes participaron en la exposición online que Christie’s organizó el julio pasado que bajo el nombre de “Say it Loud (I’m black and Proud)” como promoción de jóvenes creadores de color.

También algunas publicaciones muy populares como Vogue o Vanity Fair han colaborado con artistas negros en sus portadas como la pintora Jordan Casteel que retrató la activista Aurora James para su portada, o Kerry Hames Marshall, retratando a una joven mujer negra con vestido blanco. Vanity Fair, por otro lado, presentó una portada con un retrato de Breonna Taylor, creado por la artista Amy Sherald. Breonna fue otra de las numerosas víctimas de la brutalidad policial en Estados Unidos, asesinada en su propia casa mientras dormía. Para el número de septiembre, esta misma revista, muestra en portada a la activista, escritora y pensadora Angela Davis fotografiada por Deana Lawson y entrevistada por su colega y cineasta Ava Du Vernay.

Sin embargo, voces como las de Osei Bonsu, comisario de arte internacional en la Tate Modern, apuntaba para el diario The Independent que, aunque podemos ver obra de artistas negros en los museos “el relato hegemónico está ya establecido”. “Para que estos artistas entrasen en el museo tuvieron que usar el lenguaje de la historia del arte occidental - la pintura figurativa - como medio para unir y subvertir la narrativa artística”. Y continúa diciendo Bonsu: “a menudo se trataba de afirmar su presencia dentro de la pintura como un medio de inscribir a la gente de color en una historia del arte elitista y profundamente codificada”
Para Bonsu la clave pasa por aumentar el número de comisarios, historiadores y galeristas negros sin caer en el tokenismo para recontextualizar narrativas, amplificar voces y resemantizar el imaginario del artista negro en la mente del narrador blanco. Bonsu insiste además que la mayoría de las veces solamente se trata con artistas negros cuando el contexto habla sobre raza o identidad, sin tener en cuenta que muchos de estos artistas tienen discursos artísticos mucho más amplios.
La búsqueda de la igualdad y la variedad de voces no debería ser solo un ejercicio de cuotas y demografía. Si los museos y galerías tienen que liderar un discurso cultural, más vale que este sea capaz de reflejar el cambiante mundo actual y que su contenido alcance e interpele a todo el mundo, de verdad.
#blm#black lives movement#black lives matter#museums#museos#arte#barcelona#art#whitney museum#tate modern#osei bonsu#faith ringgold#arthur jaffa#jordan casteel#ava duvernay#angela davis#breonna taylor#vogue#vanity fair#noah davis#Njideka Akunyili Crosby#amy sherald#Kerry James Marshall#tokenism#white privilege
3 notes
·
View notes
Text
¿A quien le importan lxs jóvenes en la guerra contra el narco?
Hace dos semanas me desperté con la noticia de que habían encontrado dos bolsas negras con personas desmembradas y aventadas en distintos puntos de la ciudad. Las lagrimas vinieron a mis ojos con rapidez, evoque el 2010 y las muchas personas que conocía de toda la vida en el barrio y como una por una comenzaron a desparecer, pensé que la pesadilla había vuelto. Pero creo que nunca se fue.
Mi mamá se encargo de contarme los detalles, de decirme que ya habían identificado los cuerpos, una mujer de 24 años y un varón de 35, la joven era prima en primer grado de mi hermano menor. No sabíamos si contarle o no, al final nos decidimos a hacerlo, a ir al funeral, otro funeral en donde no se abre el ataúd, porque hasta eso nos quitan, ver sus ojos y despedirnos.
Mi hermanito, dijo que ya no le dolía tanto porque pues, no era la primera vez que el narco mataba a alguien querido, dijo que su mamá que era diller, la presionaron en la cárcel hasta que se suicidó, a su hermano mayor lo mataron porque le debía 5 mil pesos a un cabecilla de la colonia, su hermana lleva desaparecida meses y solo sabemos que es trabajadora sexual en alguna parte de la huasteca y que trabaja para 'ellos'... Mi hermano de 13 años huérfano de la guerra que nos dicen que es de 'baja intensidad'
Pensé que habría mucho revuelo en los noticieros, en las redes sociales y en los periódicos, no hubo nada. Un par de párrafos en la nota roja, a nadie le dolieron, a nadie les indignó que aparte de matarles, les desmembraron, los metieron en bolsas de basura y los arrojaron como si no importaran.
Por que al final ¿A quien le importan los 1548 cadáveres que entre 2007 y 2016 han encontrado en fosas clandestinas? ¿A quien le importan las 25,398 personas desaparecidas? ¿A quien le importa que la opción sea el narco porque con lo que pagan en la zona industrial no alcanza ni para comer? ¿A quien le importa que la prensa ya no publica nada para que no sepamos en donde estamos metidos? ¿A quien le importan los 50 mil huerfanxs que en diez años ha cosechado esta guerra? ¿A quien le importa que la mayoría de asesinadxs en esta guerra son jóvenes pobres? ¿A quien le importan dos jóvenes racializados y pobres que fueron tratados como basura? Al final se lo merecían ¿no?.
El barrio dice muchas cosas, que eran ladrones, que les mataron para dar una lección, o te unes y trabajas para ellos o robas, pero ya no puedes robar porque te matan. ¿Trabajar en un lugar legal? No alcanza, de verdad no alcanza. El narcotráfico se introdujo en las rendijas que el Estado y el capital dejaron abiertas, en el campo pobre y desatentido, en lxs jóvenes que no estudian porque no hay la infraestructura adecuada pero que tampoco trabajan porque o no les aceptan en la industria o lo que pagan son salarios de risa, pero es curioso, aunque esta en todos lados, preferimos no verlo aunque nos escupa en la cara.
A veces leo que en el imaginario colectivo se piensa de quienes se dedican al narcotráfico, tienen lujos, y concuerdo, algunos los tienen. Pero lxs jóvenes que son carne de cañón en una guerra que nos rebaso, no. A esos les alcanza para comer y para malvivir, para ser asesinados y embolsados sin que sus nombres signifiquen nada, menos indignación colectiva.
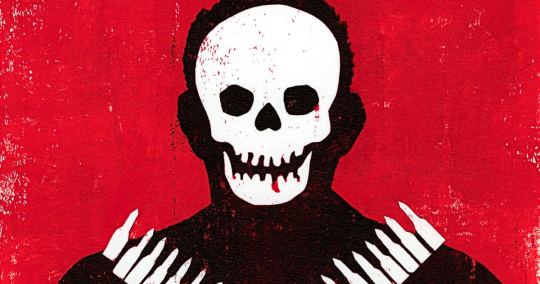
1 note
·
View note
Link
Astrid González es una joven afrocolombiana que vive en Chile desde hace cuatro años. Empapada de las diversidades ancestrales y el feminismo negro decolonial, se aleja del feminismo “blanco de academia”. Es maestra en Artes Plásticas y trabaja en este país como artista y docente en proyectos educativos y creativos. Lo suyo es la calle y la necesidad de conectar su experiencia con la de otras mujeres como ella y también con las afrochilenas o las de pueblos originarios. En 2019 publicó Ombligo Cimarrón, un libro de investigación en artes con el que recorre la historia de los territorios y pueblos afrodescendientes en Colombia desde sus propias vivencias. Ella nació y creció en Medellín, una ciudad con profundas bases coloniales, pero que siente más conexión con el pacífico colombiano, donde nacieron sus padres y abuelos. Es parte de la Red de Mujeres Afrodiaspóricas, una comunidad creada para visibilizar, difundir y reconocer las experiencias de mujeres negras descendientes de la diáspora africana en Chile. Acá, la mayoría de sus habitantes se considera “más blanco que otras personas de países latinoamericanos” y muchxs creen que las personas migrantes son “más sucias”, según un estudio realizado en 2017 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Astrid tiene 25 años pero no le sorprenden los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor a manos de la policía estadounidense, porque sabe que responden a una violencia sustentada por décadas de racismo, discriminación y segregación. Lo que le parece valioso es que con estos hechos y con la cruzada transversal del “Black Lives Matter”, al menos en Chile se empieza a hablar de racismo con todas sus letras. -¿Cómo te pilla la revuelta mundial y el levantamiento de tantas voces en el mundo en contra del racismo? -Lo que está pasando es algo que hace años muchas personas vienen escribiendo, denunciando, activando y estudiando. Las manifestaciones en la calle por actos de racismo policial no son novedad, mucho menos en Estados Unidos. Lo que me parece interesante, además de la magnitud en que se ha esparcido el mensaje de protesta, es que ya no haya tanto temor en nombrar al racismo. En Chile, por ejemplo, hablar de esto era prácticamente imposible hasta hace poco, ni siquiera porque a las comunidades mapuche se les viene sometiendo desde hace años. Eso está bien documentado desde sus colectivos, organizaciones y desde su propia construcción histórica. Nadie que no fuera racializado llamaba a eso racismo. Por eso me parece importante que en este momento la gente deje de tenerle tanto escozor al concepto y ya no lo camuflen bajo la discriminación o xenofobia, que son conceptos completamente diferentes pero que coexisten con el racismo. -¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar a Chile? ¿Te sentiste bienvenida? -Apenas llegué, el primer choque fue entender que pasé a estar dentro del censo de la población migrante y por ende tenía que enfrentarme a un proceso infinitamente burocrático para poder andar en la calle con regularidad y tranquilidad. Es un proceso muy largo del que todavía estoy aprendiendo. Sobre todo porque dentro del imaginario social soy parte de un grupo que desde hace algunos años es visto como un fenómeno que viene a ‘perturbar’, a ‘molestar’: una migración racializada, empobrecida, donde la gran mayoría de las personas no llega por decisión propia, sino a raíz de problemas en sus países de origen, también denominada como migración forzada. -¿Cómo te posicionas políticamente y como una mujer negra frente a esa realidad? -En Colombia ya me relacionaba con un grupo de jóvenes afrodescendientes y desde una apuesta política, cultural, estética y desde la biografía. Cuando llegué a Chile, una de mis primeras intenciones fue construir o acercarme a redes de mujeres migrantes, específicamente mujeres negras o afrochilenas que estuvieran en un proceso similar al mío, así que busqué posicionarme como sujeta política desde esa esquina y desde el reconocimiento de la existencia de otras experiencias afro en el país. Esto es básicamente porque yo vengo de Medellín, un territorio donde lo negro es ajeno y se asocia sólo al pacífico y la costa de Colombia, que es donde nacieron mis ancestros más recientes, aunque actualmente un gran número de afrodescendientes se ha ido asentando en las principales ciudades del país y hemos aportado en la construcción de su historia. -¿Qué cosas descubriste como migrante y como investigadora desde las artes? -Como migrante entendí que existen otras experiencias negras y otras formas de pensar la migración, debido a que las instituciones exponen burocráticamente de manera diferenciada a los grupos migrantes, lo que es una muestra del racismo institucional. Y como artista, debo decir que en Colombia me movía en espacios de arte no hegemónico ni elitistas, que se piensan muy al margen de lo institucional. Cuando llegué a Chile me di cuenta que también existen estos espacios pero yo no los conocía. Entonces me acerqué a un grupo de artistas mapuche, que a partir de su ser en las periferias de Santiago y desde su herencia de pueblos originarios, construyen arte no solamente desde lo plástico y lo visual sino también desde la poesía y el performance. Me empiezo a interesar en el trabajo de estas personas porque apuntan precisamente hacia donde van mis intereses investigativos y formales. -¿Te toca de cerca ese racismo que describes? -Constantemente, dentro de mi casa y fuera de ella. Por ejemplo, una vez en el aeropuerto de Arica, regresando de un foro al que fui invitada a exponer, la Policía de Investigaciones decidió sacar de la fila a dos mujeres negras que estábamos allí. Nos llevaron a una habitación a revisar nuestros pasaportes, sólo a nosotras y no a las demás personas. Pasó hace varios años pero es una de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir acá. Y como esa, muchas otras. En este país la migración se piensa y se asume como un agente patógeno, como algo que llega a contaminar. También hay una diferencia de cuáles son esos cuerpos que vienen a contaminar, porque no son todos: son los cuerpos negros y de Abya Yala (pueblos indígenas en América). Los cuerpos europeos, por ejemplo, sí son bien vistos. Todo esto está basado en la construcción histórica de la pureza eurocentrista y la noción de desarrollo colonial y de modernidad. -A propósito de eso, ¿qué opinión tienes del trato que han recibido los migrantes en medio de la pandemia? Muchísimos ecuatorianos, venezolanos, colombianos y haitianos quedaron sin trabajo y sin casa en Santiago y hasta principios de junio seguían en campamentos afuera de los consulados de sus países esperando alguna ayuda. -Con esa situación me hace mucho sentido lo que plantea el teórico camerunés Achille Mbembe. Él habla de la necropolítica como concepto, entendida como la forma en que los Estados y los gobiernos están diseñados para decidir quiénes viven y quiénes no. Esos que viven son personas que están en el poder o que pertenecen a élites y deciden cómo mueren las personas que ni consumen ni producen, que en este caso serían los migrantes durante la pandemia y los grupos racializados. Creo que estamos a merced de la necropolítica y de un racismo estructural cimentado desde la época de la colonia, que se ha naturalizado y sofisticado. Es muy preocupante. -Y sobre el feminismo chileno, ¿qué tienes que decir? –La verdad es que soy muy partidaria de pensarse desde lo decolonial o desde otro feminismo que no sea el blanco. La escritora Bell Hooks habla de cómo la presencia de las mujeres negras dentro de la existencia del mundo no puede homogeneizarse como igual a las otras. Yo comparto eso plenamente. Siento que muchas de las ideas del feminismo blanco están basadas en que todas las mujeres somos iguales y padecemos de igual manera, sin interceptar la pertenencia étnica y la cultura junto con la clase y el género. Entonces obviamente muchas de las consignas e ideas de ese feminismo blanco, muchas veces académico que anula la agencia histórica de los pueblos afro y originarios, no me hacen sentido porque no responden a mis demandas, ni a mi realidad, ni a mi lugar de enunciación.
Testu osoa / Texto completo: https://www.boltxe.eus/2020/07/05/chile-astrid-gonzalez-activista-afrocolombiana-y-migrante-hablar-de-racismo-era-imposible/ | Boltxe
0 notes
Text
'She-Ra y las Princesas del Poder': la entretenida temporada 3 continúa ampliando el imaginario de un Grayskull diverso
https://www.bloggia.es/she-ra-y-las-princesas-del-poder-la-entretenida-temporada-3-continua-ampliando-el-imaginario-de-un-grayskull-diverso/
'She-Ra y las Princesas del Poder': la entretenida temporada 3 continúa ampliando el imaginario de un Grayskull diverso
Haz click aquí para consultar este artículo en Espinof.
La perspectiva superheroica conduce, en bastantes de ocasiones, a la creación de un enemigo claro, un antagonista sobre el que recaen los males universales y sobre el que las trazas de multidimensionalidad destacan por sus manidas construcciones.
Quizá por eso ‘She-Ra y las Princesas del poder’ sea uno de los casos más llamativos, dado, en primer lugar, su condición de producción adolescente, algo que resuena en todo momento en la serie, y, en segundo, su extensión en el tiempo, que ha permitido a Noelle Stevenson, su creadora, explorar de forma resuelta los conflictos de todos y cada uno de sus personajes.
En su tercera temporada, disponible en Netflix, la adaptación del clásico personaje de Masters del Universo que levantó tantas ampollas desde sus inicios se resuelve decidida a mantener los pilares con los que está construida. Primero y fundamental, la importancia de la amistad, pero también la creación de un imaginario feminista, diverso e inclusivo, así como la deriva de una serie que nace como una propuesta de aventuras y termina convirtiéndose en un interesante estudio de personajes.
En Espinof
Los 21 mejores animes que puedes ver en Netflix, Filmin y Amazon
Después de dos entregas en las que la serie ha explorado la diversidad y la importancia de los lazos y la unión, ‘She-Ra y las Princesas del Poder’ vuelve con una tercera temporada que, sin renegar nunca de su público objetivo, pone sobre la mesa interesantes debates con un claro telón de fondo: la dificultad de crecer, la amistad como fundamento y el poder de la ficción como catalizadora de visibilidad y pedagogía.
Unas lecciones sobre el ser humano y las relaciones interpersonales que la serie no pretende convertir en categóricas. A través de trazas de complejidad en los conflictos a los que sus personajes se enfrentan, sin llegar a la profundidad de otras producciones como ‘Steven Universe’, ‘She-Ra y las Princesas del Poder’ es un convencional y entretenido coming of age que apunta a la construcción de un imaginario donde la diversidad está visibilizada de forma sugerente.
AVISO: Este texto contiene spoilers de la tercera temporada de ‘She-Ra y las Princesas del Poder’
La normalización sugerente frente al “queerbaiting”
Una de las cuestiones que se le han achacado a la serie es su aspecto de cebo para comunidades LGBT. Es lo que se conoce como queerbaiting, un cebo en los productos culturales que pretende la captación de público con la inclusión de personajes y tramas que parecen mostrar diversidad pero nunca terminan de concretarse, algo que bien podríamos observar con Marvel y su extraña relación con lo LGBT.
Algo que, sin embargo, no tiene la misma dimensión en ‘She-Ra y las princesas del poder’. Ya ocurrió durante la segunda temporada con la aparición de los padres de Bow, una pareja de historiadores a los que su hijo no quería decepcionar por no continuar con la senda que éstos pensaban para él, y se ha refrendado en la tercera entrega con una divertida escena en la que Huntara mira a otra mujer con interés recíproco hasta que Adora, en busca de la atención de su nueva figura de inspiración y admiración, la interrumpe y frustra el flirteo.
En Espinof
Por qué es importante que haya representación LGTBI en el cine (y otras artes)
Porque la serie, sin necesitar hacer explícita la inclusión de personajes racializados o de diversas orientaciones sexuales, incluye un amplio abanico que celebra la diversidad desde la sutileza que marca una visibilización más comprometida por una inclusión normalizada que forzada. Esto es algo que, eso sí, nunca desde el ámbito de las protagonistas, en cuya condición nunca se profundiza a pesar de la clara tensión homoerótica entre personajes como Adora y Catra.
Esto no deja de ser llamativo si tenemos en cuenta que ‘She-Ra y las Princesas del Poder’ nace en el seno de Netflix, una plataforma anclada en la capitalización de la diversidad. ‘Queer eye’, ‘Sex education’ o ‘Élite’ muestran una evidente preocupación por la inclusión de elementos no normativos en una estrategia que parece más marcada por los designios de un mercado que ve un nicho de explotación comercial en un público concienciado de la importancia de la inclusión en la ficción que por la importancia social que tiene, en sí, la muestra de esta diversidad.
Y sí, ‘She-Ra y las princesas del poder’ nace dentro de un establishment preocupado por ampliar las miras de un imaginario diverso que podría ser explotado para conseguir un importante rédito económico. Esto explica también la premura de producción de la serie, que en algo más de un año ya cuenta con tres temporadas, un tiempo inaudito para un proyecto de este tipo que también haría lógica su apresurada y torpe animación.
‘She-Ra y las princesas del poder’, temporada 3: la losa de las expectativas
La renovación del público adolescente también ha motivado la necesidad de refrescar el tratamiento de los personajes en la serie, algo que marca una consciente y continua búsqueda de matices en la construcción de sus personajes, una regla en la que el villano principal, Hordak, parecía ser la excepción. Nada más lejos de la realidad, pues durante esta nueva entrega, su trama ha apuntado hacia los mismos conflictos que pueblan al resto de personajes: la continua búsqueda de aprobación.
En Espinof
Los siete villanos más fascinantes del Universo Marvel, ordenados de peor a mejor
Revelar que Hordak es, en realidad, un clon fallido que busca regresar a su universo de origen para recuperar el favor de su creador convierte al villano en otro adolescente negado más, situación que se repite a menudo. Las expectativas y el ansia por la aprobación de figuras ajenas dignifican al antagonista, creando una inesperada empatía que insiste en los matices del bien y el mal en claro tono pedagógico.
De hecho, la fuerza de las expectativas y el deseo de cumplirlas a toda costa son las que llevan a Catra a la desesperación. A pesar de que hay momentos de verdadera felicidad -al menos aparente en Crimson Peak-, el yugo del fracaso y la fijación en Adora es tal que la única salida para el personaje es volver, incluso con mayor insistencia, a procurar el caos y la destrucción.
El imposible cumplimiento de las expectativas que la serie refleja tiene claras vinculaciones con lo millennial y lo que la sociedad espera de una juventud que se ha visto inmersa en una gigantesca crisis económica y política, pero también moral y ética. Resuena entonces la exigencia: los jóvenes deben reajustarse a velocidad de crucero a las necesidades que marca un sistema en mutación total, al mismo tiempo que pelean por esclarecer su identidad, difuminada por su contexto.
Una compleja diatriba que ‘She-Ra y las Princesas del Poder’ toma como punto de partida para reflexionar sobre la madurez de una generación que vive con la losa del futuro en un presente desolador, al mismo tiempo que desgrana con insistencia la necesidad de la unión y la celebración de la diferencia para sembrar las semillas del futuro.
También te recomendamos
‘Cristal oscuro: La era de la resistencia’: la serie de Netflix supera a la mítica película original
‘The A-List’: aventuras exóticas en Netflix que van más allá de una mera ‘Lost’ para adolescentes
La temporada 2 de ‘Élite’ es un salto al vacío sin red del que la serie de Netflix sale bien parada
–
La noticia
‘She-Ra y las Princesas del Poder’: la entretenida temporada 3 continúa ampliando el imaginario de un Grayskull diverso
fue publicada originalmente en
Espinof
por
Antonio Ramón Jiménez
.
0 notes
Text
Crítica – ‘Perdiendo el este’
Título original: Perdiendo el este
Año: 2019
País: España
Dirección: Paco Caballero
Música: Juanjo Javierre
Fotografía: David Valldepérez
Reparto: Julián López, Miki Esparbé, Silvia Alonso, Malena Alterio, Javier Cámara, Carmen Machi, Younes Bachir, Leo Harlem, Eduard Soto, Tom So, Chacha Huang, Gorka Aguinagalde, Marcos Zhang, Malena Gutiérrez
Productora: Warner Bros Pictures España / Atresmedia Cine / Acosta Producciones / Producciones Aparte / Movistar+ / Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)
Género: Comedia
La comedia es un género que ya desde sus orígenes ha estado directamente relacionado con tópicos y estereotipos. Personajes racializados que son representados de forma despectiva, exagerados y encasillados. La mofa corre a cuenta de los prejuicios raciales de una sociedad que puede dividirse en dos: los que ven un problema respecto a este humor y lo critican y los que consideran que el humor es humor y ya está. En un contexto social en el cual la comedia y la corrección política están siendo cuestionadas continuamente llega a los cines Perdiendo el este, ópera prima de Paco Caballero protagonizada por Julián López, Miki Esparbé, Edu Soto, Chacha Huang y Younes Bachir.
Se trata de la secuela de Perdiendo el norte (2015). La cinta original contaba la historia de dos jóvenes españoles en paro que se iban a Alemania a labrarse un futuro encontrándose una vez allí con una sociedad prejuiciosa y una situación bastante precaria. En esta ocasión, Yon González y Blanca Suárez (los anteriores protagonistas) desaparecen para dejar el foco puesto en Julián López. El actor de La hora chanante vuelve a interpretar a Braulio, que esta vez ha acabado en Hong Kong intentando aprender chino y conseguir un trabajo. De todos los sitios del mundo a los que mudarse probablemente China sea uno de los lugares más diferentes sociocultaramente respecto a España, así que igual esta opción no era la mejor de todas, pero es que esta película no se caracteriza precisamente por tomar buenas decisiones.
En Perdiendo el este el sentido del humor no se lo piensan mucho. El trabajo de guion es más que pésimo. Tiran de chistes fáciles con poca gracia y, para cualquier persona con cierta capacidad de crítica y reflexión, llenos de racismo e, incluso en más de uno, ciertas dosis de machismo. La historia ni engancha ni sorprende en ningún momento, es más, está tan llena de clichés que las pocas escenas graciosas que contiene te pillan tan fuera de tono que casi mejor prefieres no reírte. La base de toda buena comedia son los gags y aquí reinciden tanto sobre una misma idea, que los chinos son todos iguales y su cultura está llena de simbologías estúpidas, que cuando acaba el film lo primero que se te viene a la mente es si sus creadores se dignaron siquiera a salir del hotel durante el rodaje en China.
Ojalá Perdiendo el este se pareciese más a su hermana mayor, no era la mejor película del mundo, pero tenía una idea y la desarrollaba bastante bien. Hablaba sobre una problemática real y presentaba una historia digna de cualquier feel-good movie bien armada. Su secuela, sin embargo, es difícil de disfrutar cuando se tiene un poquito de buen gusto. Los protagonistas de la trama romántica carecen de cualquier tipo de química. Los secundarios están sobreactuados y tremendamente estereotipados. Verdaderamente no hay nada que consiga funcionar bien. La única historia a destacar se encuentra en una subtrama sobre la gentrificación y la pérdida del pequeño negocio en Madrid protagonizada por Leo Harlem y Carmen Machi. El problema está en que mantiene el mismo tono que el resto de la película y apenas la tocan muy por encima por lo que ni entra en detalle ni ofrece ningún tipo de discurso válido.
Perdiendo el este es una mala comedia. Fácil y sencillo. Es tan innecesaria que resulta muy complicado verle algún punto positivo. Quizás sea porque en pleno 2019 la comedia es un género que no puede basar sus chistes en los cuatros tópicos de turno. Puede ser que a Ocho apellidos vascos le fuese muy bien jugando con estereotipos, pero lo suyo lo hacía siempre en casa a través de la crítica nacional y regional. El problema en este caso es que ni los chinos son tan fáciles de parodiar como lo somos andaluces y vascos ni tampoco objetivizar, estigmatizar y mofarse de una comunidad entera de gente sigue siendo gracioso hoy en día. Estamos en 2019, igual ya va siendo hora de superarlo, ¿no?
Lo mejor: Siempre está bien ver a Carmen Machi en la gran pantalla.
Lo peor: El resto de la película.
Nota: 1/10.
youtube
La entrada Crítica – ‘Perdiendo el este’ aparece primero en 35 Milímetros.
from WordPress https://35milimetros.es/critica-perdiendo-este/
0 notes
Text
VIDEO| “Tú no eres español, tú no eres nada”: El ataque xenófobo de mujer española contra vendedor
VIDEO| “Tú no eres español, tú no eres nada”: El ataque xenófobo de mujer española contra vendedor
Una mujer que entró a un negocio de electrónica en Bravo Murillo, en Madrid comenzó a insultar, sin ningún motivo a uno de los jóvenes que atendían en el lugar. En el registro que se grabó del incidente, se ve y escucha como la española increpa una y otra vez al trabajador por su color de piel, ya que asume que es extranjero.
“Eras colonia de Francia hasta hace cuatro días. Como dijo (Nicolás) Sarkozy en Francia con la mierda de musulmanes y esa colonia suya, los DNI y los pasaportes igual que se dan, se quitan“, le espetó en tono amenazante, a lo que el hombre le contestó que esta mentalidad es antigua.
Ante esto, la mujer, que se iba retirando del lugar mientras continuaba profiriendo insultos, le dijo a otro de los trabajadores que “no te pongas chulo, porque te puede caer a ti también”.
Esta vez, el joven le respondió que él era español. Momento en que se devuelve a encarar al dependiente y le dice, enajenada: “¿Tú? Tú no eres español, para ser español tendrías que tener madre y madre española y ese es el ordenamiento jurídico de este país, apréndetelo”.
Hace un rato en Bravo Murillo, Madrid. Una sra entra en una tienda soltando insultos racistas. Al enterarse que el trabajador es racializado, le manda a su "pais de mierda". Después carga contra musulmanes y acaba amenazando con retirarle nacionalidad por "hijo de innmigrante". pic.twitter.com/EKkJgCNFXm
— Es Racismo (@esracismosos) December 24, 2018
“Tú no eres nada, los pasaportes y los DNI, no siendo español, que no lo eres, igual que se dan se quitan, que te vayas enterando”, le advirtió por una última vez, según se aprecia en el video compartido por la organización española Es Racismo.
Justamente, en la cuenta de Twitter donde compartieron el video, detallaron que “hace un rato en Bravo Murillo, Madrid. Una señora entra en una tienda soltando insultos racistas. Al enterarse que el trabajador es racializado, le manda a su “país de mierda”. Después carga contra musulmanes y acaba amenazando con retirarle nacionalidad por ‘hijo de innmigrante’”.
Este episodio se suma a otro registro que destacan en el sitio web de Es Racismo, en el que una señora que va sentada en el Metro se enoja con una niña de 10 años, al parecer extranjera, por ocupar un asienta.
En el blog de la organización también indican que estos hechos no son aislados y que las personas inmigrantes sufren constantemente este tipo de violencias. Es por eso que llaman a seguir denunciando este tipo de situaciones y dejar de verlas como algo anecdótico, sino que son agresiones sistemáticas.
En nuestro país lo normal es reaccionar ante el racismo, no permitir que nadie sea discriminado por su color de piel. Así lo demuestran estos pasajeros del metro de Madrid cuando una mujer intenta impedir a una niña sentarse por ser inmigrante. pic.twitter.com/BMpMw8KXTz
— Íñigo Errejón (@ierrejon) August 1, 2018
#ExtraNews: https://www.slaymultimedios.com/video-tu-no-eres-espanol-tu-no-eres-nada-el-ataque-xenofobo-de-mujer-espanola-contra-vendedor/
0 notes
Text
Tres ideas para conocer el pensamiento Indianista-Katarista de Ayar Quispe
Por: Franco Limber
Para conocer lo que se ha escrito sobre el Indio necesariamente tenemos que recurrir a los escritos de Ayar Quipe, por que estaremos en frente de uno de los actores e intelectuales que ha vivido el momento histórico de cambios sociales que acaecen a los Aymaras y Quechuas en lo largo de su historia al presente, sus aportes escritos tienen un valor trascendental en el ideario de los actuales actores y estudiosos del mundo andino, los siguientes puntos a tocarse son algunos atisbos que nos permitirán conocer en forma general sus ideas principales de mucho valor para la literatura revolucionaria liberadora Aymará. Estas ideas irán dando forma a un indianismo más ordenado y lo otro será un elemento fundamental en su pensamiento: el radicalismo.
1. Construyendo la radicalidad India.
En este punto destacaremos las ideas de Ayar Quispe quien va tomando forma a partir de dos premisas: a) La primera es la de revivir las luchas indígenas del pasado, sobre todo la de Tupaj Katari del año 1781, b) la segunda es el cambio de una visión electoralista a una lucha armada del tipo guerrillero. En ambos casos notaremos que el pensamiento se va vinculándose en un solo lineamiento radical. A este movimiento se le llamara la guerra comunitaria de ayllus, misma que se dio a conocer en el año 1991 destacando la figura de Felipe Quispe[1], teniendo como fin la liberación del Qullasuyu.
Ayar ira construyendo un tejido normativo en el ideario indianista: «la liberación del Qollasuyu, no se va a dar por la vía pacifica, sino por la vía violenta; donde correrá raudales de sangre de ambas partes, del opresor y del oprimido.[2]» ideario en el que se puede observar la construcción del radicalismo Indio, nos los define de la siguiente manera: «Así mismo, la base general del “ideal Tupakatarista”, no es participar en las contiendas electorales ni ocupar un puesto en el parlamento, sino hacer la Revolución India.[3]»
Para Ayar Quispe la lucha del Indio significaba «verdaderamente era una causa sagrada[4]» «pues la devoción por la “causa sagrada”, por la causa de todos los indios, sigue latente o manifiesta[5]» para ello delimita el objetivo político-ideológico para todos los Indios de estas tierras, en mi parecer con una lectura precisa del contexto histórico: «Todo Indio oprimido mira al futuro, y si deja pasar el momento apropiado de su liberación, sino reconoce su tarea y su destino esta condenado a no vivir eternamente como Nación, Raza y Cultura.[6]» En esta ultima postura se entiende la necesidad de entrar en la lucha política como actor de una propia ideología, hacer la lectura correcta del contexto social que acaece a los movimientos indios de esta tierra Qollasuyana nos perfilan como poseedores de un legado histórico, que si no se es sujeto de apropiación quedara supeditado a la tergiversación del carácter natural de dominio Indio. Así: «demostrar al mundo entero que los indios mediante la lucha armada pueden alcanzar la total y definitiva liberación del Qullasuyu.[7]» Solo aquel que vive las penurias de su pueblo puede odiar con tal ahínco pues “es un comprometido aymará de cepa; su aprecio por la sagrada causa india es el aprecio a su sangre, a su nación, a su cultura y civilización[8]
2. La radicalidad Ayar Quispe.
Cuando hablamos de radicalismo inferimos un conjunto de ideas y doctrinas de los que pretenden introducir profundas reformas en el orden político, es un modo extremo de tratar los asuntos, Ayar tendía a construir un corpus de ideas categóricas dentro del indianismo que no saliesen de un marco normativo-moral. Este conjunto de elementos determinara lo que llamare el “Indinismo de Ayar Quispe” cuyas definiciones nos ira planteando a los largo de su obra.
La ideología del Indianismo se caracteriza por ser una expresión política que habla, piensa y siente muy diferente a las otras ideologías coloniales, que se dicen llamar de “izquierda” y “derecha”[9]. El Indianismo sea un poderoso instrumento para lograr la reindianizacion de los indios.[10] Aquellos indios que logren conocer el indianismo, sobre todo los jóvenes tendencialmente abrazan esta ideología, por que es pensamiento que brota de las fauces indias, se reconocen en lo propio y no en lo ajeno, es leerse así mismos, pues es la vida común de un Indio. Pero también causa aversión; Si uno esta disconforme con el indianismo es por que le causa antipatía la propia posición, las propias aspiraciones e intereses políticos e ideológicos de los indios[11]
Para Ayar Quispe, hay tareas específicas del indio, pero antes hay que conocer su concepto de indio, el neo-indio: “El nuevo indio es una flor que ha brotado de la planta política indianista y tiene la misión de luchar por la liberación india.”[12] Todo nuevo líder con convicciones políticas emergentes, para un mejor entendimiento de su contexto social debe engullirse en los estudios indianistas, pues vivimos en un ambiente de sociedad racializada. Por que “el indio es un sujeto racializado a partir de la colonización.”[13] Enfatizaremos las siguientes tareas del indianismo: a) Esperar la Revolución India, por el camino único, correcto y autentico, es la que caminaron nuestros abuelos guerreros, La guerra; b) los indios no solo tienen que esperar la Revolución India, sino tienen que hacer la Revolución India con sus propias manos y cerebros; c) hay que ganarse a los indios oprimidos con la idea de liberación del Qullasuyu, pues solamente de este modo iremos con paso firme y sin tardanza al camino de la Revolución India.
El último punto es crucial, ganarse a nuestros hermanos compartiendo nuestro conocimiento, es asegurarse nuevas huestes que defiendan con la vida la causa de nuestros pueblos indios, “el indianismo tiene que ser una teoría viva, creativa y en desarrollo.”[14]
Así el radicalismo de Ayar es solo para los indios, y no así para el blanco-mestizo. “No hablo para los q’aras por que jamás van a estar desacuerdo con estas ideas indianistas, que quieren la liberación del Indio, mas bien ellos querrán acallarlo y para este propósito unos comenzaran a ladrar como perros bravos y otros gruñirán como cerdos inmundos.”[15] Entonces es crucial para todo indio que puebla estas tierras defender su ideología, ya que;”para nosotros los Indios, el indianismo vale lo que vale la vida y la vida vale lo que vale el indianismo. Por eso, al indianismo hay que defenderlo o cuidarlo por todos los medios posibles y disponibles.[16] Así también como hay que defenderlo de lo ajeno, también hay que defenderlo de los “nuestros”, Ayar Quispe va mencionando en su obra a los enemigos internos, entre ellos: Pablo Mamani, Lucila Choque, Abraham Delgado, quienes utilizan el nombre de indianismo para sus fines personales.
Para la superación de los obstáculos que llegarían a amenazar nuestra unidad, nuestra hermandad india, lo que hay que hacer con el indianismo es: “superar el indianismo, no tenemos que degradar, desvirtuar a nuestra ideología, sino hay que mejorarlo. Mejorar significa que el indianismo sea mucho más indianismo, es decir, mucho más liberadora. Mejorar significa que el indianismo sea mucho mas radical en su lucha contra el opresor.”[17] De lo principales causantes de la división de indios podemos mencionar: a) El gobierno; b) Los partidos políticos Blanco-Mestizos; c) Las ONGs.[18]
“El indianismo no puede existir al margen del indio. Tan igual. Como no puede existir la liberación al margen del indio”, estas palabras de Ayar contienen un contenido claro, el indianismo es propio del indio, es su ideología, si es lo propio hay que darle un contenido mas teórico. Los nuevos alcances del ideario indianista deben tomar nuevas formas interpretativas de entender el contexto social, si bien el hermano Ayar dejo algunos elementos muy importantes para ir trabando el desarrollo teórico, su abrupta muerte dejo un vació entre los indianistas radicales. Noble tarea para los jóvenes aymaras de nuestro tiempo seguir los pasos que desde Fausto Reinaga hasta Ayar Quispe se ha ido construyendo tanto con vacíos argumentativos y una carga sentimental muy grande, pero de alto valor, pues Indios escritores son contados con los dedos.
Ser radical acaece mucho enemigos, de ello que su muerte sea aun un misterio. Las fronteras de la locura y la razón están en poner un pensamiento, una idea ante todo, aun por encima de la vida, toca seguir a pasos de mayor reflexión para que todo el esfuerzo de nuestros hermanos que yacen en el seno de la Pachamama no sean en vano, la radicalidad se debe reflejar en la convicción de nuestros compromisos y actos por nuestra ideología, la ideología india, el indianismo.
3. Ordenador del Indianismo.
“Indianismo” de Ayar Quispe, es una obra excelsa que recoge el verdadero sentido y objetivo de lucha planteado por los ideólogos del siglo pasado[19] en este trabajo nos proporciona algunos apuntes sobre autores que son pioneros del Indianismo. Creo que eso es lo más valoradle del mencionado trabajo y es por ello que debe ser leído y consultado.[20]
Hay que reconocer que el trabajo de este intelectual indio aymará, fue tratar de ordenar, sistematizar y categorizar el indianismo, sus autores, sus actores, a lo largo del tiempo que se ha tomado conciencia política de la realidad, cual se plasmo en el papel para poder ser trasmitida en el tiempo, y no ser tergiversada la real causa india, el objeto del indianismo es el Poder Indio, no es la folclorizacion del indio.
Ayar Quispe en sus libros Indianismo y Indianismo-Katarismo, ha iniciando una forma de literatura india, mas ordenada, mas explícita acerca de nuestro pensamiento, que hoy va tomando forma para seguir construyendo nuestro pensamiento. Como lo define de mejor forma el joven intelectual aymará Iván Apaza Calle: “así que se sumergió en los escritos de los pioneros del indianismo; recorriendo pagina por pagina, Ayar hizo un establecimiento ideológico claro y preciso de la doctrina indianista a través de esas obras escritas por pensadores indios, de esta tarea implacable nace el indianismo” este joven aymará acompaño fraternal e intelectualmente a Ayar en vida, y su definición es la que mas clara y axiomática que pueda haber escrito un indio sobre otro indio: “La obra de Ayar Quispe, recoge aportes teóricos y prácticos indianistas, empezando desde Fausto Reinga hasta Felipe Quispe, con lo que da a comprender al nuevo indio los objetivos esenciales del indianismo en la lucha libertaria…el cual es como una brújula que guía la revuelta en este siglo.” Iván Apaza es quien dará una mejor interpretación de las obras de Ayar, pues es quien mas lo conoció en vida y pensamiento.
Conclusiones: El pensamiento de Ayar se plasma en sus obras, ser critico es una cualidad de muy pocos, pues el miedo impide el escribir en el campo político, pero él supo hacerlo como fue educado, como fue formado, que el amor por nuestra ideología es mas fuerte que algún temor ahogador de las ideas, y aun mejor si estás tienen un alcance radical. Las palabras que definen a Ayar Quispe, de seguro que son: la guerra india y restauración del Qollasuyo, su mayor ilusión como esta escrito en sus libros fue gritar algún día. “ya somos nosotros; ya somos libres; ya somos felices. Que así sea.[21]
[1] Líder Aymará, que lidero el ejercito guerrillero Tupaj Katari (EGTK)
[2] Quispe Ayar, Los Tupaj Kataristas Revolucionarios, p, 28.
[3] Ibid, p. 43.
[4] Ibid, p. 75.
[5] Ibid, p. 107.
[6] Ibid, p 111.
[7] Ibid, p. 113.
[8] Ivan Apaza Calle, Colonialismo y contribución en el indianismo, p. 138.
[9] Carlos Macusaya Cruz, Desde el sujeto racializado, p. 86.
[10] Ibid, p. 12.
[11] Ivan Apaza Calle, Colonialismo y contribución en el indianismo, p. 142.
[12] Ibid, p. 135.
[13] Carlos Macusaya Cruz, Desde el sujeto racializado, p. 309.
[14]Ayar Quispe, Indianismo, p. 114.
[15] Ayar Quispe, Indianismo-Katarismo, p. 11.
[16] Ibid, p. 15.
[17] Ibid, p. 111.
[18] Ayar Quispe, Indios contra Indios, p. 15.
[19] Ivan Apaza Calle, Colonialismo y contribución en el indianismo, p. 141.
[20] Carlos Macusaya Cruz, Desde el sujeto racializado, p. 86.
[21] Ayar Quispe, Indianismo, p. 114.
0 notes
Link
Astrid González es una joven afrocolombiana que vive en Chile desde hace cuatro años. Empapada de las diversidades ancestrales y el feminismo negro decolonial, se aleja del feminismo “blanco de academia”. Es maestra en Artes Plásticas y trabaja en este país como artista y docente en proyectos educativos y creativos. Lo suyo es la calle y la necesidad de conectar su experiencia con la de otras mujeres como ella y también con las afrochilenas o las de pueblos originarios. En 2019 publicó Ombligo Cimarrón, un libro de investigación en artes con el que recorre la historia de los territorios y pueblos afrodescendientes en Colombia desde sus propias vivencias. Ella nació y creció en Medellín, una ciudad con profundas bases coloniales, pero que siente más conexión con el pacífico colombiano, donde nacieron sus padres y abuelos. Es parte de la Red de Mujeres Afrodiaspóricas, una comunidad creada para visibilizar, difundir y reconocer las experiencias de mujeres negras descendientes de la diáspora africana en Chile. Acá, la mayoría de sus habitantes se considera “más blanco que otras personas de países latinoamericanos” y muchxs creen que las personas migrantes son “más sucias”, según un estudio realizado en 2017 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Astrid tiene 25 años pero no le sorprenden los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor a manos de la policía estadounidense, porque sabe que responden a una violencia sustentada por décadas de racismo, discriminación y segregación. Lo que le parece valioso es que con estos hechos y con la cruzada transversal del “Black Lives Matter”, al menos en Chile se empieza a hablar de racismo con todas sus letras. -¿Cómo te pilla la revuelta mundial y el levantamiento de tantas voces en el mundo en contra del racismo? -Lo que está pasando es algo que hace años muchas personas vienen escribiendo, denunciando, activando y estudiando. Las manifestaciones en la calle por actos de racismo policial no son novedad, mucho menos en Estados Unidos. Lo que me parece interesante, además de la magnitud en que se ha esparcido el mensaje de protesta, es que ya no haya tanto temor en nombrar al racismo. En Chile, por ejemplo, hablar de esto era prácticamente imposible hasta hace poco, ni siquiera porque a las comunidades mapuche se les viene sometiendo desde hace años. Eso está bien documentado desde sus colectivos, organizaciones y desde su propia construcción histórica. Nadie que no fuera racializado llamaba a eso racismo. Por eso me parece importante que en este momento la gente deje de tenerle tanto escozor al concepto y ya no lo camuflen bajo la discriminación o xenofobia, que son conceptos completamente diferentes pero que coexisten con el racismo. -¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar a Chile? ¿Te sentiste bienvenida? -Apenas llegué, el primer choque fue entender que pasé a estar dentro del censo de la población migrante y por ende tenía que enfrentarme a un proceso infinitamente burocrático para poder andar en la calle con regularidad y tranquilidad. Es un proceso muy largo del que todavía estoy aprendiendo. Sobre todo porque dentro del imaginario social soy parte de un grupo que desde hace algunos años es visto como un fenómeno que viene a ‘perturbar’, a ‘molestar’: una migración racializada, empobrecida, donde la gran mayoría de las personas no llega por decisión propia, sino a raíz de problemas en sus países de origen, también denominada como migración forzada. -¿Cómo te posicionas políticamente y como una mujer negra frente a esa realidad? -En Colombia ya me relacionaba con un grupo de jóvenes afrodescendientes y desde una apuesta política, cultural, estética y desde la biografía. Cuando llegué a Chile, una de mis primeras intenciones fue construir o acercarme a redes de mujeres migrantes, específicamente mujeres negras o afrochilenas que estuvieran en un proceso similar al mío, así que busqué posicionarme como sujeta política desde esa esquina y desde el reconocimiento de la existencia de otras experiencias afro en el país. Esto es básicamente porque yo vengo de Medellín, un territorio donde lo negro es ajeno y se asocia sólo al pacífico y la costa de Colombia, que es donde nacieron mis ancestros más recientes, aunque actualmente un gran número de afrodescendientes se ha ido asentando en las principales ciudades del país y hemos aportado en la construcción de su historia. -¿Qué cosas descubriste como migrante y como investigadora desde las artes? -Como migrante entendí que existen otras experiencias negras y otras formas de pensar la migración, debido a que las instituciones exponen burocráticamente de manera diferenciada a los grupos migrantes, lo que es una muestra del racismo institucional. Y como artista, debo decir que en Colombia me movía en espacios de arte no hegemónico ni elitistas, que se piensan muy al margen de lo institucional. Cuando llegué a Chile me di cuenta que también existen estos espacios pero yo no los conocía. Entonces me acerqué a un grupo de artistas mapuche, que a partir de su ser en las periferias de Santiago y desde su herencia de pueblos originarios, construyen arte no solamente desde lo plástico y lo visual sino también desde la poesía y el performance. Me empiezo a interesar en el trabajo de estas personas porque apuntan precisamente hacia donde van mis intereses investigativos y formales. -¿Te toca de cerca ese racismo que describes? -Constantemente, dentro de mi casa y fuera de ella. Por ejemplo, una vez en el aeropuerto de Arica, regresando de un foro al que fui invitada a exponer, la Policía de Investigaciones decidió sacar de la fila a dos mujeres negras que estábamos allí. Nos llevaron a una habitación a revisar nuestros pasaportes, sólo a nosotras y no a las demás personas. Pasó hace varios años pero es una de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir acá. Y como esa, muchas otras. En este país la migración se piensa y se asume como un agente patógeno, como algo que llega a contaminar. También hay una diferencia de cuáles son esos cuerpos que vienen a contaminar, porque no son todos: son los cuerpos negros y de Abya Yala (pueblos indígenas en América). Los cuerpos europeos, por ejemplo, sí son bien vistos. Todo esto está basado en la construcción histórica de la pureza eurocentrista y la noción de desarrollo colonial y de modernidad. -A propósito de eso, ¿qué opinión tienes del trato que han recibido los migrantes en medio de la pandemia? Muchísimos ecuatorianos, venezolanos, colombianos y haitianos quedaron sin trabajo y sin casa en Santiago y hasta principios de junio seguían en campamentos afuera de los consulados de sus países esperando alguna ayuda. -Con esa situación me hace mucho sentido lo que plantea el teórico camerunés Achille Mbembe. Él habla de la necropolítica como concepto, entendida como la forma en que los Estados y los gobiernos están diseñados para decidir quiénes viven y quiénes no. Esos que viven son personas que están en el poder o que pertenecen a élites y deciden cómo mueren las personas que ni consumen ni producen, que en este caso serían los migrantes durante la pandemia y los grupos racializados. Creo que estamos a merced de la necropolítica y de un racismo estructural cimentado desde la época de la colonia, que se ha naturalizado y sofisticado. Es muy preocupante. -Y sobre el feminismo chileno, ¿qué tienes que decir? –La verdad es que soy muy partidaria de pensarse desde lo decolonial o desde otro feminismo que no sea el blanco. La escritora Bell Hooks habla de cómo la presencia de las mujeres negras dentro de la existencia del mundo no puede homogeneizarse como igual a las otras. Yo comparto eso plenamente. Siento que muchas de las ideas del feminismo blanco están basadas en que todas las mujeres somos iguales y padecemos de igual manera, sin interceptar la pertenencia étnica y la cultura junto con la clase y el género. Entonces obviamente muchas de las consignas e ideas de ese feminismo blanco, muchas veces académico que anula la agencia histórica de los pueblos afro y originarios, no me hacen sentido porque no responden a mis demandas, ni a mi realidad, ni a mi lugar de enunciación.
Testu osoa / Texto completo: https://www.boltxe.eus/2020/07/05/chile-astrid-gonzalez-activista-afrocolombiana-y-migrante-hablar-de-racismo-era-imposible/ | Boltxe
0 notes
Link
Marielle Franco creció en una favela y estudió Sociología. La muerte violenta de una amiga la despertó y la convirtió en una activista por los derechos humanos y contra el abuso policial. Era una mujer negra, feminista, lesbiana, madre soltera. Era concejala de Río de Janeiro y denunció la militarización como política de seguridad. Hoy Brasil llora a una líder.
-Debemos ocupar con nuestros cuerpos todos los espacios.
Dijo Marielle Franco horas antes de ser asesinada, en la “Roda de conversa Mulheres Negras Movendo Estruturas”. Desde el 2016, Marielle era parlamentaria: era una mujer negra, de la favela, madre soltera, lesbiana, feminista, militante, que había llegado a ser parlamentaria. Esa noche, en la Casa das Pretas, seguro que también se refirió a acompañar el lanzamiento del Calendario del Iporinchê, previsto para la semana próxima, una iniciativa del Iporinchê Salão de Belezas Negras para el fortalecimiento de la autoestima y la identidad afrodescendiente.
Marielle se había pintado el pelo de rubio.
- Negona, ahora estoy criloira (‘negrubia’) como vos, porque nosotras podemos ser lo que queramos, le dijo a su amiga Carolina Rocha.
Su pelo envuelto en turbantes de colores se levantaba como una bandera dentro de la Cámara Municipal de Concejales de Río de Janeiro. Generaban comentarios de los que no entendían su simbolismo y lo folklorizaban. “Vivir en un turbante es una forma de pertenencia. Es juntarse con otro ser diaspórico que también vive en un turbante y, sin tener que decir nada, saber lo que costó y lo que aún hoy cuesta llevarlo. Tuvimos que esconderlo, escamotearlo, disfrazarlo, negarlo. El turbante colectivo que habitamos fue constantemente racializado, invadido, desacralizado, criminalizado”, como describió Ana Maria Gonçalves.
Hace un año, ella había denunciado en las redes sociales que la policía del aeropuerto de Brasilia le había revisado hasta su pelo durante una pesquisa “aleatoria”.
-¡Tocaron mi corona!
La cabeza de Marielle, cubierta de ancestralidad, de ideas de igualdad racial, social, sexual y de género, era el blanco de sus enemigos políticos.
-Van a tener que soportar que las trans, lesbianas y negras ocupemos todos los espacios sin ser violentadas ni violadas.
Gritó Marielle en la tribuna de la Cámara Municipal, el 8M, cuando un hombre se asomó a las galerías para interrumpirla y defender la dictadura militar.
A la salida de aquel evento en la Casa das Pretas, antes de las diez de la noche del miércoles 15, un Cobalt color plata la siguió durante cuatro kilómetros. Recibió cuatro tiros directo a la cabeza. Callaron su grito. La Policía trabaja con la hipótesis de crimen por encargo. Los movimientos sociales le apuntan la fuerza policial.
Marielle Franco tenía 38 años. Le decían “cría de la Maré” porque era nacida y criada en ese complejo de favelas del norte carioca.
Fue madre a los 19, la misma edad que hoy tiene su hija. Decía que había caído en las estadísticas -de embarazo adolescente- pero que luego había logrado escapar -cuando pudo entrar y terminar la facultad-.
-Mataron a mi madre y a 46 mil electores más! Seremos resistencia porque fuiste lucha- escribió su hija en Twitter.
Marielle Franco se recibió de Socióloga en la Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro, donde logró ser becada. Había sólo dos alumnas negras -en un país donde el 54,9% de las personas se reconocen como negras y pardas-. Luego hizo un master en Administración Pública. Su tesis, “UPP: el reducir la favela a tres letras”, analiza las problemáticas Unidades Policiales de Pacificación instaladas en las comunidades desde el 2008. Fue profesora, trabajó en el Centro de Acciones Solidarias de Maré (Ceasm) y la Brasil Foundation. Afiliada al Partido Socialismo y Libertad (Psol), coordinó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
Su militancia por los derechos humanos y contra la violencia policial empezó casi al mismo tiempo que se convertía en madre, que entraba en la universidad y que una de sus mejores amigas moría víctima de un bala perdida por una pelea, en su barrio, entre policías y narcotraficantes.
En 2016 se postuló por primera vez a concejal y venció con 46.502 votos, fue la quinta más votada en su ciudad. En la Cámara, fue una de las siete mujeres entre los 51 concejales. Presidió la Comisión de Defensa de las Mujeres.
“Todos tienen que saber lo que pasa en el barrio de Acari: el Batallón 41° de la Policía Militar aterroriza a los vecinos. Esta semana dos jóvenes fueron asesinados y tirados a una fosa. La policía recorre las calles y amenaza. Esto pasa desde siempre, pero tras la intervención militar todo está peor”, publicó la concejala en su Facebook el 10 de marzo.
Los datos del Instituto de Segurança Pública brasileño registraron que, en 2017, la Policía Militar de Río de Janeiro mató a mil personas, casi 3 por día. Por cada 23 ciudadanos muertos, un policía es asesinado. Por eso se dice que esta fuerza es la que más mata y muere en el mundo.
Marielle era la voz contra la violencia institucional y el abuso policial en las favelas, y era el apoyo a sus víctimas. Aquel mensaje denunciando lo que pasaba en la comunidad de Acari fue apenas se puso en marcha un decreto presidencial de febrero pasado que avala la intervención militar en la provincia de Río de Janeiro para garantizar el orden público.
Aunque las comunidades periféricas de Río y de otras provincias siempre sufrieron intervenciones de las fuerzas armadas, esta es la primera vez que la acción tiene este alcance y que pone a un militar a cargo de la seguridad pública.
Para fundamentar esta política, Michel Temer se escuda en un recurso avalado por la constitución brasileña pero que nunca se aplicó en democracia. Está destinado a proteger al país ante un colapso social. Esta es una de las primeras acciones del flamante Ministerio de Seguridad Pública, que también tiene a un general del Ejército al frente.
Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se opusieron a esta intervención. Un día antes del asesinato de Marielle, estos organismos firmaron comunicado conjunto: expresaron preocupación por la autoridad que ganaban las fuerzas armadas y la violación a los derechos humanos que potencia, sobre todo ante las personas pobres y afrodescendientes. Instaron a Brasil a enfocarse en desarrollar políticas públicas con enfoque integral y de reinserción social, y a evitar acciones represivas y de criminalización. En el comunicado, las autoridades recordaron que en octubre de 2017 Brasil modificó su código penal militar para permitir que los homicidios dolosos cometidos por agentes de las fuerzas armadas sean juzgados por tribunales militares.
Marielle Franco criticó la intervención militar miles de veces, siempre señalando los intereses políticos que había detrás y también su ineficacia. Relacionaba esas intervenciones policiales truculentas contra la población de las favelas con la necesidad de conquistar votos de la clase media a cambio de promesas de seguridad. Denunciaba también la falta de políticas relacionadas con educación, cultura y recreación en las comunidades.
El 28 de febrero la concejala fue elegida relatora de una comisión que iba a fiscalizar la intervención.
Marielle fue asesinada en el momento menos pensado, como tantas víctimas a las que representaba. Esa noche también mataron a otro hombre de origen pobre, Anderson Pedro, que manejaba el auto.
Más de diez ciudades en Brasil, además de Buenos Aires y Santiago de Chile, ya hicieron actos exigiendo justicia por Marielle. Asistentes al Foro Mundial Social le dedicaron un minuto de silencio en Salvador, Bahía. En el parlamento europeo, más de 50 diputados le hicieron un homenaje y pidieron la suspensión inmediata de las negociaciones para un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur debido a lo ocurrido.
Entre sus ministros, Michel Temer encasilló la muerte de Marielle Franco como un emblema de la violencia social que amerita la militarización de Río de Janeiro.
Un día antes de ser asesinada, Marielle Franco publicó en su cuenta de Twitter, en referencia a otro homicidio de un joven negro a manos de la policía de Río: “¿Cuántos más tendrán que morir para que esa guerra termine?”
0 notes
Text
El equilibrio llega a 'Santa Clarita Diet': más diversión y consistencia en su segunda temporada

El grado de competición en la era del Peak TV es bastante elevado y el espectador no perdona. Tenemos multitud de opciones con las que disfrutar de ficción televisiva y muy poca paciencia para seguir viendo una serie que no avanza o mejora. Los directivos de los principales contenedores de series, ya sean canales o plataformas de streaming, están ahora mismo como Drew Barrymore: comiéndose las uñas (no diremos de quién) y esforzándose para mejorar. Porque la alternativa es la muerte. Pero la definitiva, de la que no se regresa. Las primeras temporadas son fáciles de renovar, pero las segundas son la prueba de fuego final. Y, de momento, Santa Clarita Diet aprueba con notable.
La ficción producida y protagonizada por Barrymore nunca ha tenido pretensiones de serie sesuda por muchos cerebros que la mujer se haya zampado. Pero nosotros tampoco la hemos pedido más y hemos disfrutado con un entretenimiento puro y sencillo, aunque no apto para todos los paladares; bien por el humor negro o bien por la sangría de algunas escenas. Esta sencillez se mantiene durante la nueva entrega y a ella se añaden nuevos elementos bastante atractivos que no estacan a la familia. En los primeros cinco episodios de la segunda temporada, la serie de Netflix ha entendido que de nada sirve repetir las mismas fórmulas que en la primera temporada. Ya no hay tantas personas destripadas, ni tampoco tantas situaciones de absurdo peligro entre los vecinos y/o secundarios. Se ha conseguido un ambiente de estabilidad dentro de toda esa locura generalizada.

Sheila, Joel, Abby y Eric han conseguido ser el centro de una acción conjunta mientras que, al mismo tiempo, disfrutan de tramas individuales paralelas. Esto es una novedad para los dos más jóvenes, ya que el año pasado quedaron eclipsados por el matrimonio de agentes inmobiliarios. Sin dejar de evolucionar, los cuatro personajes principales han encontrado la manera idónea de seguir con sus vidas y adaptarse al hecho de que la protagonista indiscutible de la serie continúa siendo una no-muerta y quizás existan más como ella. En la nueva temporada, veremos cómo Sheila ya no será tan errática y trabajará para canalizar sus instintos más caníbales; Joel se hará muchas preguntas sobre su papel en en ese extraño nuevo concepto de matrimonio; Abby querrá desconectar y desfogarse a puñetazos con problemas más banales y adolescentes; y Eric se enfrentará a su primer amor.
Estas tramas sirven como armazón de una ficción más consistente y madura. En ese sentido, tanto la duración de los episodios, que continúa alrededor de los 25 minutos, como de la temporada, que se compondrá de diez partes como la anterior, han beneficiado a la consecución de una mayor solidez argumental. Mientras la primera entrega quedó como un coitus interruptus en el que había mucha sangre y pocas nueces, en esta nueva tanda han decidido ir al grano y desarrollar una mitología muy jugosa y con posibilidades de ampliarse infinitamente. Sin olvidarse de la acción, las relaciones humanas y las nuevas amenazas, Santa Clarita Diet profundiza más en el origen serbio de los no-muertos. Quizás los protagonistas nunca se acostumbren a ver cómo la madre rebana algún cuello a mordiscos, pero su interés por profundizar en la causa de su transformación les impulsa a seguir adelante con naturalidad y compostura. Aunque, probablemente, acaben revolucionando el vecindario de Los Ángeles.

Dentro de la evolución y mejora generalizadas en la calidad de Santa Clarita Diet, el humor también se ha visto beneficiado por ser más desternillante, por estar más afinado y por no reducirse al disparate continuo. Con el mismo tono negro e irónico, la comedia se centra más en la sátira de la moral y la ética de aquellas acciones relacionadas con la violencia y los asesinatos. Recuerda bastante a las formas que utiliza habitualmente The Good Place. Eso sí, hay algo que no se arregla con respecto a la primera temporada: la escasa diversidad en la representación protagonista. Todos los personajes racializados o con una orientación sexual distinta a la heteronorma quedan relegados a un papel secundario. No estaría mal ofrecer algún contrapunto equivalente al cuarteto principal, sobre todo si tenemos en cuenta que la ficción se sitúa en California.
La segunda temporada de Santa Clarita Diet se estrena el 23 de marzo en Netflix y comienza en el mismo momento en el que se quedaron el año pasado: el intento de fabricación de un suero que estabilice el instinto imparable de Sheila y evite que se pudra por dentro y por fuera, para que continúe alimentándose de cerebros. Y deditos.
youtube
0 notes