Text
Crónicas del Grinch 2018. Auld lang syne

Por los viejos tiempos[1]
Queridos compañeros de estas Crónicas del Grinch 2018, ha llegado el momento de deciros adiós, al menos hasta el año próximo. A partir de ahora es tiempo de familia, es tiempo de Navidad. Agradezco de corazón la atención que habéis prestado a mis relatos. Significa mucho para mí. Me despido con un homenaje a una película muy especial, que vemos en casa todos los años. Feliz Navidad y un Maravilloso Año 2019.
Que el bar estuviera tan lleno era bueno para la caja, pero malo para el negocio. Todas las nochebuenas sucedía lo mismo. Aunque este año solo habían venido dos autobuses de chinos, y eso era algo que Nick agradecía. Resultaba agotador recordarles una y otra vez que estaba prohibido hacer fotos dentro del local.
Las campanillas de la puerta repicaron y el sujeto con la cara más triste y desesperada que Nick había visto en años, entró y se dejó caer en la barra. Era de mediana edad, vestía una gabardina raída y llevaba el pelo desordenado. Por el aspecto de sus zapatos, Nick pensó que había caminado por la nieve mucho tiempo. Colocó sobre el mostrador un libro gastado de Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain.
—Perdone, estoy buscando un bar llamado Martini’s.
Nick repitió, por enésima vez aquel día, la misma explicación. Sabía que no sería la última. Era uno de los motivos por los que cada año se prometía cerrar por navidades, pero cada año el respeto a la tradición y a su abuelo se lo impedían.
—Amigo, no existe ningún Martini’s en Pottersville. Nunca ha existido, salvo durante el rodaje de la película —dijo señalando la foto sobre la barra.
En ella se veía a un James Stewart de expresión feliz posando junto a una persona de enorme sonrisa, que guardaba cierto parecido con Nick. Era una foto antigua, en blanco y negro.
El rostro del hombre de la gabardina se iluminó, como si hubiera avistado un oasis después de una larga travesía por el desierto.
—Entonces es aquí, no me he equivocado.
—Eso depende de lo que haya venido a buscar.
Desde la puerta, un lugareño se despidió de Nick y le deseó feliz navidad.
—Usted se llama Nick, y el de la foto es James Stewart, pero en el rótulo de fuera pone El Mayor Don[2], y el pueblo no se llama Bedford Falls[3]. ¿Por qué?
Nick lo miró con una mezcla de hastío y compasión. Estaba cansado de repetir la misma historia todos los años. La mayoría de la gente estaba informada y sabía a lo que venía, pero siempre había algún friki que le vacilaba. Y luego estaban los tipos como el que tenía delante, que parecían salidos del mundo de Nunca Jamás, unos Peter Pan creciditos que no distinguían entre la realidad y la película de Frank Capra. El hombre de la gabardina le hablaba con respeto, no olía a alcohol, y parecía aplastado por una pesada carga.
—Escuche, amigo. La película se rodó aquí en 1946, y nada de lo que cuentan en ella sucedió. Es solo ficción. Mi abuelo —dijo señalando al hombre de enorme sonrisa de la fotografía— trabó una gran amistad con el actor protagonista. Mientras vivió, el buenazo de Jimmy visitaba el pueblo un par de veces al año. Incluso pasó alguna nochebuena con mi familia. Eso es lo que usted debería hacer, volverse por donde ha venido y regresar a casa con los suyos.
—Pero he visto el puente, y el árbol del bisabuelo[4] —dijo el desconocido mesándose los cabellos y sacudió a Nick por los hombros—. Por favor, dígame que es verdad. Necesito que sea verdad. Todo.
Nick empezó a preocuparse. El tipo podía estar drogado, o loco. Así que pulsó con disimulo el interruptor bajo la barra. Solo tenía que entretenerlo hasta que llegara Bert.
—Mire, amigo. Mi familia vive en Pottersville desde hace más de cien años, y llevamos casi el mismo tiempo dedicados a este negocio. Le aseguro que nunca hemos visto pasar por aquí a ningún ángel en busca de sus alas.
—Yo no he mencionado a ningún ángel.
Aquello era demasiado.
—Vamos, sea razonable. Todo el mundo ha visto la dichosa película.
—Yo sé cómo hacer que el ángel aparezca —dijo el desconocido.
Luego se ordenó el cabello y caminó hacia la salida. Dejó sobre el mostrador el libro de Tom Sawyer[5].
Nick vio en sus ojos la resolución de una persona que ha llegado al límite y que no piensa detenerse ante nada. Salió a toda prisa de detrás de la barra y justo en ese momento las campanillas de la puerta sonaron. Era Bert junto con otro agente.
El hombre de la gabardina lanzó una mirada de absoluta decepción a Nick e intentó escabullirse al exterior, pero Bert lo derribó con facilidad y lo esposó.
—Nick, ¿cómo has podido hacerme esto? —sollozaba con amargura el desconocido mientras se lo llevaban—. Mi vida es un infierno. Mi mujer y mis hijos no me dejan vivir, aborrezco mi trabajo, no tengo amigos, ya no aguanto más. Quiero que todo desaparezca.
Nick sintió lástima por el pobre diablo. Ojalá pudiera hacer algo, pero él no daba ese tipo de ayuda. Además, seguro que no podía pagarla. Al menos no se había puesto a gritar llamando a Clarence. Bert, el policía, conocía al dueño de “El Mayor Don” desde que ambos eran niños, y al ver la expresión de su rostro quiso consolarlo.
—Es mejor sacarlo a rastras de tu bar que del fondo del río.
Luego le deseó feliz navidad y se marchó.
Nick no bebía, pero ahora necesitaba un trago. De vez en cuando alguno de los pobres desgraciados que acudían a “El Mayor Don” le tocaba el corazón. Aquella era una de esas veces. Se disponía a vaciar un chupito de tequila cuando las campanillas de la puerta repicaron. Un hombre alto con un abrigo de aspecto caro se acercó sonriente a la barra. Lucía un peinado exquisito y los zapatos más brillantes que había visto en mucho tiempo.
—Amigo, ¿es usted Nick, ¿verdad? —dijo el recién llegado poniendo una pequeña bolsa de viaje sobre el mostrador.
—Yo no soy su amigo y no le he dado permiso para llamarme Nick.
—Tiene razón. No tenemos por qué ser amigos. Esto son solo negocios —contestó el otro mostrándole una tarjeta de visita con unas alas y unas campanillas—. Me envía el el tío Billy, como supongo que sabe.
Nick inspeccionó la tarjeta. Era auténtica. Luego miró su teléfono móvil y leyó el mensaje del tío. Nunca trabajaban en diciembre. El pueblo se llenaba de visitantes, periodistas y cámaras de televisión. Tanta publicidad no era buena para el negocio. Pero el tipo había ofrecido una suma diez veces superior a la habitual.
—¿No podía esperar unos días, hasta después de las fiestas? ¿Tenía que venir hoy, en nochebuena? Se arriesga mucho y nos pone en peligro a nosotros.
—Digamos que hay ciertas personas muy enfadadas conmigo, y son de la clase de gente que no respeta las navidades. Tengo que desaparecer ya.
Nick se resignó. El negocio era el negocio. Le colocó un pin en la solapa del abrigo. Representaba a un chico que sujetaba a la luna con un lazo.
—Vaya al pasillo de los servicios. Al fondo verá una puerta verde. Acérquese y la puerta se abrirá de forma automática. Siéntese y espere.
Cuando el desconocido se hubo marchado, Nick hizo una llamada.
—Hola, Clarence. El tío Billy nos ha enviado un cliente. Léete el dossier. Es un tipo importante. No necesitas decirme que es una locura que haya venido, pero ¿qué podía hacer si ya estaba aquí? Sí, pasaportes, carnés de la seguridad social, y todo lo demás, pero con el pack especial. El tipo paga bien. Lo he enviado al confesionario. Llama a George y dile que venga a por él.
Nick solía escuchar divertido las quejas del otro, pero no aquella tarde.
—Mira, Clarence, estoy harto de que discutáis vuestros nombres en clave[6]. Son una tradición de la familia y no pienso cambiarlos —dijo con tono impaciente y colgó.
Pensó, guasón, que con ese carácter Clarence no conseguiría nunca las alas. La sonrisa se le borró del rostro al recordar la clase de gentuza a la que facilitaba una nueva identidad. Eso le impedía dormir bien últimamente, pero con el dinero que había pagado aquel tipo tal vez pudiera traspasar el negocio y retirarse a una isla tropical. Estaba harto de soportar a todos aquellos turistas una navidad tras otra. Alzó el chupito de tequila hacia la foto sonriente de su abuelo.
—Brindo por la fantástica idea que tuviste, pero por qué diablos no pusiste el negocio en otro estado. Por ejemplo, en California. Si puedes oírme, al menos haz que no vengan más turistas por hoy.
Justo cuando se llevaba el chupito a los labios, las campanillas de la puerta repicaron con alegría, y una barahúnda de asiáticos con gorros navideños y entonando Auld lang syne, irrumpió en el local.
—Maldito viejo guasón —dijo Nick mirando al otro Nick de hacía más de setenta años y apuró el tequila de un trago.
Luego comprobó que el bate de béisbol estuviera en su sitio debajo de la barra. Pensaba destrozarle el teléfono móvil o el ipad al primero de ellos que hiciera una foto.
Fin deAuld lang syne
“Should auld acquitance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquitance be forgot,
And days of auld lang syne?
For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne,
We’ll take a cup of kindness yet,
For the sake of auld lang syne”[7].
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog: Peregrinos de la tierra en sombras.
[1] Auld lang syne: es una canción escocesa que se suele utilizar en momentos solemnes, de despedida, al inicio o final de un largo viaje, un funeral, etc. Es un tema habitual en la celebración del Año Nuevo en el mundo de habla inglesa. “Auld lang syne”, en escocés, significa “hace mucho tiempo”; aunque suele traducirse como “por los viejos tiempos”.
[2] The Greatest Gift/ El Mayor Don: cuento de Philip Van Doren Stern, escrito en 1939, en el que se basa la película It’s a Wonderful life, Qué bello es vivir en español, de Frank Capra.
[3] Bedford Falls: nombre del pueblo donde transcurre la historia de Qué bello es vivir. Durante la visión de cómo sería la vida de los demás si George Bailey no hubiera nacido, el nombre del pueblo había pasado a ser Pottersville.
[4] Árbol con el que choca el coche de George en la película. El propietario se preocupa por los daños que pueda haber sufrido, al haberlo plantado su bisabuelo.
[5] Las Aventuras de Tom Sawyer es el libro que le deja Clarence a George al marcharse.
[6] A Nick, es su nombre auténtico, le divierte llamar a los otros con los nombres de los protagonistas de la película. Nick es amigo de George Bailey, y trabaja en el bar Martini’s donde George (James Stewart) habla con Clarence, el ángel que se gana las alas ayudándolo. Bert es el policía amigo de George, y tio Billy el tío de George que extravía el dinero y origina el drama.
[7] Canción con la que acaba la película. Esta es una de las letras que existen: “¿Deberían olvidarse las viejas amistades y nunca recordarse?/ ¿Deberían olvidarse las viejas amistades y los viejos tiempos?/ Por los viejos tiempos, amigo mío/ Por los viejos tiempos/ Tomaremos una copa de cordialidad/ en honor a los viejos tiempos”.
#grinch#christmas#navidades#christmas carol#Villancicos#auld lang syne#it´s a wonderful life#frank capra#james stewart
0 notes
Text
Crónicas del Grinch 2018. Santa baby

Santa cariño[1]
De nada os mortificáis tanto como de los ardores de la carne. Y, por otra parte, nada os gusta más. Por esa chimenea caéis una y otra vez, a menudo rompiéndoos la cabeza. En fin, supongo que está en vuestra naturaleza. No me lo habéis pedido, pero os regalaré un consejo: al final, siempre acabaréis en el suelo, así que procurad disfrutar un poco.
Fernando era joven, atractivo y, por si fuera poco, encantador. Llegó a la oficina en septiembre, pero desde el primer día, las mujeres se lo rifaron. Antes de la cena de navidad se había acostado con la mitad de las empleadas, y solo Lucía, una cincuentona que llevaba toda la vida en la empresa, no había flirteado con él. Podría pensarse que Fernando era un casanova despiadado, pero en realidad nunca había perseguido a las mujeres. Su gran problema era que no sabía decir que no.
Por supuesto, disfrutaba del sexo, y a sus diecinueve años, y con aquel cuerpo perfectamente engrasado, no había fémina, y pocos varones, que no intentaran llevárselo a la cama, o a cualquier otro lugar. A los catorce años una hermana de su madre lo desvirgó, y eso le abrió los ojos. Antes de asistir a la facultad de informática, la totalidad del profesorado femenino del instituto, incluida la directora, le impartieron un curso exhaustivo de prácticas amatorias. Por su puesto, se gradúo con nota. Tuvo también sus flirteos con compañeras de clase, pero en general las chicas de su edad le resultaban aburridas.
Es de justicia señalar que nunca pretendió que sus relaciones con mujeres mayores que él perduraran. Nunca las engañó con promesas de amor eterno. Todo lo contrario. Sus aventuras eran escaramuzas de unas pocas noches, en las que el conquistado era él. Enseguida perdía el interés y sentía la llamada de nuevas tierras inexploradas. Algunas mujeres maduras quisieron domar aquel semental salvaje, y le ofrecieron abandonarlo todo para vivir juntos, pero Fernando salía huyendo. Lo habitual es que las relaciones acabaran antes de que se produjeran situaciones desagradables.
La cena de navidad de aquel año tenía un aliciente especial para los empleados. Isabel, la esposa del jefe, era aficionada a los jovencitos, por decirlo de manera elegante, y tenía una larga lista de conquistas a sus espaldas. Por supuesto, su marido aparentaba estar ciego, pero todos sabían que Isabel había puesto sitio al joven becario. Fernando se defendía heroicamente, quería pensar que por prudencia, pero en el fondo le desagradaba que el cornudo de su jefe estuviera en boca de todos. Había algo más, algo que no alcanzaba a identificar. Puede que fuera decencia. El caso es que Isabel, que a sus cincuenta años, exhibía un cuerpo de escándalo y un apetito sexual que no tenía nada que envidiar al de una veinteañera, empezó a frecuentar la oficina, y pasaba el tiempo revoloteando alrededor del pobre becario, que hacía todo lo posible por apartar los ojos de aquel escote y de aquellas caderas. Fernando rechazó una y otra vez las invitaciones, cada vez menos sutiles, para que fuera a su casa a solucionar el problema de sobrecalentamiento de su ordenador portátil, pero se le estaban acabando las excusas y a Isabel la paciencia. ¿Qué iba a hacer cuando el jefe en persona se lo pidiera?
Todos sabían que era solo cuestión de tiempo que sucediera lo inevitable, y organizaron una porra. La mayoría apostó por la noche de la cena de empresa. Era un clásico. La única que no participó en la porra fue Lucía. Nunca lo hacía. Tampoco asistía a la cena, que solía ser una fiesta de disfraces. Fernando acudió vestido de Santa Claus y evitó a la esposa del jefe durante toda la noche. Una vez que se levantó a orinar, Isabel lo siguió y cerró la puerta del servicio. Le dijo que había sido una niña buena y esperaba su regalo a la mañana siguiente, día de nochebuena. Su marido saldría temprano hacia el aeropuerto para despedir a una delegación de empresarios japoneses y no regresaría hasta la tarde. Fernando intentó una última defensa desesperada, pero ella abandonó las sutilezas. Lo denunciaría por violación si no estaba en su casa a las ocho de la mañana.
—Ah, no te olvides el traje de Santa. Me gusta mucho —le dijo antes de regresar a la mesa.
Fernando pasó la noche sin dormir, pero no se le ocurrió cómo librarse de aquella encerrona. No dudaba que Isabel cumpliría su amenaza, y al fin y al cabo solo se trataba de un polvo, no de trabajos forzados. Así que al día siguiente se presentó en su casa. Ella no le dejó tomar ni un café, y cuando estaban acercándose al mítico quinto orgasmo, el marido de Isabel entró hecho una furia en el dormitorio. Al parecer unos mensajes en el móvil, especialmente humillantes, le habían impedido seguir ignorando la actual aventura de su mujer. A punta de pistola, obligó al becario a subir por la chimenea, vestido solo con el gorro de Santa.
Lo siguiente que recordaría Fernando sería despertar en una cama de hospital. Eso y el sueño más extraño que nunca había tenido. El doctor le explicó que se había caído del tejado, y que era normal padecer amnesia. Las pruebas no habían detectado lesiones, pero debía permanecer en observación. Fernando no le contó nada del sueño. Sabía que de hacerlo no le dejarían irse, y eran las dos de la tarde. Le quedaba poco tiempo. El médico intentó convencerlo, pero al final consintió que Fernando firmara el alta voluntaria. El buen doctor insistió en que si vomitaba o tenía alucinaciones, debía acudir a un hospital. Fernando lo prometió, pero estaba convencido de que la ciencia médica no le salvaría la vida. Solo seguir las instrucciones del sueño lo haría.
Lucía le había tratado con amabilidad desde que llegó a la oficina. No hablaba mucho, ni se prodigaba en las conversaciones de café, pero era a ella a quién recurría cuando necesitaba ayuda. Fernando agradecía que no hubiera intentado acostarse con él, y no porque Lucía fuera una cincuentona de físico anodino. Había tenido aventuras con mujeres de la misma edad y mucho menos atractivas. Por alguna razón desconocida, prefería no intimar con ella. Estaba muy ocupado con las demás mujeres de la oficina y no le sobraba el tiempo. Tampoco ahora.
Era el día de nochebuena y tenían vacaciones en la empresa. Consiguió la dirección y se presentó en su casa con la coartada de que pasaba por allí cerca. Lucía no sabía nada del accidente, y lo invitó a tomar un café. Para Fernando era una situación desconocida. Normalmente eran ellas las que lo seducían a él. Dedicaron unos minutos a los temas habituales en aquellas fechas. No, Lucía no iba a hacer nada especial durante las navidades. A parte de su madre, a quien había cuidado los últimos veinte años, no tenía otra familia ni amigos especiales. Fernando pensó que lo de su madre podía ser una dificultad añadida, pero cuando Lucía le contó que había fallecido hacía un mes, se sintió como el más ruin de los hombres. Nadie en la oficina se lo había dicho, quizás ni siquiera lo sabían. Poco a poco, un tema llevó a otro, y a pesar de que el tiempo se agotaba, Fernando disfrutaba, como nunca lo había hecho de hablar con una mujer. Para Lucía también debía ser placentero, porque pasó la hora de la comida, y de la merienda, y se acercaba la de la cena de un día tan especial sin dar muestras de querer finalizar la conversación. Desnudó su corazón ante aquel joven que podía ser su hijo como no lo había hecho con nadie. Le habló de las ilusiones de su juventud, de aquel novio que la abandonó en el altar, de la larga enfermedad de su madre, y Fernando no la interrumpió ni un solo momento. Cuando lo hizo, fue para hablarle a su vez de proyectos, viajes que deseaba hacer, de cosas que no había compartido con nadie.
—Dios mío, qué tarde es —dijo Lucía—. Supongo que deberías marcharte. No quisiera que llegaras tarde por mi culpa.
—Ahora mismo no quisiera estar en ningún otro lugar —dijo Fernando apesadumbrado.
Eran casi las diez. Desde hacía rato había decidido que no la seduciría, sin importar lo que le pasara. Solo lamentaba no disponer de más tiempo para conocerla mejor. Lucía lo acompañó a la salida, y al darle la mano, movida por un impulso, lo besó en la mejilla. Fernando no podía irse sin contarle la verdad, aunque lo tomara por loco o algo peor.
—Hoy me he caído de un tejado, vestido solo con un gorro de Santa Claus, huyendo de un marido furioso que me sorprendió con su mujer en la cama. Mientras estaba inconsciente, el diablo se me apareció, y me dijo que había muerto. Se ofreció a salvarme la vida si te seducía. Tenía que hacerte creer que estaba enamorado de ti, y acostarme contigo antes de la media noche. No puedo hacerlo, y supongo que LuciFer cumplirá su amenaza. No me importa. No pretendo que me creas, hasta a mí empieza a parecerme una alucinación, pero antes de irme para siempre quiero decirte que he pasado una tarde maravillosa a tu lado.
Lucía lo había escuchado con una creciente sonrisa. Le dijo que no necesitaba inventar una historia tan increíble para llevársela a la cama. Le gustaba desde el primer día que llegó a la oficina, pero pensaba que no le interesaría una vieja como ella.
—Ahora —dijo tomándolo de la mano y conduciéndolo al dormitorio—, creo que es mi obligación salvarte la vida. Además, he sido una niña muy buena y me merezco mi regalo. Solo lamento no tener un traje de Santa Claus.
No salieron a la calle hasta el día de nochevieja.
Por supuesto, Fernando no murió. Me ofende que podáis siquiera pensarlo. ¿Me tomáis por un desalmado? Lo siento, no he podido resistirme al chiste fácil. Al menos no esa noche, ni la siguiente. Fue fácil resolver el problemilla de su pequeño derrame cerebral, indetectable en ese momento, pero que debía resangrar y matarlo a la medianoche. Él y Lucía vivieron muchos años juntos, disfrutaron muchas Navidades y fueron razonablemente felices, lo cual es todo un éxito dada la naturaleza voluble de los apetitos humanos. La familia creció cuando adoptaron a su primera hija en un país africano. Luego vendrían más. A la negrita, perdonad que me salte la corrección política al fin y al cabo mi edad me otorga ciertos privilegios, la llamaron Lucía Fernanda. Tal vez me haya vuelto sentimental con el paso de los milenios, pero quiero pensar que ese nombre esconde un homenaje para conmigo. ¿Lo habéis descubierto? Al fin y al cabo, de no ser por mí nunca habrían intimado. Y no me refiero solo a los mensajes en el móvil de su jefe. Ahora me despido, ya está bien de sensiblería. ¿Puedo saber a qué diablos estáis esperando? Otra vez el chiste fácil, qué le vamos a hacer, la eternidad puede resultar a veces tan aburrida. ¿Cómo, seguís ahí? Si esperáis que os desee feliz navidad, es que no me conocéis.
“Santa baby, slip a sable under the tree, for me
I've been an awful good girl, Santa baby
So hurry down the chimney tonight
Think of all the fun I've missed
Think of all the boys I haven't kissed
Next year I could be just as good
If you check off my Christmas list”[2]
Fin de Santa baby
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog: Peregrinos de la tierra en sombras.
[1] Santa baby: es una canción navideña escrita en 1953, y cantada originalmente por Eartha Kitt. En clave de humor, simula ser una carta real a Santa Claus en la que una mujer pide regalos extravagantes, como abrigos de piel, yates y diamantes de Tiffany’s.
[2] Santa cariño, desliza un abrigo de piel bajo el árbol para mí/ he sido una buena chica, Santa cariño/ Así que deslízate por la chimenea esta noche/ Piensa en toda la diversión que he perdido/ piensa en todos los chicos que no he besado/ El próximo año podría ser igual de buena/ Si me traes todo lo que te pido.
0 notes
Text
Crónicas del Grinch 2018. Oh, little town of Bethlehem

Oh, pequeño pueblo de Belén[1]
El maltrato corroe nuestra dignidad como personas, y la esclavitud que genera es una variedad del síndrome de Estocolmo. En los casos extremos, solo la muerte rompe las cadenas. A veces. Ahora es tarde, hace frío, y conviene que busquemos refugio para pasar la noche.
Pepe nunca había hecho algo así. María se esforzaba por contener el llanto. A Pepe lo enfurecía verla llorar, y ella no quería enfurecerlo. Sobre todo en su situación. Pero no lograba quitarse de la cabeza la imagen de aquel muchacho de la gasolinera, implorando de rodillas que no lo matara. Pepe no era malo, solo tenía aquellos arrebatos de ira. Entonces era capaz de cualquier cosa. El chico se había orinado encima y le había dicho, entre sollozos, que su familia lo esperaba para celebrar la nochebuena. El pobre desgraciado no podía saber que Pepe odiaba la navidad.
No habían sacado mucho de la gasolinera, apenas doscientos euros. Pepe, fuera de sí, después de apuñalar con saña al muchacho, había iniciado su habitual danza de destrucción, derribando expositores, reventando cristales, vaciando extintores. No era por maldad, era aquella furia ciega que lo poseía. Una vez, al principio de viajar juntos, María intentó calmarlo. La cicatriz en su mejilla le recordaba que no debía volver a hacerlo. Jamás.
Pepe abandonó la autovía y condujo por carreteras secundarias, internándose en la montaña. No volvería a la cárcel. Antes prefería matarse que vivir prisionero. María sabía que Pepe no pararía de hablar en un buen rato. Era su forma de lamentar lo que había hecho, porque Pepe no era malo, solo había sufrido mucho.
—El muy mierda lloraba como una niña. Me gustaría ver la cara que pondrá su mamita cuando vea la noticia en la televisión.
Un momento antes lucían las estrellas, pero ahora una niebla espesa lo amortajaba todo. Pepe se jactaba de tener un gran sentido de la orientación, y despreciaba a los que recurrían a los navegadores, pero a la media hora de haber dejado la autovía cambió el tema de su perorata. Ahora eran las señalizaciones de las carreteras el objetivo de sus maldiciones.
Pepe no reconocía ninguno de los cruces y eso empeoró su humor. La carretera se estrechó, y empezaron a aparecer vehículos aparcados en la cuneta. De repente, dio un frenazo y soltó una maldición. Había coches en medio de la carretera. La niebla devolvía amortiguado el sonido de los bocinazos. Era inútil, no había nadie en los vehículos. Pepe estaba furioso, y golpeó a María, culpándola de todo. Más relajado, se le ocurrió que debían estar cerca de uno de aquellos malditos belenes vivientes de los pueblos de la sierra. La gente aparcaba en cualquier sitio. Intentó dar media vuelta pero el motor no arrancó. Los móviles no tenían cobertura, así que no les quedaba más remedio que continuar a pie.
María esperaba que llegaran pronto al pueblo. Se cansaba mucho últimamente. A medida que avanzaban, los coches parecían más antiguos. Esos ricachones, con sus mansiones en la sierra, podían permitirse aquellas piezas de museo. Siempre la habían fascinado los museos. Los añoraba. Automóviles de película surgían como barcos en la niebla. No empezó a preocuparse hasta que apareció el primer carruaje. No había ni rastro de los caballos, pero aquello era un carruaje sin lugar a duda. Y al primero le sucedieron otros, cada vez de diseño más primitivo. La idea le llegó con un escalofrío. Aquello era un cementerio, un mar de los sargazos en medio de la montaña. No podía parar de temblar.
Pepe insistía que el pueblo no podía estar lejos, y ella no protestó. Caminaban envueltos en una niebla espesa que embotaba sus sentidos. María creía oir de vez en cuando unos lamentos, camuflados en la bruma. Un camino de tierra sustituyó al asfalto y la niebla se aclaró lo suficiente para distinguir unas luces. Animados, abandonaron el camino y se dirigieron hacia ellas.
Se trataba de una pequeña población, poco más que unas casuchas apiñadas, sin iluminación ni adornos navideños de ningún tipo. Avanzaron a través de calles desiertas en busca de una cafetería.
—Pues vaya mierda de belén que tienen montado estos paletos —dijo Pepe con desprecio, pero María reconoció la intranquilidad en su voz. Debían encontrar donde refugiarse. Era tarde, hacía frío y seguro que helaría de madrugada. De repente, sintió un escozor en la nuca, como si miles de ojos la observaran. Se giró y solo vio las mismas callejuelas vacías.
Apoyada en la ladera de una pequeña loma, vieron una casa algo más grande que las demás, con paredes de piedra. Bajo la puerta se filtraba un resplandor. Entraron sin llamar. María tuvo una imagen, como en un relámpago, de muchos rostros que los escrutaban llenos de hambrienta curiosidad, pero cuando miró, había muy pocas personas en el interior, vestidas de forma pintoresca. Se trataba de una especie de taberna, de suelo irregular, mesas toscas y paredes desnudas. Uno de los lugareños llevaba una casaca de un soldado de Napoleón y un sombrero vaquero. Del mismo modo, todos combinaban indumentarias de estilos y épocas diferentes. En un rincón, una mujer joven y rubia, vestida con un kimono japonés, danzaba al son de una música inexistente.
—Así que no se trata de un belén, sino de una fiesta de disfraces. Es como si fuera nochevieja —dijo Pepe en voz alta.
Luego dirigió una mirada llena de lujuria a la mujer que bailaba. Esta le sonrió y se aproximó a ellos. Le acarició la oreja magullada a María y besó su ojo amoratado.
—Eres muy guapa. Yo soy Judith. ¿Y tú?
—Ella no es nadie —dijo Pepe, y arrojó a María al suelo con violencia.
María, dolorida, se llevó las manos al abdomen, y las retiró asustada. Confiaba que Pepe no la hubiera visto hacerlo. Estaba embarazada de casi dos meses, y esta vez no quería que él la obligara a abortar. Llevaba días reuniendo fuerzas para contárselo, aguardando el momento propicio. Él era bueno, pero últimamente estaba siempre enfadado.
Judith la ayudó a levantarse, pero Pepe la agarró por la cintura, cada vez más excitado.
—¿Sabes una cosa, Judith? Desde que entré por esa puerta supe que era mi noche de suerte. Es como si este fuera el lugar que siempre he buscado, el lugar al que pertenezco.
Ella se abalanzó sobre él y lo besó, introduciéndole la lengua en la boca.
—No sabes cuanta verdad hay en tus palabras —dijo Judith con una sonrisa enigmática.
Pepe se dejó conducir a una habitación del fondo. El hombre del sombrero vaquero lo interceptó.
—Hola. Qué botas más bonitas. Las quiero.
—¿A quién le importa una mierda lo que tú quieras?
El otro intentó quitarle una bota. Pepe se revolvió, sacó la navaja y se la hundió en el estómago.
Nadie en la sala se inmutó. Todos siguieron dedicados a sus asuntos, como si la persona que agonizaba en el suelo no tuviera que ver con ellos, como si aquello no tuviera importancia.
—Joder —dijo Pepe embriagado por la adrenalina—, me encanta este sitio.
Tardó una hora en salir de la habitación, y durante ese tiempo María se tapó los oídos para no escuchar los jadeos y los gritos. Sentía una humedad creciente en los pantalones, y sabía lo que significaba. Cuando por fin regresaron, la cara de Pepe era de absoluta felicidad. Se inclinó sobre el cadáver del hombre que había acuchillado y le quitó el sombrero de ala ancha.
—Te queda muy bien, mejor que a Ben —le dijo Judith socarrona—. Salgamos, quiero enseñarte algo. Que venga también María.
Pepe no protestó. Más tarde ya le enseñaría a Judith quién mandaba, pero después del placer que le había proporcionado, se sentía generoso.
Caminaron bajo la noche estrellada por las calles desiertas. María notaba como la sangre le corría por las piernas. Hacía mucho frío, y llegó un momento que no pudo más y cayó de rodillas. El vientre le dolía horrores, y no pudo evitar sollozar. Pepe la zarandeó sin piedad, mientras le decía que era una aguafiestas.
—Ayúdame, por favor —imploro María a la mujer del kimono—. No dejes que mate a mi hijo.
—Maldita zorra. ¿es que no pensabas decírmelo?
Judith le sujetó el brazo a Pepe cuando lo descargaba sobre María.
—Te he traído aquí para que contemplaras el amanecer por última vez.
Antes de que Pepe pudiera preguntar nada, Judith le arrebató la navaja y degolló con ella a María, que murió con una sonrisa en los labios.
—¿Qué has hecho? —dijo Pepe arrancándole la navaja de las manos.
—Era la única manera de salvarla. Nadie escapa de aquí, y después de la primera noche, nunca moriría. Mira, amanece en vuestro mundo —dijo señalando la débil claridad en el muro de niebla—. Eso significa que eres uno de los nuestros. Bienvenido a Belén, en Judea.
La terrible verdad se abría paso en su mente, y ante su mirada de horror el cuerpo de María se desvaneció como humo.
—Esto tiene que ser un sueño —balbuceó mientras seguía a Judith de regreso a la taberna.
—No estás soñando. Es real. Hace dos mil años los habitantes de este pueblo nos negamos a dar cobijo a una pareja joven. Ella estaba a punto de parir, pero no tuvimos compasión. Desde entonces, la niebla nos mantiene apartados del mundo, fuera del curso del tiempo. Solo nos distrae la ocasional llegada de viajeros. Da igual si se lo merecen o no, todos se unen a nosotros para la eternidad. Al principio te sentirás prisionero, pero te acostumbrarás.
Pepe se abofeteó, se pellizcó, incluso se hizo cortes con la navaja, sin conseguir despertar. La sangre le goteaba de las heridas autoinfligidas, y golpeaba contra el suelo como martillazos de un juez que le anunciara su condena. De repente, una sonrisa de triunfo le iluminó el rostro.
—Nadie es más listo que Pepe. No puedes retenerme aquí —dijo con un brillo de locura en los ojos y empezó a reír.
Las carcajadas retumbaron en la noche como tañidos de campanas. Cuando miró hacia atrás, vio una multitud que se apiñaba en las calles antes vacías. Con una brusca resolución, se degolló a sí mismo.
—Ay, Pepe, no has entendido nada —dijo Judith sin prestarle atención y entró en la posada.
Ben se asomó a la puerta con su casaca de soldado de napoleón impoluta.
—Pero, tú habías muerto —dijo Pepe en un murmullo, y al darse cuenta que él mismo seguía vivo, rompió a llorar.
—No te guardo rencor. Ahora eres uno más de nosotros. ¿Podría probarme tus botas?
“O little town of Bethlehem
How still we see thee lie
Above thy deep and dreamless sleep
The silent stars go by
Yet in thy dark streets shineth
The everlasting Light
The hopes and fears of all the years
Are met in thee tonight”[2]
Fin de Oh, little town of Bethlehem.
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog: Peregrinos de la tierra en sombras.
[1] Canción navideña tradicional que ha sido cantado por todos los grandes intérpretes del mundo anglosajón. Fue escrito por Phillips Brooks (1835–1893), párroco en Filadelfia, en los EEUU, que se inspiró en su visita a la población de Belén en Palestina en 1865.
[2] Oh pequeño pueblo de Belén/ Tranquilo y en descanso te vemos/ Por encima de tu profundo dormir sin sueños/ Las estrellas silenciosas van y vienen/ Sin embargo, en tus calles oscuras brilla/ La Luz eterna/ Las esperanzas y los temores de todos los años/ Se encuentran en ti esta noche. Esta es la magnífica, como siempre, interpretación de Bing Crosby.
#navidad#christmas#Villancicos#christmas carol#grinch#oh little town of bethhelem#maltrato#Bing Crosby
0 notes
Photo

Desatascos de año nuevo De atascos y pocerías Este año me cuesta dejar atrás el espíritu navideño. Creo haberlo conseguido con este relato.
#atascos#blog-literario#dorian gray#new years resolutions#oscar wilde#pocero#propositos de año nuevo#tuberias
0 notes
Text
Crónicas del Grinch 2018. Wake me up before you go go/ Last Christmas

Despiértame antes de irte[1]/ La pasada Navidad[2]
Los seres humanos nos empecinamos en racionalizarlo todo. Es por eso que nuestra civilización domina a los demás seres vivos del planeta. A veces pienso que estamos embarcados en una huida a ninguna parte, donde lo único que tenemos claro es a donde no queremos volver, como si intentáramos dejar atrás a nuestros sentimientos. Algunas personas no son así.
De repente, las cosas se desplazaban ante sus ojos a velocidad normal. Durante mucho tiempo la realidad había sido algo borroso que sucedía al otro lado de la ventanilla, mientras ella viajaba en un vagón de tren vacío. Le resultó curioso no haber pensado antes en ello. La velocidad había sido la clave todo el tiempo.
La mayor parte del largo viaje la sensación fue de placidez. Al principio no, por supuesto. Ella no se lo merecía, no había pedido subirse al tren, ni siquiera había comprado el billete y, sobre todo, no había podido despedirse. Estaba convencida de que todo era un error. Esperó y esperó, pero nunca pasaba el revisor, ni alguien que repartiera auriculares o revistas, ni había otros viajeros. Siempre el mismo telón de fondo borroso al otro lado de la ventanilla. Lo peor eran las paradas, muy frecuentes al comienzo del viaje. Nada más detenerse el tren, ella intentaba bajar, pero no encontraba la forma de hacerlo, como si el vagón fuera interminable.
Así que cambió de estrategia. Cuando la imagen informe de la ventanilla empezaba a condensarse en árboles, casas y coches, sabía que la estación estaba cerca. Se preparaba y antes de que el tren se detuviera por completo, la emprendía a golpes con el cristal, sin parar de gritar. Aquellas personas en el andén debían pensar que estaba loca, pero solo intentaba que alguien la rescatara del tren maldito en el que estaba prisionera. Fueron tiempos de ira. No entendía lo que le pasaba y no quería aceptarlo. Luego, en algún momento, reparó en que la familia que esperaba en el andén era siempre la misma. ¿Qué podía significar?
No tenía otra cosa que hacer así que se dedicó a observarla. Algo le decía que aquella pareja joven y bien parecida era importante para ella. La saludaban sonrientes cada vez que el tren se detenía. Parecían desear subir al vagón a verla. ¿Por qué no lo hacían? Tal vez por la misma desconocida razón por la que ella no podía bajar. Pero no quería pensar en eso, solo conducía a la ira, lo sabía bien y lo había superado. Al menos durante la mayor parte del tiempo. Ya no pensaba en escapar, y aquel exiguo contacto con la vida del otro lado de la ventanilla era todo lo que tenía. Aguardaba las paradas, cada vez más cortas y menos frecuentes, solo para ver a la pareja. Constituían la única distracción en un viaje monótono y sin sentido.
Pasaba la mayor parte del tiempo dormida. Casi nunca soñaba, pero había ocasiones en que le parecía oír un bullicio en el vagón. Alborozada, intuía al hombre joven a su lado, que le hablaba con dulzura. Pero cuando abría los ojos veía la ventanilla indescifrable y el vagón vacío de siempre. A pesar de las decepciones, no deseaba dejar de soñar. Aprendió a disfrutar aquellas ausencias igual que otras personas disfrutan de la presencia de sus seres queridos. Para ella, estaban llenas de un significado que alcanzaba a tocar con la punta de los dedos. Por eso acabó por dormir todo el tiempo entre estaciones. Los sueños y las paradas impidieron que se hundiera en el océano del olvido. Al menos durante un tiempo, porque los sueños se hicieron cada vez más cortos e imprecisos, hasta desaparecer.
Dormía tan profundamente que de no ser por el traqueteo del tren al ponerse en marcha, había ocasiones en que se habría perdido una parada. Al despertar, veía a la joven pareja angustiada, golpeando el cristal desde el exterior, gritándole cosas que no llegaba a entender. El hombre corría al lado del tren hasta que este abandonaba la estación. Del mismo modo inexplicable en que sabía las demás cosas, estaba segura que de no ser por él las paradas serían menos frecuentes, y el cristal de la ventanilla estaría más sucio, y ella no tendría aliciente alguno para estar despierta.
Por supuesto, no era el único en el andén. La mujer siempre lo acompañaba, y a veces había un niño y una niña maravillosos con ellos. Alguna rara vez le pareció descubrir a un hombre con barba que la miraba desde el interior de la estación, sin atreverse a acercarse al tren. Su expresión era de tal pánico y sufrimiento, que le dio pena. También había otras personas, pero su mundo acabó por limitarse a la pareja de la ventanilla, mientras fue posible.
Las paradas se hicieron más cortas y menos frecuentes. Un día, el tren aminoró la velocidad, pero no llegó a detenerse. No se enfadó. Sin saberlo, llevaba tiempo preparándose para aquel momento. Después de eso, ya no hubo más estaciones. También dejó de soñar. Se pasaba las horas con la mirada fija en la ventanilla, tan cubierta de hollín que no distinguía nada. Pero ella sabía que viajaba cada vez más deprisa.
De repente, un día abrió los ojos y la velocidad era normal. El mundo al otro lado del cristal había regresado. Lucía un sol radiante. Contempló las nubes, los pájaros, las hojas de los árboles, los insectos sobre la hierba, con una nitidez que había olvidado. Quiso compartir su alegría con los demás viajeros, porque el vagón estaba a rebosar de gente. Estaban allí sus padres, el esposo al que tanto añoraba, y los amigos y experiencias de toda una vida. El tren se detuvo y ella saltó del asiento impaciente por contárselo a su hijo. Se pondría muy contento.
—Nos detendremos solo cinco minutos, Prudencia.
Así que por fin aparecía el revisor. Tenía muchas preguntas que hacerle, pero tendrían que esperar. Le dijo que necesitaba más tiempo para abrazar a su hijo, y a su nuera, y a sus nietos, pero el revisor la sonrió con ternura y le dijo que él no establecía las normas. Solo tenía cinco minutos.
Lo siguiente que vio Prudencia fue el techo de su habitación. Le sorprendió levantarse sin apenas esfuerzo, como si no pesara. Su hijo dormía en la cama de al lado, igual que tantas noches en los últimos años. Era una buena persona, y como suele sucederle a las buenas personas, había encontrado a una compañera maravillosa para ser la madre de sus hijos, los nietos de Prudencia. Los quería tanto. Se acercó a su hijo y lo besó en la frente, como hacía él cuando se levantaba temprano para ir a la universidad, o a trabajar en el campo. Ella siempre le pedía que la despertara antes de marcharse.
Pero él no despertó, y Prudencia permaneció a su lado resistiéndose a partir. Sin saber cómo, se halló otra vez en el vagón, que al igual que todo el tren, bullía de gente. Por la ventanilla podía ver a su hijo, todavía dormido. Sabía que lo iba a pasar muy mal cuando despertara, y casi se avergonzó por la alegría que ella sentía. Había sido un viaje duro, con momentos de ira y desesperanza, que gracias al cariño de su hijo llegaba ahora a un final feliz.
Muy despacio, con un suave bamboleo, el tren se puso en marcha hacia su última parada.
“Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special”[3]
Fin de Despiértame antes de irte.
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog: Peregrinos de la tierra en sombras.
[1] Wake me up before you go/ Despiértame antes de irte: Esta canción del grupo Wham siempre me ha gustado mucho.
[2] Last Christmas/ La pasada Navidad: Es otra canción de Wham, en la que la referencia a la Navidad es solo la excusa para contarnos una historia de desamor. Paradójicamente, inspiró desde el principio este relato homenaje a una gran historia de amor. Cosas de la musa.
[3] “La pasada Navidad, te entregué mi corazón/ pero al día siguiente lo regalaste/ Este año, para librarme de las lágrimas, se lo daré a alguien especial”. Eso dice la letra de la canción, pero mi tita Prude era una persona maravillosa y muy especial, que nos dejó hace poco, después de padecer durante años de Alzheimer. Ni su hijo, ni yo, queremos librarnos de llorarla.
PS: el hombre con barba que mira a Prudencia desde el interior de la estación, con expresión de pánico, soy yo, aunque supongo que ya lo habíais adivinado. Hace falta mucho coraje y amor para esperar a pie firme en el andén.
#navidad#christmas#Villancicos#chirstmas carol#grinch#last christmas#wake me up before you go#wham#tren#alzheimers#demencia
0 notes
Text
Lecturas recomendadas XVII (enero 2019) — Cuentos para Algernon
Lecturas recomendadas XVII (enero 2019) — Cuentos para Algernon
Por si no sabéis qué pedir a los Reyes Magos, aquí va mi lista de ocho lecturas con las que he disfrutado en estos últimos meses.
via Lecturas recomendadas XVII (enero 2019) — Cuentos para Algernon
View On WordPress
0 notes
Text
Crónicas del Grinch 2018. Oh, Tannenbaum
El abeto de Navidad[1]
Enloquecidos por algún espíritu travieso, jugamos a la guerra desde el amanecer de los tiempos. La sangre de nuestros compañeros empapa la arena, mientras viajamos de un oasis a otro, convencidos de que es la única forma de hacerlos florecer en medio del desierto. A veces, al llegar al oasis, descubrimos que era solo un espejismo. ¿Un abeto en medio de las dunas? Imposible.
Aquellos rumis[2] estaban locos. Todos ellos. Alemanes y británicos por igual. Locos como poseídos por djinns. Podía entender que la fecha, víspera de Navidad, tan especial para ellos, los alterara. Pero parecían haber olvidado que estaban en guerra, y que solo unos minutos antes estaban dispuestos a matarse sin piedad.
Abdul tenía dieciocho años, y llevaba los dos últimos alistado con los alemanes, desde que la guerra que incendiaba Europa se propagara al norte de África. Los italianos no pudieron resistir al octavo ejército británico y Hitler tuvo que enviar en su ayuda al mariscal de campo Erwing Rommel y su Afrika Korps. Abdhul lo vio por primera vez en la batalla de El Agheila[3]. El zorro del desierto estaba erguido sobre un tanque, impávido ante el zumbido de la metralla y el resonar de las explosiones, como un dios nórdico. En aquella ocasión la victoria fue para los alemanes.
Al principio, mientras el Afrika Korps mantuvo su fulgurante avance hacia Egipto, parecía que estaba en el bando ganador. El jeque Solomon ben Gaal había proporcionado a sus hijos una educación occidental y los repartió entre los colosos europeos. Su hermano Alí, como primogénito, eligió primero y entró al servicio de los británicos. Cuando parecía imparable, el Afrika Korps se detuvo a las puertas de Egipto por falta de suministros. Durante el siguiente año, británicos y alemanes jugaron al gato y al ratón, alternándose los papeles, hasta la decisiva batalla de El Alamein[4], en noviembre de 1942. Allí el general Bernard L. Montgomery, al mando del Octavo ejército, derrotó al Afrika Korps de Rommel. La marea de la guerra había cambiado y los alemanes se retiraron a lo largo de la costa de Libia perseguidos por la 4ª Brigada Acorazada Ligera.
—Abdhul, ¿ves lo mismo que yo en aquella duna?
El cabo Klaus Chum le ofreció los prismáticos con una sonrisa triunfal. No había luna, y un cielo limpio de nubes resplandecía a intervalos por el fuego antiaéreo y las explosiones. Cuando otros soldados alemanes fanfarroneaban diciendo que Londres había vivido un año bajo auténticos bombardeos, y no aquel petardeo de feria que la RAF lanzaba contra ellos, Abdhul no decía nada, pero sabía que Inglaterra no había caído y ahora ellos huían de los británicos.
Forzó la vista y distinguió los restos de un contenedor de transporte esparcidos por la arena.
—Muy bien —dijo el cabo Chum girándose hacia el resto del malogrado pelotón—. Yo digo que hagamos lo que hemos venido a hacer. Y ahora yo estoy al mando.
El teniente Weissen había comandado un pelotón de diez hombres con la misión de arrebatarles suministros a los británicos. La navy y la RAF copaban mar y cielo, y a estas alturas de la retirada casi no les quedaba combustible. Avanzaron entre las líneas enemigas sin ser descubiertos, hasta que presenciaron como un transporte pesado de la RAF era alcanzado y perdía altitud. Klaus fue el único que aseguró haber visto como se desprendía el contenedor que llevaba, antes de estrellarse y estallar. El teniente lo creyó, y partieron en su búsqueda, pero una patrulla británica los descubrió y a pesar de que lograron eliminarla, en el enfrentamiento fallecieron el teniente y la mitad de los hombres.
—No estoy de acuerdo —dijo un soldado llamado Hans—. La explosión del avión y los disparos atraerán más patrullas. Deberíamos regresar.
Klaus le dijo que el teniente y los demás no podían haber muerto en vano. Hans insistió en que después de la caída no podía quedar nada en buenas condiciones. El cabo zanjó la discusión diciendo que eso no lo sabrían hasta que examinaran los restos.
El contenido parecía constar solo de bebidas y alimentos navideños, todo ello destrozado. Abdhul encontró una caja de madera de casi dos metros, con un cartel en el que podía leerse “De parte de sus hombres, con respeto y agradecimiento. Entregar en persona al teniente general Bernard L. Montgomery. 4ª Brigada Acorazada Ligera. Octavo ejército. Desierto de Libia”. Llamó a los demás y, sin mediar palabra, como hechizados, los cinco hombres retiraron la tapa y se apartaron. Los soldados guardaron un silencio reverencial durante unos minutos, mirándose a los ojos como si quisieran confirmar que no soñaban. Abdhul fue el primero en salir del trance.
—Es el árbol más bonito que he visto nunca —dijo expresando en voz alta lo que todos pensaban, aunque los otros tuvieran mucha más experiencia que él.
Ante ellos se hallaba un abeto de casi dos metros, sin adornos, con las agujas de un verde intenso a la luz de las estrellas. El cabo Chum ordenó a Hans que acercara el vehículo y a los demás que recogieran cualquier cosa que pudiera aprovecharse. Abdhul regresó con un balón de fútbol dentro de una caja de cartón. Estaba intacto.
Mientras Klaus abría la boca con incredulidad, un silbido rasgó el aire nocturno. Lo siguió un estruendo y el vehículo que conducía Hans saltó por los aires envuelto en llamas. Los alemanes se lanzaron al suelo. Abdhul nunca sabría explicar lo que hizo. Sin duda un djinn[5] lo había poseído. Con la boca llena de arena, empezó a gritar y su voz se elevó por encima del tableteo de las ametralladoras.
—Alto el fuego. Vais a darle al árbol.
Los disparos callaron. Por supuesto, nadie se levantó del suelo. Una voz con acento inglés les ordenó que tiraran las armas y salieran con las manos en alto. En respuesta, Klaus se arrastró hasta detrás de la caja del abeto y los demás lo siguieron.
—Malditos Tommies[6], venid a buscarnos si os atrevéis.
Los minutos transcurrieron sin que sonara un disparo. Viniendo de más allá del círculo de luz de las llamas, apareció un soldado con una bandera blanca. Antes de que hablara, Abdhul corrió hacia él y lo abrazó. Era su hermano. Traía una propuesta de su capitán. Les daba su palabra de honor de que los dejarían marchar y no los perseguirían, siempre que dejaran el abeto.
—Tus ingleses están locos, hermano.
Alí le dijo que era probable, y que serían pocos los que acabaran la guerra cuerdos, en los dos bandos. Abdhul le trasladó la delirante oferta a Klaus.
—Ni hablar. Solo nos iremos con el abeto —fue la respuesta del cabo.
Y ahora volvemos al inicio del relato, cuando Abdhul reflexiona que los rumis, tanto ingleses como alemanes están todos locos.
Así que el capitán John Smith y el cabo Klaus Chum se reunieron sin intermediarios. Smith se disculpó por la muerte del soldado Hans, y Chum se lo agradeció en nombre de la familia del finado. Eran gajes de la guerra. Después de intercambiar cigarrillos y buenos deseos navideños, John explicó que el árbol era un regalo sorpresa del regimiento para Monty[7], y que ni se imaginaba lo que les había costado conseguir todos los permisos. Klaus le dijo que se hacía cargo, pero que él había perdido al teniente Weissen, y a cinco hombres, a seis contando a Hans, y que no podía regresar con las manos vacías. Lo consideraba una compensación.
El capitán Smith le encendió otro cigarrillo mientras le afeaba que ellos también habían perdido una patrulla de buenos ingleses. Vino entonces una corta negociación en la que el británico le ofreció tabaco, comida alemana que habían interceptado, e incluso combustible a cambio del árbol. El cabo Chum dio una última calada y tiró la colilla a la arena.
—Mira, John, te seré sincero. Antes le metería fuego a ese magnífico abeto, que dejar que adornara vuestra Navidad. Lo siento.
El británico le dijo que lo comprendía, que él haría lo mismo en su lugar, pero que no veía una solución satisfactoria. Por supuesto, cortarlo en dos estaba descartado. Abdhul, aburrido de tanta cháchara, se entretenía haciendo malabarismos con el balón de fútbol. Los dos soldados se miraron y luego lo miraron a él.
El abeto sería para el vencedor. Se pusieron de acuerdo en las reglas y la duración del partido. Los hermanos harían de árbitros, al fin y al cabo ellos eran Libios y de alguna manera, neutrales. Hubo que resolver un pequeño escollo. Los británicos, como inventores del fútbol, y en aras del fair play, exigían darles goles de ventaja a los alemanes, para que tuvieran alguna posibilidad. Klaus y los suyos se negaron indignados y se inició el partido con el marcador cero a cero.
Los británicos eran muchos más, y los que no jugaban se repartieron en dos grupos para animar a los dos equipos. En los descansos, la camaradería imperaba, y los británicos llegaron a entonar una canción en homenaje al fallecido Hans. Hubo un sargento de York que incluso lloró.
El ambiente solo se vio empañado cuando Abdhul insistió en querer jugar. Lo de árbitro no era lo suyo. Todos simpatizaron con la juventud del muchacho, y se le permitió jugar unos minutos con ambos equipos.
El partido estaba en lo más disputado, con empate en el marcador, cuando el sonido de las explosiones y la metralla puso en fuga a los británicos. Alí ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de su hermano.
Un rugido ensordecedor se apoderó del amanecer del día de Navidad, y los vehículos acorazados llovieron de las dunas. La mayoría pasaron de largo, en persecución de los británicos, pero uno de ellos se detuvo y de él se apeó el mismísimo Erwing Rommel. Con mirada experta observó los cuerpos sin vida de los soldados alemanes. Habían sido abatidos por el fuego amigo. El zorro del desierto conocía el nombre de todos ellos. Se inclinó junto a Abdhul, que comprimía la herida del capitán John Smith. El goleador de los ingleses tenía el vientre destrozado y empalidecía por momentos. La arena se teñía de rojo bajo su cuerpo.
—Eres Abdhul, ¿verdad?
—Sí, mi mariscal de campo —contestó el muchacho mordiéndose los labios para no llorar ante su héroe.
—Esa herida es muy fea, capitán —dijo Rommel—. No voy a engañarle.
—Se lo agradezco, general —balbuceó John Smith entre espumarajos—. son gajes de la guerra.
El zorro del desierto, con un pie en el vehículo motorizado, se dirigió una vez más al árabe.
—Muchacho, ¿puede saberse qué hacíais aquí exactamente?
Abdhul señaló hacia el contenedor, pero donde había estado el abeto solo se veía el cráter enorme de un obús. No sabía qué decir, y se echó a llorar.
—No importa. Llorar no es malo. Quiero decirte una cosa, Abdhul. Cuando escuches que la sangre de las personas fertiliza la tierra, no hagas caso. Es nuestro sudor el que lo hace. Ahora discúlpame, tengo que jugar a esta guerra de locos hasta el final. Y se marchó.
“Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum[8],
Wie grün sind deine Blätter.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter.
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
nein auch im Winter wenn es schneit.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter”.
Fin de Oh, Tannenbaum
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog: Peregrinos de la tierra en sombras.
[1] Oh, Tannenbaum/ Oh, árbol de Navidad: famoso villancico alemán que alaba el verde perenne de las hojas del abeto, su fidelidad como promesa del retorno de la vida y el buen tiempo después del invierno.
[2] Rumis: apelativo que daban en el mundo islámico a los habitantes de Bizancio, al que denominaban Rûm, “tierra de los Romanos”, y por extensión a todos los cristianos.
[3] El Agheila: población entre Bengasi y Trípoli, en Libia. Fue el escenario de dos batallas. La primera dio comienzo a la victoriosa campaña de Rommel en el norte de África. Tras ser derrotado en la segunda, dos años más tarde, el zorro del desierto huyó hacia Túnez perseguido por Montgomery.
[4] La segunda batalla de El Alamein (23 oct.1942-23 nov. 1942) significó el punto de inflexión en la campaña del Norte de África, y el inicio del fin de Rommel.
[5] Djinn: espíritu del desierto.
[6] Tommies: apodo que daban los alemanes a los soldados británicos. A su vez, ellos llamaban bosches a los alemanes.
[7] Monty: diminutivo cariñoso con el que sus hombres se referían al general Montgomery.
[8] Oh abeto, oh abeto/ Qué verdes son tus hojas. /Oh abeto, oh abeto, / qué fieles son tus hojas/ Tú no estás verde solo en verano,/ sino también en invierno cuando nieva./ oh abeto, oh abeto, qué fieles son tus hojas.
Hace pocos días, los escritores del blog Las crónicas del otro mundo, nos recordaron la tregua de navidad de 1914 en las trincheras de la vieja Europa, con su magnífica entrada Noche de Paz. Ha sido su evocadora reflexión la que inspiró a mi djinn interior para escribir este relato.
#navidad#christmas#villancicos#christmas carol#grinch#wwII#segunda guerra mundial#rommel#montgomery#libia#africa#oh tannenbaum#desierto#raf#afrika korps
0 notes
Text
Crónicas del Grinch 2018. Corre, Rodolfo, corre

Nadie sobrevive incólume al ejercicio cotidiano del mal. Ni siquiera los mejores. Al final el corazón de las tinieblas nos atrapará, si no conseguimos apartarmos antes de que sea demasiado tarde. O si no nos ayuda alguien en el último momento. Esta introducción ha resultado demasiado tétrica, pero como espero que digan en Luisiana, esto es lo que hay.
—El día que me entregaron la placa fue el más emocionante de mi vida. Tenía mucho que aprender, pero me hacía una idea aproximada de las dificultades que me aguardaban. Hoy en día, en cambio, los agentes salen de la academia del FBI sin saber una mierda.
Sueñan con descubrir alguna indiscreción en la cuenta de Facebook de los malos que les permita detenerlos. Me refiero a que resolverían cualquier problema de tu teléfono móvil sin que se les acelerara el corazón, pero se cagarían si se cruzaran por la calle con Jack el Guapo. A eso me refiero cuando digo que Rodolfo Vargas era diferente. Era decidido, pero paciente, y tenía claro que en ocasiones hay que mancharse las manos. Enseguida vi que tenía madera de agente infiltrado.
—¿Va a extenderse mucho? Agradecería que se circunscribiera a la pregunta —le interrumpió el muy honorable John Jonathan Di Maggio.
—Pido disculpas a su señoría, pero solo soy un viejo negro sureño, y como decimos en Luisiana, la única forma de contar una historia es desde el principio. De todos modos, intentaré ser breve. No creo que me lleve más de mil ochocientas palabras.
El juez federal valoró acusarlo de desacato, pero recordó que el ex agente especial Jeronymus Le Beuf era una leyenda en el FBI, y que había acudido voluntariamente desde su retiro en Nueva Orleans para declarar en el juicio. Con un ademán, le indicó que prosiguiera.
✻ ✻ ✻ ✻ ✻
Los padres de Rodolfo Vargas habían cruzado el Río Grande como espaldas mojadas, y él se graduó con honores en Quantico. Poseía unas portentosas dotes físicas e intelectuales, pero si tuviera que destacar algo, yo elegiría la sangre fría, y esa capacidad tan poco frecuente de separar la conciencia emocional de la operativa. Nunca le pregunté lo que tuvo que hacer, pero en solo un año se ganó la confianza de una bestia como Jack el Guapo, el jefe de inteligencia de los O’brien-Negrete. Por primera vez teníamos una oportunidad real de acabar con la familia mafiosa más poderosa de los Estados Unidos.
El muchacho superó todas nuestras expectativas y después de cinco años teníamos información suficiente para asestar un duro golpe al clan, aunque no definitivo. La vida como infiltrado te cambia por dentro, poco a poco, y yo sabía que era el momento de retirarlo de la misión, pero Rodolfo estaba seguro de poder acceder al círculo de confianza del mismísimo padrino de los O’brien-Negrete. Me pidió que no utilizara la información que nos había facilitado, y que le diera más tiempo. Yo me dejé convencer y durante los años siguientes los contactos se hicieron cada vez más escasos hasta desaparecer.
Sabíamos que seguía vivo, y que en apariencia gozaba de la confianza del padrino. ¿Qué otra cosa podíamos pensar sino que lo habíamos perdido? De repente, cuando se aproximaban sus décimas navidades como infiltrado, Rodolfo contactó conmigo. Nos vimos en un parque, y lo encontré muy cambiado, como envejecido. No quiso hablarme de su vida en todos aquellos años. Me dijo que existía una tarjeta de memoria con el organigrama criminal, los políticos y jueces en nómina, los asesinatos ordenados, en fin, información suficiente para desarticular a la familia y encerrar para siempre a James Jorge O’Brien-Negrete, el padrino. El mecanismo de la caja fuerte estaba conectado al sistema de alarma y delataría cualquier intento de forzarla, pero Rodolfo intentaría conseguir la tarjeta durante la fiesta de nochebuena. Solo tendría una oportunidad.
Yo no estaba dispuesto a perder al muchacho, no después de lo que había pasado. Al principio se negó, pero logré convencerlo para que llevara un micrófono. Si era necesario, lanzaría a la caballería en su rescate. Por eso sé lo que sucedió aquella noche en la mansión.
Las familias más poderosas de los Estados Unidos estaban representadas en aquella fiesta, y las medidas de seguridad eran extremas. Pero por lo que pude escuchar, Rodolfo gozaba de la plena confianza de James Jorge y se le abrían todas las puertas. Hacia la medianoche, se escabulló a la biblioteca sin que lo interceptaran. Durante cinco minutos nos comimos las uñas en la furgoneta de vigilancia, esperando oir de nuevo el sonido del picaporte. En lugar de eso oímos una voz.
—¿Es esto lo que buscas? —dijo una voz femenina.
Todos en la furgoneta nos imaginamos a Eloisa MacNamara allí sentada, con sus interminables piernas torneadas, su cabellera negra y esos ojos que derretirían las piedras, sosteniendo en la mano la tarjeta de memoria. Pero que la esposa del jefe del clan lo hubiera descubierto no era buena señal. Ordené a la caballería que estuviera lista para intervenir.
Rodolfo le contestó que no sabía de qué le hablaba y ella se rió, con una risa fascinadora que no he vuelto a escuchar. Él le preguntó qué hacía en la biblioteca.
—Quería asegurarme de que hicieras lo que habías venido a hacer. No pierdas el tiempo negándolo, he conseguido retrasar la alarma, pero en cinco minutos Jack y sus muchachos derribarán la puerta para arrancarte el corazón. Ahora vete y no olvides los momentos bonitos que pasamos juntos.
No sé si su señoría sabe que antes de casarse con el padrino del clan, aquel pibón era ingeniera informática. Ignoro cuántas veces se habían acostado, o si seguían haciéndolo, pero la química entre los dos era evidente incluso a través del micrófono. Lo que siguió nos dejó estupefactos. Rodolfo intentó convencerla para que devolviera la tarjeta a la caja fuerte. Le dijo que no podía traicionar a James Jorge.
—Sabía que no serías capaz —le contestó ella—. Ese hijo de puta suele producir ese efecto en las personas, como la bombilla que abrasa a las polillas que se le acercan. Me ocurrió a mí. Por eso te estoy obligando a marcharte. Después de ver lo que le hiciste a aquel pobre hombre, temí que fuera demasiado tarde.
✻ ✻ ✻ ✻ ✻
—Supongo que es ahí cuando cortó el sonido en la furgoneta y se puso los auriculares —dijo el muy honorable John Jonathan di Maggio—. ¿Era consciente, cuando más tarde destruyó la grabación, que estaba cometiendo un delito federal?
—Señor��a, le repito lo que dije entonces a la comisión que me expulsó del FBI: nadie tenía derecho a juzgar a Rodolfo. Ni se imagina lo que tuvo que pasar aquel muchacho, su particular descenso al corazón de las tinieblas durante diez años. Volvería a hacer lo que hice sin dudarlo.
—Prosiga.
✻ ✻ ✻ ✻ ✻
Eloisa no pudo decir nada más sobre presuntos delitos en los que estuviera implicado el agente Rodolfo Vargas, porque en ese momento entró el mismísimo padrino de los O’Brien-Negrete en la biblioteca, acompañado de Jack el Guapo y sus hombres.
—No quería creerlo, pero ahora veo que Jack tenía razón —dijo James Jorge, con voz de ultratumba—. Aunque no había solo una rata.
Luego se oyó una bofetada, seguida de gritos y ruido de puñetazos.
—Eloisa, suelta esa pistola —dijo una voz que reconocí como la de Jack el Guapo—. No tienes redaños para utilizarla.
Sonó un disparo y una exclamación de dolor.
—Si te mueves un milímetro, Jack, la próxima bala no irá a la pierna de tu jefe, si no a su cabeza.
—No hagas nada, Jack. Y tu, Eloisa, mi posesión más preciada, con lo que yo te quería, ¿como has podido traicionarme?
Eloisa exigió que dejaran marchar a Rodolfo. Solo entonces entregaría el arma y podrían hacer con ella lo que quisieran. El jefe de la familia así lo ordenó, pero antes le hizo una promesa a Rodolfo.
—Yo te quería como a un hijo. Confieso que cuando supe que te habías acostado con ella pensé en entregarte a Jack, pero luego entendí que eras muy joven y ella una fruta demasiado apetecible. No volviste a hacerlo, y tu fidelidad durante estos años me llevó a perdonarte. Pero ahora tu puñalada es aún más dolorosa. Me traicionas no solo a mí, sino a toda mi familia, a nuestra forma de vida. Ahora, corre, Rodolfo, corre, y no pares nunca porque por muy lejos que huyas te encontraré.
El agente Vargas conservaba la sangre fría cuando cualquier otro hubiera perdido la cabeza. Luchar era inútil, habría significado la muerte de los dos. Por eso abandonó a la mujer que lo amaba hasta el punto de entregar su vida para salvar el alma de él. Y corrió, vaya si corrió. No sé cómo sabía el bosquecillo en que nos escondíamos, pero en lugar de huir lejos, al cuarto de hora aporreaba la puerta de la furgoneta y exigía a gritos verme.
Le pedí que me entregara la tarjeta de memoria, pero Rodolfo me dijo que solo lo haría si tomábamos al asalto la mansión. No teníamos una orden, ni había un agente en peligro que justificara la intervención, así que me negué y registramos a fondo al pobre muchacho. Por supuesto, había escondido la tarjeta. No estoy orgulloso de lo que hice, la excitación de la operación me pudo, y le amenacé con sacarle el escondrijo a golpes. Rodolfo se rió, con una risa triste, como si se avergonzara de la forma en que había adquirido aquella capacidad de resistencia.
—¿Ves esto? —me dijo mostrándome el pecho; tenía unas cicatrices espantosas—. Jack el Guapo me tuvo colgando una semana del techo antes de permitir que le dirigiera la palabra. He hecho cosas que te helarían la sangre, ¿y crees que podrás obligarme a que te diga donde está la tarjeta?
La verdad es que me llegó al corazón. Yo siempre he tenido cierta debilidad melodramática, y en la actualidad nada me emociona más que una buena novela de amor. Así que ordené a la caballería que atacara. El resto es de sobras conocido. Fin de la historia. Han sido solo mil seiscientas ochenta y ocho palabras.
✻ ✻ ✻ ✻ ✻
—Aún no ha terminado —dijo el muy honorable—. Sigue sin contestar al fiscal y a la acusación particular de la familia O’Brien-Negrete. Le recuerdo que está bajo juramento. Ante este tribunal han sido presentadas pruebas que indican la participación del ex agente Vargas en más de cuarenta asesinatos, algunos de una crueldad indescriptible. Si se niega a revelar su paradero, podría ser procesado.
—Con el debido respeto, señoría. Si hace veinticinco años, cuando tenia mucho mas que perder, le dije a la comisión del FBI que la parejita había muerto en la explosión y ulterior incendio, ¿cree realmente que ahora conseguirá sacarme algo más? Como decimos en Lousiana, hasta aquí hemos llegado. Y han sido menos de mil ochocientas palabras.
“Out of all the reindeers, you know you're the mastermind”[2]
Fin de Run, Rudolph, Run.
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog: Peregrinos de la tierra en sombras.
[1] Run Rudolph, Run: magnífico villancico de Chuck Berry, auténtico Rey del Rock.
[2] Así comienza la canción de Chuck Berry: “De todos esos renos tú sabes que eres el amo”.
#navidad#villancicos#christmas#christmas carol#grinch#fbi#mafia#run rudolph run#corre rodolfo corre#luisiana#relato#blog literario#chuck berry
0 notes
Text
Crónicas del Grinch 2018. Winter Wonderland

Winter Wonderland [1]
Desde que Charles Dickens escribiera A Christmas Carol, la imagen de la Navidad septentrional ha conquistado el mundo. Paseos en trineo a través de paisajes invernales de maravilla, ponche caliente para combatir el frío y villancicos. Sobre todo villancicos. Y si el cantante es Bing Crosby, mejor que mejor. ¿Quién no pagaría una montaña de diamantes a cambio de rodearse de semejantes Navidades? A no ser que seas un elfo y te toque trabajar, claro.
El comandante del jet presidencial anunció que en Santa Town[2] hacía un típico día invernal, nublado y con temperatura de cuatro grados, aunque no se esperaban nuevas nevadas. Parson, que empezaba a salir del efecto de los sedantes, pensó que el piloto se hacía el gracioso.
El joven ingeniero jefe de la compañía Winter Wonderland, a sus treinta años de edad, acumulaba muchas horas de vuelo y había conocido a todo tipo de tripulaciones bromistas, como aquella vez que soltaron a un bebé elefante, pintado de rosa para más inri, por los pasillos. Esa clase de cosas le impedía superar el pánico a volar. Su terapeuta le insistía que medicarse podía tener efectos perjudiciales a largo plazo. Tal vez más adelante, cuando tuviera menos trabajo, retomaría las sesiones. De todos modos, cuando la aeronave rodó por la pista agitándose como una lavadora, y el comandante lo atribuyó a los fuertes vientos invernales, pensó que aquello era demasiado. En cambio, el director ejecutivo de la compañía continuó durmiendo a su lado sin inmutarse.
El pequeño país de Nueva Navidad[3], famoso por sus fabulosas minas de diamantes, aún carecía de un aeropuerto para aviones de gran tonelaje, así que la reducida delegación comercial había volado hasta Nairobi, en la vecina Kenia, y desde allí el jet presidencial la había trasladado a Santa Town. Parson contempló a través de la ventanilla el rutilante cielo azul de África, y la sabana en la que no se movía ni una brizna de hierba. Unos operarios enfundados en gruesos monos de trabajo agitaban palas vacías desde el suelo a la parte trasera de camionetas. Un grupo de soldados rodeaba a la reducida orquesta y a la inevitable niña con el ramo de flores. El comité de bienvenida se mantenía a pie firme bajo aquel sol de justicia. Parson no entendía cómo soportaban los abrigos y gorros de piel. La puerta del jet presidencial se abrió, la orquesta empezó a tocar y la niña a cantar.
“Sleigh bells ring, are you listening
In the lane, snow is glistening
A beautiful sight
We're happy tonight
Walking in a winter wonderland”[4]
No consiguieron despertar a Jeremy Smith, el director ejecutivo, aunque respiraba y tenía pulso. Los minutos pasaron y la orquesta y la niña enmudecieron. El auxiliar de vuelo, nervioso, repetía que no podían hacer esperar al chófer del presidente. Una ambulancia se llevó al hospital a Jeremy. El ingeniero jefe intentó acompañarlo, pero los soldados se lo impidieron. El calor asfixiante dificultaba la respiración y lo sumía todo en una atmósfera de pesadilla. Un soldado desenfundó la pistola y caminó a paso vivo en dirección a un operario que se acababa de desmayar. Mientras arrastraban a Parson hacia el automóvil presidencial, oyó a sus espaldas voces que gritaban en un idioma desconocido. Una era airada. La otra parecía de súplica, y se transformaba en llanto, hasta que el horror de una detonación la acalló.
La temperatura en el interior del Rolls Royce era más llevadera, pero el ingeniero jefe seguía teniendo un calor espantoso. En el coche solo estaban el chófer y él. A su lado había una abrigo de piel.
—Póngaselo —dijo el hombre al volante—. Conviene que vaya acostumbrándose.
Parson no le hizo caso. No conseguía quitarse de encima la sensación de confusión que lo acompañaba desde que despertara en el avión, justo antes de aterrizar. De repente se acordó de Jeremy y le preguntó al chófer.
—No debe preocuparse, su amigo estará bien atendido en el hospital. Debe tratarse de una indisposición pasajera provocada por el frío —dijo con una mueca—, es frecuente entre los extranjeros. Cuando se haya recuperado se reunirá con usted.
—Y ese operario, ¿qué le ha sucedido?
—No debe preocuparse. Era solo un ngonwe que olvidó sus obligaciones.
Parson no conocía el significado de la palabra, pero decidió que era mejor no seguir indagando, y se puso el abrigo. No sabía casi nada del país de Nueva Navidad. Él venía a ocuparse del emplazamiento de las fábricas, el abastecimiento de agua y otros detalles técnicos. Jeremy, el director ejecutivo de la compañía, había visitado en varias ocasiones el pequeño estado africano. Incluso se decía que gozaba del favor del temible presidente Ngongo. Se suponía que debía ponerle al día, pero al poco de despegar de Nairobi cayó dormido como una piedra. Así que de momento estaba solo.
—¿Sería tan amable de hacer que me enviaran el equipaje al hotel? Todo ha sucedido tan deprisa que me he dejado el teléfono en el avión.
—No debe preocuparse. Se alojará en el palacio presidencial y allí encontrará todo lo necesario.
El Rolls Royce avanzaba por una triste carretera llena de socavones, flanqueada por gigantescos carteles en los que se veía al presidente Ngongo de treinta años de edad, inconfundible con su barba y cabellos teñidos de rubio platino, al lado del no menos inconfundible Bing Crosby, ambos con gorros navideños.
—Eso es imposible, el gran Crosby falleció hace más de cuarenta años —dijo el jefe de ingenieros sin darse cuenta.
—El cartel solo señala el gran parecido entre ellos dos, y la coincidencia de haber nacido en el mismo día. De todos modos, no debe decir esas cosas —advirtió el chófer—. Especialmente delante del presidente Ngongo. De hecho, le aconsejo que no hable de nada hasta que él le pregunte, e incluso entonces debe ser muy cuidadoso.
Parson examinaba el rostro lechoso del crooner[5] y el de ébano del presidente sin dar crédito a lo que acababa de oír. Nunca imaginó que echaría tanto de menos al viejo Jeremy. Atravesaron los suburbios de Santa Town, un amasijo de chabolas sepultadas en basura. De cuando en cuando un reducido grupo de nativos, cubiertos de pies a cabeza por pieles de oveja, cartones y toda clase de plásticos, vitoreaba al automóvil presidencial, vigilados de cerca por numerosos soldados.
—¿No es maravilloso que unos desgraciados ngonwe arrostren el temporal de nieve para homenajearlo? Lo hacen porque saben lo importante que es usted para nuestro presidente.
El presidente Ngongo en persona salió a recibirlo a las puertas del palacio de Yule[6], réplica del de Buckingham. Era de talla descomunal a lo alto y a lo ancho. Vestía una camiseta roja de tirantes y unas bermudas del mismo color. Llevaba una pistola de oro y diamantes al cinto. Cuando vio al ingeniero jefe sudando de aquella manera, al borde del desmayo, estalló en cólera. Apoyó el cañón del arma en la cabeza del chófer mientras lo cubría de improperios, y Parson no tuvo ninguna duda de que iba a matarlo. Al final, solo lo echó a patadas.
—Le pido perdón por las molestias que le ha ocasionado mi subalterno, señor Brown —le dijo en perfecto inglés—. El muy estúpido no entiende que los que somos como usted y yo, tenemos una resistencia innata al frío, y no necesitamos abrigarnos.
El ingeniero revivió al despojarse del pesado abrigo de piel. Tal vez el calor asfixiante le había hecho extraer conclusiones precipitadas. Ngongo le pareció tan razonable, que le preguntó por el significado de la palabra ngonwe.
—No debes preocuparte por eso, puedo tutearte, ¿verdad, Parson? Ngonwe significa pequeño hombrecillo verde. Es como llamamos a los elfos[7].
El presidente condujo al ingeniero jefe, que volvía a sentirse confuso, a través de salones sin fin, hasta una terraza desde la que se veía la ciudad de Santa Town.
—Quisiera saber cuánto tardarás en acabar el proyecto —dijo Ngongo con una sonrisa de oreja a oreja .
—Jeremy Smith no me ha dado todavía los detalles, pero aunque el terreno tuviera el tamaño de dos campos de fútbol, en cuanto los cañones de nieve estén a pleno rendimiento, no más de seis meses.
El presidente se dobló de la risa, y lo mismo hicieron la pequeña orquesta y los soldados que se habían desplegado alrededor.
—Eso ha sido muy bueno, Parson —dijo Ngongo entre lágrimas—, pero que muy bueno. Ahora, en serio, ¿cuánto tardarás en transformar Nueva Navidad en una auténtica Winter Wonderland?
A pesar de los más de cincuenta grados, William Parson Brown empezó a sentir un frío de muerte. No era posible, aquel megalómano no podía estar refiriéndose a cubrir de nieve todo el maldito país. Ngongo dio una palmada y la orquesta empezó a tocar.
“In the meadow we can build a snowman
Then pretend that he is Parson Brown[8]
He'll say, Are you married?
We'll say, No man
But you can do the job
When you're in town”[9]
—Podría haber contratado a cualquier empresa —dijo Ngongo, que ya no reía—, pero cuando leí que eras el ingeniero jefe, supe que era una señal. No vas a defraudarme, ¿verdad, Parson Brown[10]?
Desde que iba al colegio nadie había vuelto a señalar la coincidencia de su nombre con la estrofa del villancico.
—Eso es imposible —balbuceó Parson, empezando a tiritar.
Ngongo mando callar a la orquesta con gesto imperioso, y desenfundó su pistola.
— No te he oído bien —dijo introduciendo el cañón del arma en la boca del ingeniero—. ¿Cuándo dices que podré estrenar mi trineo?
Parson intentaba hablar, pero el cañón le provocaba arcadas. El presidente, rojo de ira, empezó a zarandearlo sin dejar de repetir la pregunta. Finalmente, logró sacarse la pistola de la boca y gritó con todas sus fuerzas.
—¡Déjame en paz, maldito loco!
—Solo pretendía que no te perdieras la vista del Kilimanjaro —dijo una voz conocida.
Jeremy Smith estaba sentado a su lado, y por la ventanilla del avión se veía la silueta inconfundible de la cumbre de nieves eternas.
—Te has dormido nada más despegar de Nairobi, no has necesitado tus sedantes —dijo Jeremy, señalando el vaso que el ingeniero tenía delante—. Tal vez me vengan bien a mí, aunque el somnífero más flojo me hace entrar en coma.
Hizo ademán de agarrar el vaso, pero Parson gritó y lo lanzó al suelo. El director ejecutivo lo miró sobresaltado.
—Lo siento —dijo improvisando una disculpa—. He tenido una pesadilla y aún no me he despertado del todo. Dime una cosa, Jeremy, todo eso que cuentan del presidente Ngongo, ¿es verdad?
—Son exageraciones. Además, lo que nos paga en diamantes bien merece que le perdonemos alguna excentricidad.
Parson respiró aliviado. Empezaba a dormirse de nuevo cuando la voz del comandante sonó por la megafonía.
—Aterrizaremos en treinta minutos. En Santa Town hace un típico día invernal, nublado y con temperatura de cuatro grados. No se esperan nuevas nevadas, y los operarios mantienen libres de nieve las pistas.
—Cuando yo era joven, a un piloto nunca se le habría ocurrido hacer una broma tan inverosímil —dijo Jeremy sacudiendo la cabeza.
Parson, aterrorizado, apretó con fuerza los reposabrazos del asiento.
Fin de Winter Wonderland
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog: Peregrinos de la tierra en sombras.
[1] Winter Wonderland: famoso villancico estadounidense, podría traducirse como El pais de las maravillas del invierno. Bing Crosby lo hizo célebre.
[2] Santa Town: capital del país africano imaginario Nueva Navidad.
[3] Nueva Navidad: pais imaginario en el este de África, supuestamente vecino de Kenia.
[4] Sleigh bells (...): estrofa del villancico Winter Wonderland. Esta es una traducción aproximada: Oyes las campanillas del trineo/ en el callejón cae la nieve/ Una hermosa vista/ Esta noche somos felices/ Caminando por el pais de las maravillas del invierno.
[5] Crooner: La denominación crooner se aplica a cantantes masculinos estadounidenses que interpretaban repertorio melódico. Los dos más famosos fueron Bing Crosby y Frank Sinatra.
[6] Yule: nombre que dan a la Navidad en los países nórdicos.
[7] Elfos: referencia a los elfos que ayudan a Papá Noel en el Polo Norte.
[8] Parson Brown: Personaje ficticio del villancico. Parson era como llamaban en los EEUU a los párrocos protestantes que viajaban de una población a otra para oficiar bodas hasta principios del siglo XX. Se le añadió el apellido Brown en el villancico para darle más verosimilitud. En una versión posterior, se cambió el nombre Parson Brown, que nada les decía a los niños de los años sesenta, por una referencia a un payaso de circo.
[9] In the meadow (...): En la pradera podemos construir un muñeco de nieve/ Y jugar a que se llama Parson Brown/ Él nos preguntará, ¿estáis casados?/ Nosotros diremos, no hombre/ Pero puedes casarnos cuando vengas a la ciudad.
[10] Parson Brown: el dictador adora la Navidad, a Bing Crosby y el villancico Winter Wonderland en el que sale el personaje ficticio Parson Brown. el ingeniero se llama William Parson, y se apellida Brown. Cuando Ngongo buscaba una empresa para su proyecto y vio el nombre del ingeniero, no pudo resistirse.
#christmas#navidad#villancicos#christmas carol#grinch#winter wonderland#kenia#kilimanjaro#diamantes#bing crosby#parson brown#dictador#africa#relato
0 notes
Text
Crónicas del Grinch 2018. Es tiempo de Navidad

Es tiempo de Navidad
(It’s Christmas time[1]/ In the army now[2])
La Navidad es una época de consumismo exacerbado y ostentación. Pero quiero pensar que no es solo eso. Llamadme ingenuo, pero yo la veo como el momento para la buena voluntad, la compasión y la celebración familiar. ¿No podría ser también, un tiempo para la libertad?
Los Guardianes de la Mesura no entraban en el campus de la Complutense desde los disturbios del Jolgorio del Exceso de hacía diez años. El Timonel[3] de la Meseta los había hecho desfilar por Madrid, que no hollaban desde el sangriento advenimiento de la República de la Equidad, como una demostración de fuerza destinada a poner fin a la revuelta. Pero en respuesta, los estudiantes levantaron barricadas y las redes sociales clandestinas ardieron con llamamientos a la resistencia.
Juan llevaba casi ese mismo tiempo fuera de España. Tras utilizar su conversión con fines propagandísticos, la república lo envió al frente europeo y allí había permanecido hasta ahora. A pesar de su reputación de general victorioso, se había resignado a que sus pecados de juventud nunca serían perdonados y, de repente, el Consejo de la Equidad Suprema lo mandaba llamar para sofocar la protesta. Creía reunir méritos más que suficientes para merecer tal confianza, pero no se engañaba. Una vez más, querían utilizarlo como propaganda. Juan había sido el líder de los estudiantes hacía diez años, y tras su exitosa reeducación, se convirtió en el mayor de los villanos para los mismos que lo habían seguido. El gobierno de la república esperaba así desinflar la protesta. No importaba el motivo, por fin había regresado al Madrid que tanto añoraba y les demostraría a todos que los principios de la equidad estaban firmemente asentados en él.
A pesar de su determinación, añoraba la sencillez de la vida en el frente. Luchar contra enemigos resueltos a morir antes que ser liberados de sus caducas costumbres, resultaba más noble que masacrar civiles desarmados. Había algo más, con lo que no había contado. A medida que los escenarios de su juventud lo rodeaban de nuevo, una sensación que tardó en reconocer como añoranza crecía en su interior. El invierno era inusualmente cálido, y faltaba la nieve para completar el viaje al pasado, pero los recuerdos lo asaltaron sin piedad. La cuesta de los catedráticos que había recorrido tantas veces camino de sus prácticas en el hospital; la escalinata en la que aguardó la nota de su primer examen de Anatomía; la farola bajo la que besó por primera vez a su gran amor, en la última fiesta antes de la revuelta de hacía diez años. Era bastante mayor que él, trabajaba de profesor adjunto, estaba casado y tenía una hija de diez años. Después de la fiesta se fueron a vivir juntos. Se llamaba Miguel, y cuando lo despidieron, Juan descubrió que el respeto de la joven república por las diferentes formas de sexualidad de los ciudadanos era una farsa, sobre todo si se acompañaba de la disidencia política.
La facultad de medicina nunca había sido reconstruida, como escarmiento para las generaciones futuras, aunque sin resultado. Sobre sus ruinas ondeaba una pancarta roja y verde, con letras doradas y figuras de renos. Aquí y allá luces de colores parpadeaban por entre las ramas de los árboles. Juan sonrió, los estudiantes habían hecho sus deberes. Teniendo en cuenta los pocos archivos que no habían sido destruidos, el resultado era más que notable, aunque no tanto como cuando él y sus compañeros adornaron la universidad. Claro que ellos habían sido testigos de la celebración que reivindicacban, no como los jóvenes de ahora, veinticinco años después de la instauración de la República de la Equidad y de la prohibición absoluta del Jolgorio del Exceso, como había pasado a llamarse aquella caduca ceremonia del consumo y la desigualdad.
De repente, desde altavoces escondidos, una música festiva inundó el ambiente. El general curtido en mil batallas sonrió como un niño. Aquellas grabaciones de aficionados, patéticas y entrañables al mismo tiempo, lo trasladaron a su infancia. Incluso le pareció oler el aroma a jengibre y canela de los dulces de su madre, prohibidos desde hacía veinticinco años. Pero no eran imaginaciones suyas. Delante de la barricada que bloqueaba el paso entre dos edificios, una joven con un gorro rojo y los pechos al aire ofrecía pastelillos a los guardianes. Algunos de ellos, desconcertados, alzaban las protecciones de los cascos y probaban aquella fruta prohibida. Juan, fascinado, desoyó las advertencias de su segundo en el mando, abandonó la tanqueta y se acercó a la estudiante. La guardia de élite estableció un perímetro de seguridad, y tomó al asalto la barricada, solo para encontrarla desierta. Cuando el general llegó a su altura, la chica le lanzó los pastelillos a la cara y echó a correr.
La onda expansiva hizo algo más que romperle los tímpanos, fracturarle huesos y arrojarlo por los aires. El tejido mismo de la realidad se rasgó, y Juan se vio engullido a través de esa rasgadura hasta aparecer en el mismo lugar, pero diez años atrás. A su alrededor, los guardianes de la equidad descolgaban pancartas, silenciaban altavoces y arrasaban las barricadas en medio del retumbar ensordecedor de los disparos y las explosiones. Los estudiantes, se rindieran o salieran huyendo, caían abatidos por doquier. Juan sabía que entonces, como ahora, las órdenes eran hacer un escarmiento ejemplar. No sería hasta mucho más tarde que la reeducación le convencería de que aquellas muertes y las que sobrevinieron, eran culpa suya. En aquel momento el sentido de la injusticia y el ansia de libertad lo hacían correr de un grupo a otro de compañeros, exhortándolos a resistir y morir con una sonrisa.
—Debes salvarte. Eres el líder que necesitamos —jadeó Miguel a su lado.
Juan, con un pie en el hoy y otro en el ayer, sintió como una alegría arrolladora lo abrasaba por dentro. Era su Miguel, estaba a su lado y lo miraba con aquellos maravillosos ojos azules. Pero el fuego se extinguió y el gusto amargo de las cenizas le recordó que Miguel llevaba diez años muerto, que de hecho estaba a punto de ser asesinado. Juan se vio a sí mismo diciéndole a su amor que no huiría, que nunca lo abandonaría. Luego las imágenes se aceleraron, un pelotón de guardianes los atrapó, y el oficial al mando le voló la cabeza a Miguel ante sus ojos. Le dijo que las órdenes especificaban que se capturara con vida al líder de los estudiantes, a nadie más.
Cuando despertó, la pierna y el brazo izquierdos le dolían casi tanto como los recuerdos que había sacado a la luz la explosión. A la luz de las linternas pudo ver que se encontraba en una sala sin ventanas, de azulejos blancos y con grandes casilleros de puertas metálicas en las paredes. Un grupo de jóvenes cuchicheaba a poca distancia. La chica de los pastelillos, ahora vestida, lo miraba con odio acuclillada junto a él.
—Espero que traerme al anatómico forense no signifique lo que parece —dijo Juan en voz alta.
—¿Por qué le has dicho dónde estamos? —protestó uno de los estudiantes.
—Elena no me ha dicho nada. Cuando estudiaba medicina pasé muchas horas aquí. No sabía que siguiera en pie. Y tu, no me mires asi. Tienes los mismos ojos azules que tu padre.
—Yo también sé quien eres tú —dijo Elena—. Mi padre me hablo de ti cuando era niña. Te admiraba mucho y quería que nos conociéramos. Siempre me he preguntado cómo se puede seguir viviendo después de traicionar a tus compañeros y a la persona que te amaba.
Juan podría haberle contestado que después de que te rompan el alma es como si ya estuvieses muerto, pero guardó silencio. El grupo de estudiantes discutía sobre lo que harían con él. La mayoría era partidaria de matarlo, y no se lo recriminaba. Unos pocos defendían que el Consejo de la Equidad Suprema no tendría más remedio que negociar si quería recuperar con vida a su general más laureado.
—Sois unos ingenuos si pensáis que al Consejo le importo una mierda. Os hará creer que accede, propondrá una reunión y nos matará a todos. ¿Tenéis algo parecido a un jefe, un delegado de curso o algo así, para hablar con él?
Los otros dirigieron unas miradas expresivas a Elena. Así que además de atractiva era inteligente, pensó Juan.
—Eres un carnicero y un lacayo del Consejo. ¿Por qué tendría siquiera que escucharte? —dijo ella, con una mueca traviesa que desmentía su tono displicente.
—Hace veinticinco años el partido de la Equidad se hizo con el poder. En aras de una pretendida igualdad entre las personas, y de una vida sin despilfarro, prohibieron la celebración de la Navidad. La llamaban el Jolgorio del Exceso, por la ostentación y el consumismo. El resultado ya lo conocéis. La República de la Equidad devino en seguida una dictadura despiadada, en la que se castigaba cualquier disidencia frente a lo políticamente correcto. Y ese ideal de equidad y mesura se intenta imponer también al resto del mundo desde entonces. Lo sé muy bien. Hace diez años dijimos basta, nos rebelamos y fracasamos. No pido vuestro perdón, yo mismo nunca podré perdonarme. Pero me necesitáis. Juntos podremos derrotarlos. Ninguno de vosotros ha presenciado una auténtica Navidad. Yo sí.
—Este tío nos toma por tontos. ¿Pretende en serio que le creamos? —dijo uno de los estudiantes, pero la risa se le congeló en la garganta al ver la forma en que Elena miraba al general.
—Y cómo piensas ayudarnos, si puede saberse —dijo la hija de su añorado Miguel.
—Conozco todas las tácticas y estrategias del Consejo de la Equidad Suprema, además de mi experiencia militar. Ahora, si no te importa, tal vez podríamos hacer algo con mis huesos rotos. Pero lo primero es enseñaros una cosa. ¿Alguien tiene un espray de pintura?
Saltó sobre la pierna sana hasta la pared y empezó a pintar.
—Esta mañana vi una frase que se repetía en muchos muros de la universidad. Por favor, nunca dijimos “Saludable Navidad”. Lo que nos deseábamos unos a otros era esto.
En la pared podía leerse, escrito con trazos goteantes, “Feliz Navidad”.
—También recuerdo una canción que podría venirnos muy bien. De hecho, dos canciones. Pero pongámonos a trabajar. Por si no os habíais dado cuenta, es tiempo de Navidad y estáis en el ejército ahora.
“It's Christmas time, it's Christmas time
Stand up stand up and raise a glass of wine
And you let yourself go underneath the mistletoe
Well it's Christmas time
It's Christmas time
Wake up wake up and find the snow outside
And your presents will be underneath the Christmas tree with me”.[4]
✻ ✻ ✻ ✻ ✻
“Shots ring out in the dead of night
The sergeant calls : "Stand up and fight!"
You're in the army now
Oh, oh you're in the army, now”.[5]
Fin de Es tiempo de Navidad [6]
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog: Peregrinos de la tierra en sombras.
[1] It’s Christmas time: Es tiempo de Navidad. Título de una canción del grupo de rock británico Status Quo.
[2] In the army now: Estás en el ejército ahora. Otra canción del grupo Status Quo. No es navideña, pero acudió a mi mente en cuanto me puse a escribir el relato. Creo que más adelante se entenderá porqué.
[3] Timonel de la meseta: parodia del título de Mao Zedong, dirigente de la República Popular China durante más de treinta años, y que tantos millones de muertes causó.
[4] It’s Christmas time: Es tiempo de Navidad, es tiempo de Navidad/ ponte en pie y alza una copa de vino/ y déjate llevar bajo el muérdago/ bien, es tiempo de Navidad/ es tiempo de Navidad/ despierta y descubre que ha nevado/ y que tus regalos están conmigo bajo el árbol de Navidad.
[5] You’re in the army: Los disparos resuenan en la negrura de la noche/ el sargento arenga: mantente en pie y lucha/ ahora estás en el ejército/ oh, sí, ahora estás en el ejército.
[6] La Navidad fue prohibida en Inglaterra de 1647 a 1660, durante la dictadura de Oliver Cromwell, lo cual provocó importantes revueltas populares. Y también en Boston entre 1659 y 1681. En USA sólo a partir de 1870 se declaró día festivo.
#navidad#christmas#villancicos#christmas carol#grinch#relato#oliver cromwell#status quo#madrid#universidad complutense#it's christmas time#in the army now
0 notes
Text
Crónicas del Grinch 2018. Los peces en el río

Hay personas que persiguen un sueño desde muy pequeñas. La cocina de la vida nos enseña que detrás de un buen guiso hay siempre mucho tiempo y esfuerzo, que hay cosas que debemos estar dispuestos a hacer antes de emplatar. Muchas personas no lo aceptan y renuncian a su sueño. Pero algunas, llegado el momento de la verdad, aprietan los puños y saltan al vacío, seguros de que el secreto está en la salsa.
Jordi Esquinat i Somport siempre había soñado con asistir al cóctel de navidad de La Pinta d’argent[2],referencia gastronómica obligada de la capital, del país y, según algunos críticos, del mundo entero en los últimos cuarenta años.
Desde muy niño obligaba a sus hermanas a probar sus creaciones, y cuando le preguntaban lo quesería de mayor, siempre respondía que ayudante del chef Esteve, propietario de La Pinta d’argent. Para consternación de su padre, presidente de un influyente bufete de abogados, aquella fantasía infantil no se desvaneció al crecer, sino todo lo contrario. Intentó por todos los medios torcer su voluntad, pero al final tuvo que resignarse a que su hijo no siguiera la tradición familiar de la abogacía.
El día que entró en la escuela de restauración intentó, a su manera, reconciliarse con su hijo. Le dijo que cuando se desencantara del jueguecito de los pucheros, cuando hubiera recuperado la cordura y la ambición y reconociera su error, lo recibiría con los brazos abiertos y utilizaría su influencia para que lo aceptaran en la facultad de derecho. Los años de cruento enfrentamiento habían derribado los puentes entre ellos dos y Jordi lo insultó, lo llamó antiguo, y fascista, y todo lo que se le ocurrió que podía ofenderlo. Le juró que triunfaría y le dijo que no quería volver a verlo.
El cóctel de nochebuena de La Pinta d’argent era una leyenda. Desde hacía cuarenta años el restaurante permanecía cerrado durante las fiestas para que el personal acompañara a sus familias. El día antes de navidad, el chef Esteve y su ayudante se encerraban en la cocina y preparaban las exquisiteces que ofrecerían a las seis de la tarde a los trabajadores. Todos lo años era elegido un miembro de la plantilla para ayudar a los dos cocineros, pero nunca antes el honor había recaído en alguien tan joven.
Jordi había vivido en una nube desde que Manolo, el ayudante del chef, fuera a buscarlo a la escuela de restauración. Le dijo que estaba impresionado por sus progresos y lo invitó a enrolarse en La Pinta d’argent. Manolo procedía de un pueblo de pescadores de la costa de Andalucía y gustaba de emplear esa terminología marinera. Tras un año en los fogones del templo gastronómico, el balance era extraordinario. A pesar de que el duro trabajo diario había matizado el entusiasmo inicial, seguía sin conocer la rutina y la sensación de maravilla se mantenía intacta. Jordi disfrutaba y aprendía sin parar, sobre todo al lado de Manolo, que muy rara vez salía de la cocina. Esteve, en cambio, pasaba la mayor parte del tiempo viajando, dando conferencias, participando en programas de televisión, o recibiendo premios. Era la cara visible de La Pinta d’argent y para los que desconocían el mundo de la gastronomía, el único responsable del éxito del restaurante.
Los dos cocineros no podían ser más distintos, y en ellos los estereotipos asociados a su lugar de origen parecían estar intercambiados. Esteve tenía sesenta años, era ingenioso, brillante, y derrochaba tanta energía y simpatía que resultaba imposible no adorarlo desde el primer instante. Además, sus intereses iban mucho más allá de la cocina. Un crítico se había referido a él como el Leonardo da Vinci de la gastronomía, y Esteve no ocultaba lo mucho que le agradaba ese apelativo.
Manolo en cambio, era taciturno, tímido, solo sabía de fogones y platos, y fuera de su medio se comportaba como pez fuera del agua. Sin embargo, en la cocina, era el rey. Su pasión por la gastronomía y su capacidad de trabajo, a sus ochenta años de edad, eran imposibles de igualar. Aborrecía las bromas, y no toleraba la más mínima distracción cuando se cocinaba, ni en él ni en nadie. A Jordi le indignaba que se refirieran a Manolo como el ayudante, pero a él no parecía importarle. Poseía el secreto de la fritura andaluza, verdadero plato insignia de La Pinta d’argent, y el único que permanecía después de cada renovación de la carta. Solo se sabía que era una receta secreta de su familia desde hacía generaciones. Cuando le señalaban su edad y que no tenía hijos, contestaba invariablemente que aún no había encontrado a la persona adecuada para transmitirle la fórmula.
Esteve llevaba intentando sonsacarle el secreto de la fritura desde que descubrió a Manolo en un local de una capital de provincia de Andalucía oriental, al pie de montañas de nieves perpétuas, y recordárselo era una forma segura de provocar la ira del Leonardo da Vinci de la gastronomía. Por supuesto, era un tema tabú entre el personal cuando alguno de los dos cocineros estaba presente, y el tema estrella a sus espaldas.
Había sido un año intenso para Jordi, y quería pensar que su trabajo era apreciado, sobre todo por Manolo, pero nunca habría esperado ser el elegido para hacer de pinche de aquellos divos de la cocina. Casi no pudo dormir, y a las seis de la mañana se plantó ante la puerta del restaurante. Quería asegurarse de ser el primero. No pudo acceder al interior hasta que llegó el chef Esteve con la llave, pasado el mediodía. Cuando entraron en la cocina Manolo ya estaba allí, rodeado de ollas humeantes, como si no se hubiera marchado a casa.
—Llegas tarde —dijo mirando al chef, sin acritud, constatando un hecho.
De inmediato asignó las tareas a cada uno, y enseguida el rítmico repiqueteo de los cuchillos y el borboteo de los pucheros compusieron la sinfonía habitual.
—Me gustaría saber lo que opina del cóctel nuestra joven promesa —dijo Esteve transcurridos unos minutos.
Jordi, que regresaba de uno de los viajes a la cámara frigorífica, no supo qué decir.
—No distraigas al muchacho —contestó por él Manolo, mientras probaba el punto de jengibre de un caldo—. Es bueno mantener las tradiciones.
El chef no replicó, pero al cabo del rato contraatacó.
—Chico, ¿sabes cuánto dinero dejamos de ingresar por cerrar durante las navidades? Por no hablar de la pérdida de presencia mediática que comporta.
Esta vez Jordi ya sabía que no se esperaba de él que respondiera. En realidad se trataba de una conversación entre los dos cocineros.
—El prestigio no se mide en dinero, y en cuanto a los medios, esos concursos con presentadoras escotadas a los que tanto te gusta acudir desmerecen nuestro arte.
En su siguiente encargo en la cámara frigorífica, Jordi se demoró algo más de lo necesario, incómodo por lo que estaba presenciando. Ninguno de los cocineros pareció reparar en su tardanza, ocupados en lanzarse pullas el uno al otro, que aunque amortiguadas, le llegaban con claridad.
—Qué sabrás tú de presentadoras ni de concursos. Si no hubiera sido por mí aún seguirías en aquel antro de Granada del que te rescaté. Podrías mostrar un poco de agradecimiento.
—No he sido yo el más beneficiado por nuestra asociación. No puedes quejarte.
—¿Tan difícil es encontrar un rape? —dijo Esteve—. Ya te dije que ese chico no es tan espabilado como decías. No entiendo porqué lo elegiste para ayudarnos. Por si no fuera suficiente pasar la mañana cocinando para esa patulea que te empeñas en llamar familia, tengo que sufrir a un pinche torpe merodeando a mi alrededor.
Jordi sintió como si un cuchillo afilado le cortara en juliana el corazón.
—El muchacho tiene un don, y si fueras el mismo de antes, tú también sabrías reconocerlo.
—Estoy harto de tus ínfulas de superioridad, don sabelotodo. Te crees el guardián de los arcanos de la gastronomía, y en realidad estás acabado, aunque aún no lo sepas. Pensaba anunciarlo durante el cóctel, delante de todos, pero ahora voy a decírtelo. Voy a transformar a La Pinta d’argent en el mejor restaurante vegano del mundo. Se acabó lo de ofrecer cadáveres de animales.
Manolo estuvo a punto de cortarse con el cuchillo por primera vez en muchos años. Jordi sintió que se quedaba sin aliento.
—Y por supuesto, eso incluye a tu vulgar fritura de pescado.
—No puedes hacer eso. El restaurante es de los dos.
—Siempre fuiste un ingenuo. Nunca te has leído los documentos que firmabas. Me entregaste tu mitad de La Pinta d’argent hace mucho tiempo.
El chef Esteve removió el contenido de una olla mientras tarareaba un villancico andaluz que aborrecía. Era el villancico favorito de Manolo.
“La virgen se está peinando
Entre cortina y cortina
Sus cabellos son de oro
Y el peine de plata fina”.
—Me siento generoso —dijo Esteve de súbito—. A tu edad, y sin trabajo, vas a necesitar dinero. Estoy dispuesto a comprarte la receta del rebozado, por los viejos tiempos. Piénsalo. Qué desastre de pinche. El caldo se está pasando, necesito ya el rape.
El chef se dirigió a la cámara frigorífica, y lamentó no encontrar a Jordi en el interior, pues pensaba echarle una buena reprimenda. Estaba seleccionando un rape en el fondo de la cámara, cuando un picor en la nuca le hizo mirar hacia la entrada. Allí estaba Jordi, con el rostro lívido y la respiración entrecortada. Fue lo último que Esteve vio antes de que la puerta se cerrara con un estampido ominoso y se apagara la luz.
Manolo permanecía con los hombros hundidos, y la mirada fija en el pulpo a medio cortar. Todos los años parecían haberle caído encima de golpe. Alzó la vista al oír que alguien carraspeaba.
—He cerrado por fuera, y he bajado la temperatura al mínimo —dijo Jordi— . Si no estás de acuerdo, entenderé que le dejes salir.
Manolo lo miró con admiración. No se había equivocado con el chico. Llegaría lejos.
—Así está bien. Ahora hay trabajo por hacer y después del cóctel tendremos que quedarnos limpiando hasta tarde. Faltan solo un par de horas antes de que lleguen los invitados. Todo debe estar perfecto.
Luego, Manolo se ajustó el delantal y acabó de cortar el pulpo. Mientras, Jordi seleccionó una aplicación en el móvil y la música empezó a sonar.
“Pero mira como beben
Los peces en el río
Pero mira como beben
Por ver a Dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río
Por ver a Dios nacer”
Manolo estaba convencido, había encontrado a la persona adecuada para transmitirle la fórmula.
Fin de Los peces en el río
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog: Peregrinos de la tierra en sombras.
Ah, y este es el enlace para escuchar el villancico Los peces en el río.
#christmas#christmas carol#navidad#villancicos#grinch#los peces en el rio#chef#fritura#cocina#restaurante#relatos#ficcion#rebozado
0 notes
Text
Crónicas del Grinch 2018. Ven a mi casa esta Navidad

Lo peor de la Navidad es el recuerdo de los que ya no están. Por otra parte, nos gusta pensar que es el momento de olvidar las afrentas, los enfados, los desencuentros de todo el año o quizás de una vida. Lo importante es que nuestra mesa no esté vacía en Navidad.
—¿Has hecho todo tal como acordamos, Alf? —dijo el anciano de pelo blanco sentado en medio del salón sumido en sombras. Más allá de los cristales, la noche se vestía de luces de colores. Era nochebuena en la gran ciudad.
—Sí, Nikos. El sistema de defensa está desactivado —dijo el mayordomo dejando una botella de champán y dos copas sobre la mesa.
El hombrecito diminuto de pelo ralo y aspecto enfermizo, era uno de los pocos con derecho a llamarlo por su nombre, en lugar del tratamiento ceremonioso habitual.
—Pero supongo que no del todo, ¿verdad?
—No, tal como indicaste —contestó el hombrecito, y mientras aguardaba a la licencia de su señor y amigo, repasó en el rostro del anciano los primeros signos de deterioro.
Porque desde hacía días el Venerable, por primera vez desde que lo conocía, aparentaba la edad que tenía. Sabía lo que ello significaba, y le partía el corazón.
Nikos le indicó que se retirara, y cuando se quedó solo midió la enorme extensión del salón con ágiles pasos de baile. Se detuvo frente a la pared acristalada que rodeaba el perímetro del ático, en lo más alto del rascacielos que llevaba su nombre. Nunca le había gustado la falsa modestia. Él era Nikos, el Venerable, creador de un imperio, y había tenido al mundo rendido a sus pies.Recordó con amargura la época no tan lejana, en que el salón, el edificio entero, habían resonado con el júbilo de miles de voces. Aquellos habían sido tiempos de abundancia, con los hermanos en la cúspide de su poder. Se sentían los amos, y esa misma soberbia les hizo bajar la guardia, y les impidió ver lo que se les venía encima.
Durante muchos siglos todo fue bien. Los humanos no dejaban de aumentar en número, de levantar nuevas ciudades y derruir las murallas de las antiguas. Se entregaron a un nuevo dios, la ciencia, y tildaron de superstición a la sabiduría de sus antepasados, ignorantes de que ese mismo conocimiento era lo único que los había protegido desde la noche de los tiempos. La coyuntura en verdad era muy favorable. Los humanos con la facultad de ver a los hermanos escaseaban cada vez más. Al parecer, el gen responsable desaparecía a marchas agigantadas de sus cromosomas. Nikos no sabía por qué, pero el hecho es que la mayoría asistía impasible a los festines que se celebraban ante sus narices. Las víctimas solían experimentar una leve indisposición, y las raras ocasiones en que acudían a urgencias, los médicos atribuían el cuadro a cualquier entidad banal y los despachaban a sus casas. Había, por supuesto, muertes, en su mayoría debidas a reacciones alérgicas de las víctimas, y en las otras periodistas, policías, forenses e incluso jueces de guardia, experimentaban un rechazo inconsciente ante las pruebas de la existencia de los hermanos, y un gran alivio al ignorarlas y establecer una causa más prosaica y racional para los fallecimientos.
Nikos, el Venerable, creyó durante mucho tiempo haber guiado a los suyos a la tierra prometida. Siempre se había mostrado remiso a la hora de administrar el don. Era el único que tenía el poder, y en su larga vida, mayor que la de cualquier otro ser que hubiera habitado la Tierra, lo había otorgado solo a candidatos selectos. Pero los hermanos eran gregarios por naturaleza, y le pidieron nuevas incorporaciones. Les contestaba que la eternidad no la merecía cualquiera.Tanto insistieron, que al final se plegó a las súplicas y la adulación, y contagiado del mismo deseo de compañía, convirtió a muchos. Demasiado tarde aprendió que el sufrimiento por la desaparición de cada uno de los hermanos sería el doloroso castigo a su debilidad.
La desgracia se abatió sobre ellos sin aviso alguno. Un mal desconocido que consumía sus ganas de vivir, devoraba sus energías y los sumía en un letargo antesala de la muerte, diezmó a los hermanos, a los mismos que durante siglos habían mostrado una resistencia absoluta a las enfermedades. Las mejores mentes investigaron sin descanso en busca de una respuesta, y para cuando la hallaron, la población de hermanos estaba diezmada. Una mutación en los humanos era la responsable, pero no descubrieron cómo revertirla, ni tampoco una fuente de alimentación alternativa. En poco tiempo, el Venerable y el puñado de hermanos que parecían ser inmunes como él, se quedaron solos. Ironías del destino, cuando descubrieron una cura era ya demasiado tarde para los supervivientes, pues la enfermedad estaba demasiado avanzada.
El rugido de las sirenas sacó a Nikos de sus tristes pensamientos.
—Por fin, ha venido —dijo con expresión torva y regresó con premura a la mesa.
Al principio no supo reconocer aquel sonido siseante, y cuando se apagó el eco de la alarma descubrió que estaba jadeando. Acercó una mano arrugada a la boca y la observó perplejo. Así que eso era la vejez, eso era lo que los humanos llamaban estar fatigado. No había duda, el invitado llegaba justo a tiempo.
La supuesta inmunidad de Nikos y los otros supervivientes había resultado ser solo una forma ralentizada de la enfermedad. Poco a poco, entraban en letargo y morían igual que los demás. Desde tiempos inmemoriales hubo algunos humanos que sabían cómo detectar a los hermanos, y los cazaban como a animales. Nunca constituyeron una amenaza para la especie, aunque el dolor por la pérdida de los compañeros era real. Con el advenimiento de la plaga, se habían convertido en una auténtica pesadilla. Entre los que morían por la enfermedad y los que caían víctimas de los cazadores, el número de hermanos se redujo con rapidez. Hacía una semana que Baltar, el más sanguinario de los cazadores, había asesinado a uno de los tres últimos supervivientes que quedaban.
Nikos recobró el aliento, sirvió una copa de champán y accionó la música.
“Tú que estás lejos de tus amigos
de tu tierra y de tu hogar
y tienes pena, pena en el alma,
porque no dejas de pensar.
Tú que esta noche no puedes,
dejar de recordar,
quiero que sepas, que aquí en mi mesa,
para ti tengo un lugar”.
Se oyó una explosión cercana, luego una carrera en el pasillo y el mayordomo entró tambaleándose con una estaca clavada en el pecho, para acabar desplomándose sobre el regazo de Nikos. Tras él irrumpió el grupo perseguidor, integrado por tres hombres que parecían un cruce entre vaqueros y espadachines de película antigua.
—Vaya, qué conmovedor —dijo uno de ellos mientras cargaba una nueva estaca en la ballesta—. Si hasta los monstruos tienen su corazoncito.
Mientras el de mayor estatura permanecía atrás, los otros dos avanzaron hacia la mesa.
Nikos apartó con delicadeza el cuerpo muerto de Alf y sin acercarse a ellos, abrió los brazos y lanzó a los dos hombres contra los cristales. Los cuerpos estallaron como si fueran tomates maduros.
—La invitación era solo para ti, Baltar —dijo Nikos intentando sobreponerse al agotamiento de muerte que el esfuerzo le había provocado.
El aludido se apartó el embozo de la capa. El rostro de un anciano miró con expresión de triunfo al Venerable.
—No sabía que te quedaran fuerzas, Nikos ¿puedo llamarte así? Lo de Venerable resulta anticuado. Por fin estamos frente a frente. ¿Sabes los años que llevo esperando este momento? Lo único que me atormentaba era la posibilidad de que murieras debido a la plaga antes de que pudiera matarte con mis propias manos. Era innecesario que disimularas con el sistema de defensa, habría bastado con una invitación convencional para cenar, aunque la cena habría sido muy corta. No entiendo por qué de repente, tenías tanta prisa por verme. Tal vez sea por lo solo que te sientes últimamente. Por cierto, si llego a saber que tenías sentido del humor, habría venido antes a visitarte.
El cazador de vampiros improvisó un baile sin moverse del sitio, al ritmo de la música.
“Ahora ya es tiempo, de que charlemos,
pues nada se perdió,
en estos días, todo se olvida,
y nada sucedió”.
—No habrá olvido ni perdón para lo que habéis hecho —dijo Baltar de pronto muy serio.
A continuación se sentó a la mesa y alzando la copa de champán brindó en memoria de las víctimas de los vampiros a lo largo de la historia, pero devolvió la copa a la mesa sin beber de ella.
Recurriendo a sus últimas fuerzas, Nikos se abalanzó sobre el humano y le clavó los colmillos. Baltar lo arrojó lejos de él y se echó mano al cuello con preocupación.
—Yo te otorgo el don —dijo el Venerable desde el suelo, incapaz de resistirse a un postrer gesto teatral.
El cazador soltó una carcajada y retiró una banda metálica que simulaba piel del cuello.
—Eres patéticamente previsible, Nikos, y muy decepcionante. Te comportas como un vampiro novato. Creo que te he tenido idealizado todos estos años.
El Venerable respiraba cada vez con más dificultad. Baltar se agachó junto a él llevando la ballesta en una mano y la copa en la otra.
—¿Me creerías si te dijera que voy a echaros de menos, a ti y a los demás monstruos? —dijo sin disimular una sonrisa de burla—. Voy a hacerte una promesa. Cada Navidad, brindaré con champán en memoria de vuestra especie extinta.
El cazador apoyó la punta de la estaca en el corazón del Venerable, y apuró de un trago la copa sin dejar de mirarlo a los ojos.
En el segundo que tardó el humano en disparar la ballesta, el vampiro lamentó muchas cosas.
Lamentó no estar allí cuando a Baltar empezara a molestarle la luz del sol, cuando sintiera los primeros estragos de una sed insaciable de sangre, cuando se alimentara por primera vez de un humano, y cuando se convirtiera en el responsable de salvar de la extinción a la especie de sus antiguos enemigos. Lo que más lamentaba era no asistir al instante en que descubriera que había sido el inóculo mejorado de su saliva disimulado en el champán, el que le había convertido en el primer vampiro inmune a la plaga. Saber que tendría una eternidad para disfrutar el don sin duda consolaría al cazador de monstruos.
“Por eso y muchas cosas más
ven a mi casa esta Navidad”.
Fin de Ven a mi casa esta Navidad
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog: Peregrinos de la tierra en sombras.
Conozco dos versiones de Ven a mi casa esta Navidad. Una de mi añorado Luis Aguilé, que fue la primera que escuché, y otra que he descubierto recientemente intepretada por el gran Raphael. Os recomiendo que las disfrutéis.
#christmas#navidad#christmas carol#villancicos#ven a mi casa esta navidad#luis aguile#raphael#grinch#vampiros
0 notes
Text
Crónicas del Grinch 2018. El pequeño tamborilero
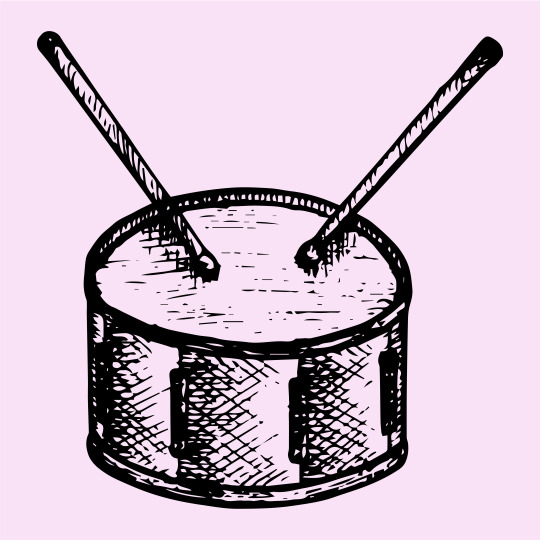
El pequeño tamborilero [1]
El aroma a misterio y maravilla tiene algo de adictivo para nosotros. En su persecución arrostraremos cualquier riesgo, y nuestro corazón latirá acompasado al ritmo que nos señala el camino. Al fin y al cabo, como todo el mundo sabe, desde niños adoramos los tambores.
Tomás necesitaba aire fresco. Todavía faltaba media hora y contemplar las caras de los otros le suponía una tortura. No soportaba aquella expresión de consuelo y desesperanza. Normalmente lo sobrellevaba bastante bien, pero hoy era la primera nochebuena.
El cielo se encontraba en su momento de mayor oscuridad, con las triples lunas ocultas bajo el horizonte. Disfrutaba reconociendo las constelaciones sin ayuda, como durante su niñez, ahora fabulosamente lejos en el tiempo y el espacio. Sonrió con amargura y encendió un cigarrillo. La publicidad seducía con las normas menos rígidas de las colonias, pero pronto la ausencia de prohibiciones hacía menos apetecibles los antiguos hábitos. Como era previsible, el maldito cigarrillo ardió despacio y se apagó. No lo volvió a encender. Incluso aquellas pocas caladas lo habían fatigado. Estar en el exterior sin el dispositivo, con la baja concentración de oxígeno de la atmósfera, ya era suficiente prueba para los pulmones.
—Este aire tiene algo de adictivo, ¿verdad? —dijo una voz desde un ángulo oscuro del porche.
Hasta ese momento Tomás creía estar solo. La voz le resultaba conocida, y cuando el otro avanzó hasta la zona iluminada reconoció a Raúl, un granjero de las montañas Azules. No sabía nada de él salvo que pertenecía a la primera oleada de colonos y era uno de los habituales en los días de visita.
—Además, nos queda poco tiempo para disfrutarlo —dijo Raúl y añadió deformando la voz—. En solo diez años respirará usted como si estuviera en plena Amazonia.
Parodiaba el eslogan publicitario de la Compañía de los Planetas Exteriores, pero ninguno de los dos rió.
—Eres Tomás, ¿verdad? Te observo desde hace tiempo y creo que eres el único que puede comprenderme. Mi esposa y yo llevamos veinte años viniendo aquí. Los médicos nos dicen que no perdamos la esperanza. Eso puede que sirva para María, pero yo sé que nuestro Enrique nunca saldrá del trance o como sea que lo llamen.
Tomás sintió que un escalofrío de terror le oprimía el estómago. Tuvo la certeza de que no quería seguir escuchando.
—Por favor, no te vayas —dijo Raúl agarrándolo del brazo—. Me atormenta que nuestro hijo esté sufriendo para nada. Claro, ellos aseguran que no, pero también nos dijeron que la hibernación era segura y mira el resultado.
Tomás deseó no haber salido nunca en busca de aire fresco.
—Tengo que entrar, llevo mucho tiempo fuera y empieza a faltarme el oxígeno.
No era verdad. Aún faltaban quince minutos para que se cumpliera la media hora que podían respirar en el exterior sin los dispositivos, y lo sabía.
—A las madres les basta con venir a verlos, con creer la impostura de que un día despertarán —continuó Raúl como si no lo hubiera oído—. Mi María nunca accederá, y sin el consentimiento del padre y la madre los médicos no lo desconectarán.
Tomás empezó a sudar. El hijo de Raúl tenía quince años cuando lo hibernaron para viajar hasta el planeta. Con gesto brusco, se sacudió de encima la mano que lo oprimía, pero el granjero, con los ojos enrojecidos y los labios cada vez más azules, lo asió más fuerte.
—A mí no puedes engañarme. He visto como miras a tu David. ¿Qué tiene, cinco años? Sé que por las noches sientes el mismo retumbar que yo en tu cabeza, como un tambor que repite incansable que es nuestra culpa. Pero no lo es. Ellos nos mintieron, a ti y a mí. Nos dijeron que nada podía fallar. Entonces no tuvimos otra opción, pero ahora sí. Ese redoble nunca cesará hasta que hagamos lo correcto.
Tomás sabía a lo que se refería. Pero en su caso el tambor retumbaba acusador, conocedor de su terrible secreto. Lo escuchaba todas las noches, como banda sonora de sus imágenes de pesadilla. Pom: la junta de calificación les desaconsejó la hibernación por debajo de los quince años de edad, debido al alto índice de complicaciones. Pom: el médico insistía que esperaran unos años, hasta que David fuera mayor, pero habían luchado tanto para conseguir una plaza en la colonia que no aceptaron un aplazamiento; indignados, exigieron que se respetase el contrato con la Compañía de los Planetas Exteriores y amenazaron con una demanda. Pom: la junta aprobó la solicitud, y todos viajaron hibernados hasta el planeta. Ropopompom: llegado el momento, David no despertó. No pasaba un solo día sin que se arrepintiera de lo que le había hecho a su hijo.
El granjero, que nada sabía de eso, extrajo una tarjeta de memoria del bolsillo y se la ofreció suplicante a Tomás.
—No puedo hacerlo solo. Necesito que se introduzca esta tarjeta en una consola al mismo tiempo que yo introduzco otra en la de mi hijo. De esta forma el virus de las tarjetas eludirá las defensas del computador y reprogramará el sistema de soporte vital. Es la única forma de que ellos descansen y de que el tambor calle para siempre.
Tomás se apartó de él como si le quemara. Sentía una lástima infinita, pero no podía hacer lo que le pedía.
—Eso es ilegal.
El semblante de Raúl perdió el poco color que le quedaba, dio un paso atrás y enseñó las palmas de las manos conciliador.
—Lo entiendo. Es demasiado pronto para ti. Solo llevas aquí un año. Esperaré. Cuando estés preparado, házmelo saber. Lo único que te pido es que no me delates.
El granjero se dirigió respirando con dificultad hacia el acceso al sanatorio. Avanzó tambaleante unos pocos pasos y se desplomó en el hall de entrada. Lo último que vio Tomás, que también respiraba con dificultad, fue al equipo de reanimación que acudía a la carrera. Luego las puertas automáticas se cerraron y no vio más. Aquel pobre hombre había apurado hasta el límite el tiempo sin dispositivo en el aire enrarecido del planeta. Deseó que no fuera demasiado tarde, aunque no sabía qué sería mejor para Raúl.
—Estoy de acuerdo contigo —dijo una voz desconocida y muy próxima.
En el extremo opuesto del porche, Tomás descubrió una figura de pequeño tamaño. Estaba iluminada de cintura para abajo. Un bolso enorme le colgaba del costado, sobre una especie de chaquetilla blanca abullonada, y unos pantalones y botas de extraña confección completaban la parte visible del personaje. Le resultaba vagamente familiar, aunque estaba seguro de no haberlo visto nunca.
—Quiero decir que ese hombrecillo patético sufre mucho —continuó la figura, sin dar tiempo a que Tomás preguntara nada.
La voz era de un adulto, pero distorsionada hasta el punto de parecer la de un niño.
—¿Nos conocemos? —dijo Tomás, que de repente respiraba sin dificultad —. No recuerdo haberte visto antes en las visitas.
—Por supuesto que nos conocemos, pero es la primera vez que me presento aquí con esta forma. Normalmente estoy muy ocupado tocando mi tambor dentro de las cabezas de los que sueñan.
La cara permanecía en sombra, pero Tomás la imaginó deformada por una sonrisa abominable.
—Eso no ha tenido ninguna gracia —contestó airado—, y es una desvergüenza escuchar las conversaciones ajenas.
—Vamos, vamos, Tomasito, no te alteres, que es Nochebuena. No debes preocuparte más. He venido a liberar a los durmientes.
—¿Es que no has oído lo que le dije a Raúl? —rugió Tomás, con una vitalidad que no podía explicar después de tanto rato en el exterior—. Eso es ilegal, y no pienso permitirlo.
Nada más terminar de hablar sintió que su fuerza lo abandonaba, volvió a faltarle el aire, y caído de rodillas creyó ver como la figura del ángulo oscuro crecía más y más, hasta alcanzar el firmamento.
—¡Necio! ¿Me tomas por uno de tus insignificantes compañeros? Montados en vuestros patéticos cohetes atravesáis el espacio confiados en que nos dejaréis atrás. Ilusos. Nunca podréis escapar. Siempre nos llevaréis con vosotros. ¿Creías que te pedía ayuda, como ese infeliz? ¿O peor, que solicitaba tu permiso?
La cabeza le daba vueltas, y la visión se volvía borrosa. Tomás intentaba comprender.
—¿Quién eres? —logró balbucear, en medio de desesperados intentos por introducir oxígeno en sus pulmones.
—He tenido muchos nombres y muchas formas. He adoptado esta en homenaje a tus fantasías infantiles. Yo le tengo especial cariño a la de un flautista al que seguían los niños pobres y enfermos. Como tantas veces, ensuciasteis la verdad inventando una historia truculenta de venganza por no haber recibido el pago prometido tras librar una ciudad de las ratas. Recientemente he cambiado la flauta por el tambor. A los niños siempre les ha gustado más.
—No entiendo. Si no necesitabas mi permiso, ¿por qué me estás contando esto? —dijo con la mente a la deriva en aquel océano de ideas delirantes, a punto de hundirse en la inconsciencia.
—Mi querido Tomás, lo he hecho solo porque David me lo pidió. Quería que que te dijera que fue un accidente, que ni tú ni su madre tuvisteis la culpa, que él siempre quiso viajar a las estrellas.
Las olas lo cubrieron y la oscuridad lo envolvió en un manto de paz.
✻ ✻ ✻ ✻ ✻
Cuando abrió los ojos reconoció el espacio impersonal de una habitación de hospital. Su esposa lo cubrió de besos.
—Creí que te había perdido a ti también. ¿En qué estabais pensando? Ese granjero y tú os habéis comportado como niños.
Tras pronunciar la última palabra, el torrente de lágrimas se desbordó. Tomás la consoló, y ella le explicó que estaba vivo solo porque lo primero que dijo Raúl al recuperar la consciencia fue que él seguía afuera. Gracias a eso el equipo de reanimación pudo atenderlo a tiempo.
Su esposa escrutaba, sin acabar de decidirse, el rostro de Tomás, atenta a cualquier señal de peligro. El médico la había advertido que debido al tiempo que había pasado sin respirar, era probable que presentara alucinaciones en las primeras horas. Incluso era posible que no recordara haber salido al porche, o que los recuerdos estuvieran disfrazados de fantasías. De hecho, antes de despertar deliraba acerca de un pastor con un tambor, que le traía un regalo. Pero no podía ocultarlo por más tiempo.
—Querido, hay algo terrible que debo decirte y no sé por dónde empezar.
Él le dijo que no era necesario, que sabía que su hijo se había ido, y sin darle tiempo a preguntar nada la abrazó y esta vez lloraron los dos.
—Los médicos no se explican lo que pasó. Lo achacan a un fallo general del sistema. Todavía lo están investigando. Si hubieras podido ver la carita de David, de repente resplandeció como si sintiera una gran felicidad.
Tomás sonrió. Todo el mundo sabe que a los niños les encanta el sonido del tambor.
Fin de El pequeño tamborilero
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog: Peregrinos de la tierra en sombras.
[1] El pequeño tamborilero: villancico estadounidense, The little drummer boy, que hizo célebre Bing Crosby. En español lo popularizó Raphael.
#christmas#navidad#villancicos#christmas carol#el pequeño tamborilero#little drummer boy#raphael#hibernation#hibernacion#viaje espacial#flautista hamelin
0 notes
Text
Crónicas del Grinch 2018. Una senda con polvo de estrellas

La juventud y la madurez, el idealismo y la experiencia, la ira y la paz. ¿Son entidades reales o solo metáforas con las que pretendemos capturar lo inexplicable? En todo caso, están condenadas a entenderse, aunque para ello siempre haya que pagar un precio, que es solo otra metáfora. Quizás también lo sea la Navidad.
El villancico se oyó más fuerte al apagar el motor.
“En la noche de la Nochebuena
Bajo las estrellas por la madrugá”.[1]
— Gringo imperialista de mierda.
Manuel pronunció las palabras en voz baja, pero claramente audibles para su tío Carlos, sentado al volante, a pesar de la música. El policía de mayor edad se dirigió directamente a la parte trasera de la camioneta frigorífica. Mientras, el más joven escupió el chicle y golpeó la ventanilla con impaciencia.
Manuel le dirigió una mirada llena de odio y deslizó la mano hacia el bolsillo interior de la camisa.
Su tío le sujetó el brazo.
— Es solo un control rutinario. Si no perdemos la calma todo irá bien.
Sintió un escalofrío. No era posible que supiera lo que llevaba en el bolsillo. Era solo que el hermano de su madre siempre había sido un cobarde. A duras penas conseguía pasar dos docenas al mes. Y eso le parecía un éxito. Menos mal que Manuel estaba aquí para enseñarle cómo se hacían las cosas. El villancico continuaba sonando.
“Una senda con polvo de estrellas
Por entre los montes conduce a Belén”.
— La documentación, amigo — dijo el policía sin quitarse las gafas de sol, y ordenándole apagar la música.
Hablaba en inglés, pero pronunció amigo en español. Aparentaba unos veinticinco años, llevaba la cabeza cubierta con un sombrero de ala ancha, el cabello negro muy corto y una sonrisa de asco instalada en el rostro.
Carlos le entregó los papeles musitando unas palabras de cortesía. Que si hacía muy buen tiempo para esta época del año, que de seguir así el día siguiente, Navidad, sería espléndido, que le deseaba una noche feliz en compañía de su familia, y otras cosas por el estilo. Manuel, a su lado, hervía de rabia contenida.
— ¿Qué tal ahí atrás? — le gritó el policía a su compañero, sin levantar la vista de la documentación e ignorando las palabras de Carlos.
A través de la quietud del aire del desierto les llegó con claridad el sonido de un chorro de agua cayendo en la calzada. Unos segundos después el policía de mayor edad apareció subiéndose la bragueta. Era rubio, de ojos azules, y debía tener los cincuenta y algo, aunque era probable que la notoria barriga le hiciese parecer mayor. El policía joven soltó una carcajada.
— Todo en orden. Aunque mi agüita amarilla puede que haya aumentado un poco la temperatura de los congelados — dijo en inglés.
El policía del pelo negro se puso serio de repente.
— Espera, no puedes haber revisado el contenido en tan poco tiempo.
— Johnny, ¿vas a enseñar a tu tío a hacer su trabajo?
— Yo solo quiero que revisemos la cámara frigorífica. No sería la primera vez que…
— Escucha — le interrumpió el de la barriga — . Estos chicanos de mierda no van a estropearme la tarde de Nochebuena, ¿entendido? A ver, tú, el del volante,¿cómo te llamabas?
— Carlos, mi don, para servirle a usted y a su familia.
El policía joven se quitó las gafas a la velocidad del rayo y pegó su cara a la del mejicano.
— Sal inmediatamente del vehículo. ¿Cómo te atreves a dirigirte así a un policía de Nuevo México?
Manuel se revolvió en el asiento, pero una vez más su tío lo refrenó y salió de la camioneta.
— No he querido ofenderle — tartamudeó Carlos sin levantar la vista de sus zapatos.
— Eso lo decidiré yo. Ahora vas a abrir la cámara y le echaremos un vistazo a tus pavos rellenos — dijo Johnny leyendo la declaración de mercancías.
— El pobre diablo no quería tutearme. Ha sido casualidad — intervino el de más edad.
— Pero tío Donald, no podemos permitir que nos traten de esta manera.
— Basta. Los hispanos utilizan don como título de respeto. En cuanto a este tipo, es un carnicero de Ciudad Juárez[2] que viaja a Socorro[3] un par de veces al mes, desde hace muchos años. Si fuera otro día, registraríamos hasta el último rincón de la camioneta, solo para cumplir las normas, y la única camisa mojada[4] que encontraríamos sería la que lleva puesta. Pero hoy es Nochebuena, y lo último que me apetece es rellenar una pila de informes inútiles. Además, tu tía May necesita que la ayude con el asado y no le haría ni pizca de gracia que llegara tarde a casa.
Johnny dudó todavía un instante, pero al final sacudió la cabeza y se dirigió al coche patrulla. El tal Donald se puso las gafas de sol, se caló el sombrero e hizo ademán de devolverle la documentación a Carlos, pero cuando este alargó la mano, el policía retiró la suya.
— Por esta vez no te haré desmontar tu apestosa camioneta — dijo en voz alta y en español, aunque con marcado acento — , pero la próxima vez más te vale tenerlo todo en orden, o te las verás conmigo.
Dicho lo cual, lanzó la documentación al suelo, y arropado por las carcajadas del policía joven que no perdía detalle, se introdujo en el coche.
* * * * *
Anochecía. Las primeras estrellas parpadeaban tímidas por sobre las lomas orientales. A Carlos, después de tantos años, le seguía fascinando la belleza sin adornos del desierto. Habitualmente disfrutaba en silencio de esa parte del recorrido, cerca ya del final del viaje para él, pero de un nuevo comienzo para la media docena de personas que llevaba atrás. Le hacía sentirse como un rey mago que ofertara esperanza en lugar de incienso y mirra. No tenía hijos, y amaba a su único sobrino como si lo fuera. Manuel era un idealista, con el ímpetu y la impaciencia propios de la juventud. Durante el primer año en la universidad había participado en todas las protestas y conocía los calabozos de las comisarías de medio México. Su madre estaba muy preocupada por su deriva violenta, y le pidió que intentara apaciguarlo, mostrarle otras formas de luchar contra la injusticia. Carlos estaba convencido de que su sobrino era un buen chico, que solo necesitaba sacarse de dentro toda aquella ira.
— Con que era una ruta segura, ¿eh? — dijo Manuel rompiendo el hechizo de la noche y el desierto — . ¿No se suponía que ese tal coyote nos avisaría de los controles?
Por toda respuesta, Carlos le señaló un nuevo mensaje en la pantalla del móvil.
— El coyote dice que tomemos el próximo desvío.
— ¿Vas a fiarte de él?
— No me ha fallado nunca en todos estos años.
— Antes nos hemos salvado gracias a que ese gringo barrigudo tenía prisa por llegar a casa. Ese cerdo te insultó, incluso nos orinó, y tú te quedaste tan tranquilo. ¿Es que no tienes sangre en las venas?
Continuaron el viaje en silencio. Manuel ardía de rabia. Los viejos como su tío estaban acabados, no querían aceptar que los grandes cambios siempre necesitaban un tributo de violencia y sangre. No había otro modo. Los jóvenes como él tomarían el relevo y pagarían el precio.
Carlos abandonó la carretera, apagó las luces y condujo por un camino de tierra hasta que un nuevo mensaje del coyote le indicó que se detuviera. Un todo terreno con las luces apagadas avanzó hasta ellos. El corazón de Manuel galopaba a mil por hora.
La puerta del todo terreno se abrió y la parca iluminación fue suficiente para que Manuel reconociera al policía rubio y gordo de antes, que vestía de paisano. Así que al final los había atrapado. No, él no era un pusilánime como su tío, y no iba a quedarse quieto. Con un alarido, Manuel saltó de la camioneta empuñando una pistola. Su tío le gritó que se detuviera, y el policía levantó las manos.
— Gringo imperialista de mierda — gritó y le vació el cargador en el pecho.
Cuando se apagó el eco de los disparos, de la parte trasera de la camioneta se alzó un mar de lamentos. En la lejanía, los coyotes unieron sus aullidos a los sollozos de Carlos, arrodillado junto al policía que respiraba con dificultad apoyado contra una rueda.
— Maldito estúpido — le gritó a su sobrino — . Él era el coyote. Nos ha salvado todo el tiempo.
Manuel dejó caer el arma y se echó las manos a la cabeza.
— No, amigo — dijo el policía en un susurro, en español, con su acento de gringo, deteniendo a Carlos que estaba llamando a Emergencias — . Yo estoy acabado. Debéis iros.
— Don, lo siento. El chico no es malo, solo está confundido. Yo no sabía que tenía una pistola.
Donald intentó hablar, pero tosió sangre.
— Lo sé, amigo. Tiene miedo y está enfadado — consiguió decir entre estertores — . Siento lo de esta tarde, mi sobrino, Johnny, se empeñó, habría sospechado si no os hubiéramos parado. La canción que sonaba, sabes que me gusta mucho.
Donald intentó una sonrisa pero tosió de nuevo, con menos fuerza, antes de continuar.
— Debéis iros. Esto se llenará de policía. Buena suerte, amigo.
Carlos lo besó en la frente y arrastró a Manuel, que deambulaba de un lado a otro tirándose de los cabellos, de vuelta a la camioneta. Arrancó el motor y se alejó a toda velocidad.
El policía solo pudo proporcionarles un par de minutos. Cuando sintió que era el fin, hizo la última llamada.
— Oficial de policía herido. Me ha disparado un individuo blanco, rubio, de ojos azules. Se ha dado a la fuga en un Cadillac matrícula de Nueva York.
Desde la central le pidieron que repitiera la descripción del sospechoso, pero solo oyeron el ruido del teléfono al caer.
* * * * *
Carlos condujo entre lágrimas por las calles de Socorro. La canción le desgarraba por dentro, pero no quiso dejar de escucharla hasta que la camioneta frigorífica estuvo a salvo en el garaje.
“Esta noche que Dios ha nacido
La gloria del cielo brilla mucho más
Y en la tierra se abre un camino
Pa todos los hombres que anhelan la paz”
Fin de Una senda con polvo de estrellas
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog: Peregrinos de la tierra en sombras.
[1] Los Campanilleros de Navidad: villancico de Manolo Escobar. Escuchar en Spotify.
[2] Ciudad Juárez: primera población de México pasada la frontera de los EEUU.
[3] Socorro: población de Nuevo México, a 300 km de la frontera con México.
[4] Camisa mojada: nombre peyorativo que dan en los EEUU a los inmigrantes ilegales mexicanos.
#christmas carol#villancicos#christmas#los campanilleros#manolo escobar#mexico#navidad#nuevo mexico#gringo#chicano
0 notes
Text
EL REGRESO DEL GRINCH (Crónicas del Grinch II. Una Navidad transgresora ).

Aquí estoy de nuevo, como cada Navidad, y vengo con más relatos navideños transgresores, o como mínimo atípicos. Son ideas que me bullen en la cabeza y hasta que no las extirpo en forma de relatos no me dejan dormir.
Como sabéis se trata de relatos sin relación entre ellos salvo que tienen como germen inspirador un villancico, un Christmas Carol (adoro las canciones navideñas anglosajonas y alemanas). Intento escribir uno cada día, preferiblemente antes de dormir, con poca o ninguna edición. Espero que os entretengan.
PS: por si queréis visitar los relatos de Crónicas del Grinch 2017, aquí tenéis el enlace: Forever Christmas Eve.
Y este es mi blogg: Peregrinos de la tierra en sombras.
FELIZ NAVIDAD A TODOS. MERRY CHRISTMAS.
0 notes
Text
Crónicas del Grinch 9: Baby it’s cold outside

Baby it’s cold outside (Cariño hace frío afuera) [1]
Este es el último relato, pero el penúltimo post de las Crónicas del Grinch 2017. He disfrutado mucho de compartirlas con vosotros. Nos trasladamos al norte, durante el "Blitz", los bombardeos masivos sobre Reino Unido entre 1940 y 1941. Estamos en Navidad, por supuesto, y el relato va de la pérdida, los reencuentros imposibles y la búsqueda desesperada de un poco de calor en nuestra existencia tantas veces miserable y devastada.
—Cariño, ya he regresado —dijo Kenneth quitándose el abrigo y el casco. Nadie le contestó—. Una bomba mató anoche a una de las vacas de los Watson. El viejo Pit dijo que era una lástima desperdiciar un hoyo así, y ha enterrado a la vaca allí mismo, ¿puedes creerlo?
No hubo ninguna respuesta. Cuando salió de casa a las cinco de la mañana para su ronda de la Defensa Civil, su esposa aparentaba dormir plácidamente, pero Kenneth sabía que estaba enfadada con él. Odiaba hacerla sufrir.
Un ruido de cacharros y un aroma delicioso lo condujeron hasta la cocina. Había harina por todas partes como si allí también hubiera caído una bomba, y Margaret danzaba con precisión en medio de innumerables ollas y cazos. Kenneth no la veía así desde el último permiso de John. Al recordar al hijo de ella, al hijo de ambos, sintió una punzada en el corazón y la visión se le empañó, pero no lloró; no lloraba desde que regresó de Francia en el 18.
—Cariño, ¿te encuentras bien?
—Estupendamente, cielo. ¿Qué tal tu día? Perdona el desastre, luego lo limpiaré todo.
—¿Eso del horno es tarta de limón? ¿De dónde has sacado los huevos y la mantequilla? —Era la nochebuena de 1940, y la guerra y las cartillas de racionamiento duraban ya demasiado.
El rostro de Margaret resplandeció con una sonrisa, y Kenneth descubrió que la niña traviesa y rebelde que había sido seguía existiendo en su interior; intentó grabar esa imagen en su memoria.
—Tengo mis contactos —dijo con orgullo—. Lady Burton siempre ha querido tu vieja máquina de escribir de hierro. Espero de veras que no te importe, al fin y al cabo llevas años sin utilizarla por tu alergia. Ahora debes arreglarte; cenaremos a las seis y quiero que todo sea perfecto.
Kenneth se había negado el día anterior, por enésima vez, a alojar refugiados de los bombardeos de Plymouth. No quería mocosos alrededor mientras trabajaba en sus estudios de mitología y folclore en la biblioteca, ni tampoco en el resto de la casa. Margaret no protestó, pero él sabía que la había disgustado. Empezaba a sospechar la razón de su repentina alegría, pero era maravilloso verla así y quería disfrutarlo un poco más. Por supuesto, no le importaba lo de la máquina, de hecho resultaba un alivio haberse librado de ella por fin. Cuando regresaba tras cambiarse de ropa, sonó la campanilla de la puerta. Margaret, atareada con la mesa, le pidió que abriera.
—Lamento mucho el retraso; no recordaba el camino —dijo un hombre de unos treinta años con un abrigo en mal estado—. Espero no haberme confundido. Margaret, quiero decir la señora Spencer, tuvo la amabilidad de invitarme a cenar.
Al encontrarse frente a aquellos ojos azules y aquella barbilla prominente, como la suya, Kenneth comprendió que no podía censurar a Margaret. Esta vez el parecido era asombroso. En su primera misión con la RAF, John había sido abatido sobre Londres; no quedaron restos para enviar a sus padres. Después de aquello, Margaret creyó reconocer a su hijo en cada uno de los cientos de vagabundos que atravesaban Devonshire huyendo de la guerra y los bombardeos. Bastaba un mínimo parecido, a veces solo la misma edad, para que Margaret se lo trajera a casa y pretendiera que John había regresado. Kenneth le seguía la corriente y aquella misma noche tenía una larga charla con el vagabundo. La mayoría eran comprensivos, agradecían la comida y se marchaban a la mañana siguiente. Solo con unos pocos tuvo que ser más convincente.
—No te has confundido. Adelante muchacho.
Durante la cena Margaret, desbordante de felicidad, habló con el invitado como si fuera su hijo, sin dejar de preguntarle si se acordaba de esta o aquella anécdota, como las otras veces. Pero Kenneth pronto reparó en que esta noche había algo diferente: las respuestas del vagabundo eran casi siempre acertadas. De vez en cuando el falso John tardaba un tiempo en responder, como si luchara por recuperar algún recuerdo bloqueado por el stress postraumático. En esas ocasiones, miraba con intensidad a Margaret y acababa por dar la respuesta acertada. Intentó la misma maniobra con Kenneth, pero sin resultado.
—¿Dónde has estado todo este tiempo? Me refiero a desde que tu avión se estrelló —preguntó Kenneth.
Margaret lo fulminó con la mirada; aquel detalle no revestía ninguna importancia para ella. Le bastaba con que estuviera en casa de nuevo.
—No recuerdo nada de los días que siguieron al accidente. No sabía quién era y vagué sin rumbo. Una mañana llegué a Devonshire y el corazón me dijo que aquí estaba mi hogar. Cuando vi a la señora Spencer —dijo en un tartamudeo — fue como si un dique se viniera abajo y recuperé la memoria. Mamá, te he echado tanto de menos.
Margaret abrazó al invitado y lo empapó en lágrimas. Kenneth se fijó en que sólo lloraba ella, pero renunció a preguntar nada más y aquella noche el vagabundo durmió en la habitación de John. Cuando se fueron a la cama Margaret no paró de hablar. Reconocía que había estado algo trastornada tras la desaparición de su hijo, pero ahora era diferente, era él de verdad, y le agradecía que lo hubiera aceptado sin poner objeciones. También le dijo que lo tenía todo planeado. Para evitar que John tuviera que reincorporarse, lo esconderían en casa hasta que acabara la guerra. Luego sería muy fácil, diría que tuvo amnesia y no había recordado quién era hasta entonces. Era lo mismo que le había pasado a Kenneth después de la batalla del Somne[2] en la Gran Guerra, y nadie había protestado.
A las dos de la madrugada, vencida por el cansancio y el láudano que su esposo le había añadido al vaso de leche, Margaret se durmió por fin. Esperó todavía una hora antes de vestirse y recoger el maletín que había dejado preparado en la biblioteca. Fue a la habitación de John. El vagabundo dormía oculto por completo bajo la colcha, y Kenneth dudó si destaparlo de golpe y sorprenderlo.
—Hijo, despierta —dijo desde el quicio de la puerta—. No puedo creer que hayas olvidado nuestro paseo de Navidad. Era muy importante para nosotros.
Vivían en Godling in the Moor[3], apenas una docena de casas dispersas justo al inicio del páramo de Dartmoor, y una vez al año recorrían solos las doce millas que los separaban de Totnes[4], en la costa, hacia el sur. La colcha se agitó, los bultos confluyeron y John se levantó con su mejor sonrisa.
—¿Cómo iba a olvidarlo, papá? Esperaba todo el año el momento de nuestro paseo del día de Navidad. Sólo quería gastarte una broma. Me visto enseguida.
Kenneth lo aguardó en la entrada. Estaba siendo más fácil de lo que esperaba. Pero el paseo lo daban el día de año nuevo y después de que hubiera amanecido. Todavía era de noche, soplaba el viento y hacía frío. Un cielo despejado, muy poco común en aquella época del año, resplandecía rebosante de estrellas. Mientras caminaban a buen paso hacia el oeste, John no dejaba de hablar de lo mucho que los quería, de lo mucho que los había añorado y de todas las cosas que podrían hacer ahora que volvían a estar juntos. Kenneth asentía y apretaba el paso; cualquier hombre de setenta años habría envidiado su velocidad. La niebla apareció y a medida que se adentraban en el corazón del páramo se espesó hasta que las estrellas los abandonaron. Después de algo más de una hora Kenneth se detuvo. Árboles desnudos de troncos retorcidos, con jirones de musgo colgándoles flácidos como sudarios deshilachados, los rodeaban por doquier. Invitó a John a sentarse en una piedra y luego le ofreció una botellita.
—Es un reconstituyente para el regreso. ¿Lo recuerdas? Mi hijo y yo siempre lo tomábamos al llegar aquí.
—Por supuesto papá —dijo John rotundo; en las últimas dos millas no había abierto la boca.
Kenneth guardó el frasco sin tomar siquiera un sorbo y dejó pasar unos minutos después de que el otro bebiera, haciendo comentarios intrascendentes, antes de preguntar de sopetón:
—¿Cuál es tu verdadero nombre?
—¿Qué? Tú sabes como me llamo, papá —dijo John restregándose los ojos, como si le costara mantenerse despierto—. Entiendo, es una broma.
Cuando retiró la mano su cara se había desfigurado como arcilla fresca. Un ojo parpadeaba junto a la comisura de los labios y el otro junto a la oreja. La nariz era un amasijo informe sin orificios.
—Me refiero a tu nombre auténtico, y no me llames papá —dijo Kenneth sin inmutarse.
La cara del vagabundo que una vez había sido un doble perfecto de John continuaba derritiéndose. Intentó levantarse pero se tambaleó y cayó al suelo.
—Soy tu hijo, me llamo John —balbuceó aquella criatura con una voz de resonancias metálicas que ya no era la del hijo de Margaret—, me llamo John y quiero a mi mamá.
Kenneth se colocó unos guantes gruesos y sacó del maletín una daga cubierta de herrumbre.
—No te llamas John y no eres nuestro hijo —dijo arrodillándose junto a él—. Llevo muchos años dedicado al estudio del folklore mágico de estas tierras y sé que eres una pobre criatura que nunca debió salir de aquí, el bosque encantado de Wistman[5].
—No te imaginas lo que es vivir en esta soledad. Hace tanto frío, incluso en verano, que se le olvida a uno que está vivo.
—Debiste aceptar tu destino, apagarte lentamente y desaparecer. El mundo actual no es lugar para ti ni los tuyos.
—¿Qué le has puesto a la bebida? Me quema —dijo el ser de aspecto cambiante que se derramaba sobre la hojarasca del suelo del bosque.
—Láudano, para que no sufras tanto.
—Estúpido —rió la criatura—. ¿Y dices que nos has estudiado? Somos inmunes a los somníferos. Me levantaré, acabaré contigo y regresaré al lado de tu Margaret. Los dos seremos muy felices.
—Mezclado con limaduras de hierro si te afecta —dijo Kenneth; en el revoltijo que era ahora la cara de la criatura, le pareció sorprender una expresión fugaz de sorpresa y terror—. Créeme, no te odio y te felicito por tu copia casi perfecta de nuestro hijo. Sé que has estado absorbiendo los sentimientos de dolor y desesperación de Margaret desde que John murió, hasta que te viste con suficientes fuerzas para presentarte ante ella. Ojalá pudiera permitir que te quedaras, pero es imposible.
Con mano experta, casi con dulzura, clavó el puñal donde sabía que la criatura tenía el corazón y ésta murió y se convirtió en cenizas. Una leve brisa las arrastró hacia el interior del bosque poco después.
Kenneth llegó a casa a las seis de la mañana y Margaret no había despertado. Se tumbó junto a ella y simuló quedarse dormido. Al mediodía notó como su esposa se levantaba y bajaba las escaleras intentando no hacer ruido. Luego la oyó gritar y después subir las escaleras despacio. Kenneth pensó que debía estar llorando. Bueno, sabía cómo manejar aquella situación; lo había hecho muchas veces, aunque esta era la primera vez que había matado, y la primera que se había enfrentado a una criatura del bosque. Notó como Margaret se sentaba en la cama.
—Escucha Ken, querido —dijo su esposa en tono tranquilo—, sé que no estás dormido. Agradezco tu comprensión después de la muerte de John, y todo lo que hiciste. Pero esta vez era diferente. Esta vez se habría convertido en mi John de verdad, por completo. Aprendía muy rápido, casi como tú cuando llegaste a casa dos años después de darte por muerto. John era muy pequeño y para él fuiste su verdadero padre. No pregunté nada entonces, te acepté, compartí contigo mi calor aunque sabía que mi Kenneth se descomponía en alguna trinchera inmunda en Francia. Eso es lo que te pido, lo que te exijo a ti ahora, que aceptes al próximo John que entre por esa puerta. Noto que se acerca, absorbiendo mis recuerdos y siendo más John a cada paso. Te juro por dios que como se repita lo de hoy, te echaré fuera de mi casa y si regresas alguna vez te clavaré un cuchillo de hierro en el corazón, ¿o acaso creías que me había tragado el cuento de tu alergia? Mientras preparo el desayuno piensa en lo que te he dicho. Debes aprender a convivir también con los de tu misma especie. Por si te sirve de ayuda, recuerda que hace mucho frío ahí fuera, cariño.
Fin de
Baby it’s cold outside[6]
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog:
Peregrinos de la Tierra en sombras
[1]Baby it’s cold outside (Cariño hace frío afuera): se trata de una canción escrita en 1944 por el estadounidense Frank Loesser. En ella, y en tono de humor, el anfitrión de una fiesta intenta convencer a su invitada para quedarse a pasar la noche, ya que fuera hace mucho frío y el camino de vuelta a casa podría ser difícil debido al mal tiempo. Ella se resiste, preocupada por su reputación. Es una canción habitual de Navidad, a pesar de no tener temática navideña, y la cantan los coros en los colegios.
[2] batalla del Somne en la Gran Guerra: fue una de las más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, que los anglosajones llaman la Gran Guerra. Acaeció en Francia de julio a noviembre de 1916 y hubo más de un millón de muertos entre los dos bandos.
[3] Godling in the Moor: literalmente significa “deidad del páramo”; población ficticia en el páramo de Dartmoor, en el condado de Devon.
[4] Totnes: población real en la desembocadura del río Dart, al sudeste de Dartmoor.
[5] bosque encantado de Wistman: Wistman’s wood, en el corazón del páramo de Dartmoor, en Devon.
[6] El vocablo alemán doppelgänger se construye a partir de doppel: «doble» y gänger: «andante» con el significado de «el doble que camina». En varias obras de ciencia ficción y literatura fantástica designa también a un metamorfo o criatura que puede cambiar de forma e imitar a una persona o especie en particular. Entre los autores que han explorado este tropo cabe citar a Edgar Allan Poe, Ray Bradbury, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.
Muchas culturas han considerado al hierro como un amuleto contra los seres mágicos. El hierro alejaba a las hadas, las brujas, los demonios y los fantasmas.
0 notes
Text
Crónicas del Grinch 8: Santa Claus is coming to town Parte II

Esta es la continuación de Santa Claus is coming to town I.
Lyman ha dejado a Frank en compañía de la misteriosa Claire, y ha marchado con el abuelo del chico para enfrentarse a la llegada de un peligro desconocido.
Una luz roja tenue, como del interior de un submarino, sustituyó la iluminación del cuarto. El rostro de Claire resplandecía de forma inquietante. Frank oscilaba con el latido de su corazón.
—Claire.
«Dime, Frank», contestó Claire con la vista fija en la pantalla. Un sinfín de puntitos verdes se agolpaba en la periferia del círculo del radar.
—No era mi madre la que me hablaba en sueños, eras tú ¿verdad?
«Eres muy inteligente. Sí, era yo. De esa forma MacReady estaba al tanto de cómo te iba. Lo ha pasado muy mal».
Frank sólo pensaba en una cosa.
—¿Podrías ser como ella? Quiero decir, tener el aspecto de mi madre. Sólo una vez, por favor.
Claire tardó en contestar. Por encima de sus cabezas sonaron explosiones lejanas, como fuegos artificiales.
«Sí, podría. Pero ahora tengo que ayudar a MacReady y a Lyman. El ataque ha comenzado».
Los puntitos verdes de la pantalla aumentaban de intensidad y desaparecían.
—«Los antiaéreos hacen su trabajo —bramaron los altavoces con la voz de Lyman—. Esos malditos renos del general Rudolph están recibiendo una buena».
A Frank ya no le sorprendía nada. Las explosiones arreciaron y parecían acercarse. El techo del refugio temblaba.
—«Atención, los elfos[1] han penetrado la alambrada —se oyó decir a MacReady—. Las minas los contienen de momento».
El estruendo aumentó de intensidad, había explosiones, zumbidos que amenazaban con reventar los oídos y ráfagas de disparos que no acababan nunca. Frank se hizo un ovillo en un rincón y se cubrió la cabeza; parecía el fin del mundo. Claire se mantenía imperturbable ante el caos que se había adueñado de la pantalla. Frank no estaba seguro, pero bajo aquella iluminación de sala de revelado le parecía que la mujer que no era su abuela cambiaba de aspecto, incluso de forma. A veces unos brazos de longitud imposible se extendían por la mesa. De repente la pantalla se vació de puntitos y las explosiones acabaron. El silencio que sobrevino le pareció aun más aterrador.
—«Se han retirado. Lyman, ¿qué opinas?», dijo el abuelo por los altavoces.
Lyman tardó en responder treinta angustiosos segundos.
—«No me gusta —dijo Lyman como si le costara respirar—. Traman algo».
—«Claire, ¿ves algo en el radar?».
«No MacReady, pero a mí tampoco me gusta».
Frank sabía que no soñaba, por sorprendente y disparatado que pareciera todo. Lo sabía igual que había sabido que era Claire la que le hablaba por las noches y que era capaz de cambiar de aspecto a voluntad. Había sido mucho más difícil aceptar que sus padres nunca volverían cuando tenía diez años. En la pantalla apareció un puntito verde que aumentaba de tamaño y se acercaba a gran velocidad.
—«Claire, ¿ves lo mismo que yo?», dijo su abuelo con desaliento.
«Sí», fue su única respuesta.
—«El maldito bastardo ha decidido venir en persona —dijo Lyman—. Estamos jodidos».
—«Claire, saca a mi nieto de aquí —dijo su abuelo con un tono de voz que helaba la sangre—. Intentaremos daros todo el tiempo que podamos. Frank, puede que me equivocara, pero no puedo cambiar el pasado. Te quiero, y quería a tu madre. A tu abuela la adoraba. Claire, te agradezco lo que me has dado todos estos años, y quiero que sepas que volvería a hacer lo que hice. Cuida de mi nieto».
«No. No tenéis ninguna posibilidad frente a Santa. Dejádmelo a mí», fue la respuesta de la mujer de la larga cabellera.
—«Te prohibo que lo hagas, no sobrevivirás», suplicó el abuelo de Frank.
«Os lo debo, a ti y a Lyman, por todos estos años. Y a tu nieto. Gracias y buena suerte MacReady».
Claire se puso en pie. Parecía distinta, pero seguía teniendo el aspecto de su abuela. Extendió una mano blanquísima hacia Frank, y este acercó la suya. Cuando contactaron fue como sentir una descarga eléctrica. En una milésima de segundo Frank vio pasar millones de años. Una infinidad de mundos y civilizaciones nacieron y murieron ante sus ojos. Experimentó los miedos, esperanzas y alegrías de miles de millones de seres inimaginablemente lejanos en el tiempo y el espacio de la Tierra y los seres humanos. Al borde del colapso, soltó la mano de Claire y cayó al suelo. Ante él vio a su madre, tal como la recordaba.
—Mamá, os echo tanto de menos a ti y a papá.
«Lo sé cariño, y nosotros a ti, pero tienes una vida por vivir. Ahora debo irme».
Frank no estaba dispuesto a quedarse allí, y siguió a su madre hasta el exterior. El cielo estaba parcialmente cubierto y había dejado de nevar. Todo estaba arrasado alrededor y lleno de restos. Solo el granero permanecía en pie. El ser que había sido Claire y la madre de Frank no dejó de aumentar de tamaño y cambiar de forma hasta que no quedó en él ningún atisbo de humanidad. En medio de los campos calcinados separó los ocho brazos y osciló de un lado a otro; estaba bailando. En el norte apareció una estrella de color rojo que se acercaba a gran velocidad.
De entre las ruinas de la casa surgió MacReady, con un brazo colgándole inerte al costado.
—Tenemos que regresar al refugio.
— ¿Y Lyman?
MacReady negó con la cabeza.
—No lo consiguió.
Frank miró hacia el norte antes de entrar en el refugio. Al principio le pareció un avión de pasajeros con mil luces de colores. Las cosas que había visto aquel día habían aniquilado su incredulidad y su capacidad de sorpresa, pero lo que se acercaba era más que increíble, era incomprensible. Un gigantesco trineo tirado por unos seres que recordaban a renos revoloteó sobre sus cabezas. El sonido de los cascabeles era espantoso. En el pescante del trineo, una masa amorfa de color rojo, llena de pústulas llameantes, agitaba sus ocho brazos y lanzaba aterradores alaridos que quebraban el tejido mismo de la realidad.
MacReady le gritó que bajara, pero Frank se resistía. El ser que había sido Claire resplandecía en colores rojos, blancos y verdes. A su alrededor el terreno ondulaba como en un terremoto. Piedras, montones de tierra calcinada y restos de renos y duendes, se elevaban hacia el cielo como atraídos por un imán. De repente, aquel espectáculo de pesadilla se detuvo como si alguien hubiera pulsado el botón de stop en el televisor. Un tentáculo salió disparado del ente-Claire hacia Frank, lo arrojó al interior del refugio y cerró las puertas.
El terror que había mantenido a raya mientras estuvo en la superficie se liberó de golpe, irresistible. MacReady abrazó a su nieto que lloraba y gritaba como si asistiera por segunda vez a la muerte de su madre. Todo temblaba alrededor de ellos, cada vez con más intensidad. Frank estaba seguro de cuál iba a ser el desenlace final: no volvería a ver a Claire.
—«Todavía sigo aquí compañeros —tronó Lyman por los altavoces—. Este niño está bien despierto y ha sido muy, pero que muy travieso[2]. Voy a darle al viejo Santa una patada en su gordo trasero que nunca olvidará. Yipi ka yei, voy a joderte bien hijo de puta[3]».
El oído experto de MacReady identificó, por encima del ensordecedor ruido, el sonido del helicóptero a reacción que escondían en el granero.
—Lyman, no seas estúpido, tus armas no pueden dañarlo.
—«¿Y quién dijo que pensara dispararle? Jimmy, ha sido un honor compartir contigo todos estos años. Claire, si puedes oírme en la forma que tienes ahora te pido que cuides de esos dos; los MacReady se creen más listos de lo que en realidad son. Y tú, Frank, ten paciencia con tu abuelo. A mí sigue sacándome de quicio después de sesenta años. Cambio y corto.
—Creí que nunca acabaría de despedirse, viejo testarudo —dijo MacReady con lágrimas en los ojos.
Fin de la segunda parte de
Santa Claus is coming to town
Si no leíste la primera parte: Santa Claus is coming to town I.
¡Gracias por leerme! Si te apetece, pásate por mi blog:
Peregrinos de la Tierra en sombras
[1] Elfos de Santa Claus: También llamados duendes o gnomos, son los encargados de fabricar los regalos, básicamente juguetes, que Santa reparte a los niños buenos.
[2] En la cancion de Santa Claus is coming to town se dice que los niños deben haber sido buenos y estar dormidos en nochebuena para que Santa les deje regalos.
[3] Yipi ka yei(...):adaptación de la frase que le dice Bruce Willis al malo en La Jungla de Cristal III.
#christmas#christmas carol#kansas#estados unidos#Macready#cuento#ficcion#ciencia ficción#navidad#villancico
1 note
·
View note